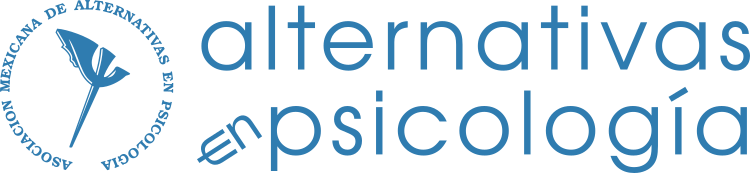Addressing sexual diversity from a gender perspective
Gustavo de Jesús Ramírez Aramburu[1] [2] [3]
Facultad de Estudios Superiores Iztacala
Resumen
La Ley General de Salud Mental mexicana indica que la atención se tiene que dar con perspectiva de género y sin discriminaciones por orientación sexual, identidad o expresión de género. Este remarcado proviene de la deuda histórica que tiene la psicología con las multitudes sexo-diversas, ya que por mucho tiempo fueron estigmatizados y tildados de enfermos mentales. El presente artículo pretende recopilar algunas de las aportaciones que se ha hecho a la terapia afirmativa desde los modelos sistémicos, se inicia por la delimitación de lo que es la diversidad sexual, la historia que esta comunidad ha tenido con las tecnologías psi y posteriormente algunas intervenciones importantes que se pueden usar en terapia.
Palabras clave: Terapia afirmativa, LGBT, Terapia sistémica, euforia de género, disforia de género
Abstract
The Mexican General Mental Health Law indicates that care must be given with a gender perspective and without discrimination based on sexual orientation, identity or gender expression. This emphasis comes from the historical debt that psychology has with sexually diverse multitudes. since for a long time they were stigmatized and called mentally ill. This article aims to compile some of the contributions that have been made to affirmative therapy from systemic models, it begins with the delimitation of what sexual diversity is, the history that this community has had with psi technologies and subsequently some interventions important that can be used in therapy.
Keywords: Affirmative therapy, LGBT, Systemic Therapy, gender dysphoria, gender euphoria
Delimitaciones de la comunidad LGBT
En el presente documento, por mantener una simpleza en la comunicación y nombrar en la medida de lo posible los auto-nombramientos, se usarán como sinónimos las categorías comunidad LGBT y multitudes queer, teniendo claro que existen divergencias en su uso y las personas que evocan. Entonces ¿A quién desea evocar el presente cuando hablamos de la comunidad LGBT/Multitudes queer? A las personas que escapan por deseo o realidad material de la sexopolítica cis-hetero-monógama.
La sexo-política es una la distribución de poder que se ejerce tomando como base los llamados órganos sexuales, en esta se construyen discursos sobre qué cuerpos, prácticas e identidades sexuales pueden ostentar poder (Preciado, 2005). Para Gayle Rubín (1989) dicho ordenamiento de las prácticas sexuales hay un límite “bueno” y “sano”, el segundo adjetivo porque aquellos que han cruzado el límite han sido tildados de enfermos mentales. El sexo bueno es heterosexual, dentro del matrimonio, con fines reproductivos, en un espacio privado o doméstico, gratuito, sin prótesis[4], y suave o vainilla[5], y conforme las prácticas de las personas se alejan de éste se les va considerando más enfermos y más peligrosos para los valores culturales.
Judith Butler (2021) habla de los cuerpos inteligibles, estos son aquellos cuya categoría sexual, género y deseo se alinean según los cánones culturales, es decir, cuyo cuerpo fue fácil de asignar a las categorías teóricas de macho y hembra de la especie humana (categoría sexual), que se identifica como hombre o mujer, se comporta como tal (género) y desea erótico y afectivamente a la categoría sexual opuesta. Todos los cuerpos que se salgan de dicha categorización serán más difíciles de leer por nuestra cultura y serán menos vistos como sujetos de derechos, llevándolos a la vulnerabilidad (Butler, 2009).
Finalmente, la propuesta de delimitación que se puede extraer de Preciado (2005) es cuanto menos provocadora y contestataria, plantea que las disidencias se resisten a que sus cuerpos sean normalizados y unidos a la producción de otros cuerpos. Existe un mercado de normalización de los cuerpos, intervenciones sociales y médicas que tienen como objetivo que los cuerpos se parezcan lo más posible a lo normativo, por ejemplo, las intervenciones en bebés intersexuales para que sus genitales se unan al binario. También postula que los cuerpos son normados para que se mantenga una producción de otros seres humanos, por lo que mantenerse en no-reproducción o mantener relaciones sexuales que no son reproductivas mantiene una resistencia. Desde esta perspectiva las multitudes queer pueden ser desde homosexuales, lesbianas, intersexuales o trans, hasta las parejas/triejas/poliamores que deciden no tener hijos hasta los cuerpos que deciden activamente no verse normales y ensalzar sus características distintas[6].
Relación salud y comunidad LGBT
La sexodisidencia fue patologizada en Occidente desde hace mucho tiempo, existen culturas como la griega en la que mantener vínculos que hoy podríamos llamar no-heterosexuales eran considerados comunes e incluso incentivados, sin embargo con el establecimiento de la fe judeo-cristiana este tipo de relaciones fueron prohibidas y perseguidas. Para nombrar estas relaciones “pecadoras” se usaba el término de pecado nefando, era un crimen contra la naturaleza y contra Dios mismo ya que atentaba contra la reproducción, este hecho era castigado muchas veces con la ejecución (Cremoux, 2019) y fue ocupado durante la colonización en el territorio que hoy es México para justificarla (Olivier, 1992).
Con la fundación de la medicina y la sexología la intersexualidad, el travestismo[7] y la homosexualidad fueron descritos como patológicos, por lo que debían ser corregidos. La intersexualidad atentaba contra la división “natural” y “discreta” entre machos y hembras de la especie humana, lo que llevó a correcciones genitales y sociales para reincorporarles al binario (Muñoz Contreras, 2021; Preciado, 2005), a veces con desastrosos resultados. Por otro lado, la homosexualidad y el travestismo fueron investigados en profundidad, la primera hipótesis que emergió fue anatómica, a partir de la cual se buscaron anormalidades en los genitales que justificaran el comportamiento; la segunda hipótesis fue cerebral, igualmente se buscaron deformidades sin encontrar suficiente evidencia y finalmente se consideró como una conducta sexual desviada (Peidro, 2021).
Con el nacimiento del DSM y del CIE la historia de lo homosexual y lo travesti se dividieron. La homosexualidad fue considerada una “Desviación sexual”, lo que aportó a la marginalización de estos grupos y la proliferación de lo que hoy llamamos Esfuerzos por Corregir la Orientación Sexual o Identidad de Género ECOSIGs. Tras los disturbios de StoneWall, los estudios de Hooker y la crítica de Judd Marmor, vicepresidente de la APA, en 1973 se saca la homosexualidad de los manuales diagnósticos, pero se mantenían categorías como “Perturbaciones en la Orientación Sexual” y “Homosexualidad Egodistónica”, y es hasta 1980 que se elimina completamente del manual las referencias a las prácticas sexuales entre personas del mismo sexo (Guerrero McManus, 2015; Peidro, 2021).
Por su parte aunque el travestismo/transexualismo como categorías diagnosticas emergen en el siglo XIX a la par de la homosexualidad, no entran en los manuales hasta 1980 cuando la comunidad trans solicita entrar, su objetivo era que al existir una categoría diagnostica hubiera una atención medica pagada por los seguros en los EEUU, para 1994 la etiqueta diagnostica era “trastorno de identidad de género” que posteriormente fue cambiada por “disforia de género” para el DSM‑V (Peidro, 2021).
El término “disforia de género” ha suscitado discusiones dentro de la comunidad trans, ya que este subraya el malestar que produce el tener una experiencia de género que no corresponde con la identidad de género o el género percibido, un término alternativo es “euforia de género”, que subraya el deseo de las personas por mostrarse según su género percibido; no se pretende sustituir la noción de disforia sino volverlo parte de un proceso circular (Guerrero Torrentera, 2021).
Empero que se ha avanzado para que la teoría psicológica no estigmatice a la comunidad LGBT+, eso no quiere decir que no tengan problemas que impacten en su salud mental: desde muy jóvenes al mirar su performática distancia a la hegemónica sus familias y redes sociales les solicitan comportarse de manera más alineada a lo culturalmente aceptado y la heterosexualidad; reciben trato desigual en el trabajo (28.1%), han pensado en el suicidio (26.1%) o lo han intentado (14.2%), el 57.2% de estas personas identifican como motivo de sus pensamientos o intentos problemas familiares o de pareja (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 2021); intentos de corrección de la orientación sexual/ identidad de género, no reconocimiento de su identidad, acoso sexual, impedimento a donar sangre y uso de pronombres incorrectos en los servicios de salud (CONAPRED, 2018); y viven situaciones de violencia física y sexual que aumenta conforme la persona se aleje del comportamiento de género esperando (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2015; Ortiz Hernández y Granados Cosme, 2003).
Esto tiene un impacto en la salud individual y colectiva. El modelo del estrés de las minorías de Meyer (2003) explica que primero la persona tiene que identificarse con una categoría no hegemónica (en este caso la comunidad LGBT), posteriormente ve o vive las situaciones de violencia o discriminación que vive este grupo[8] lo que lleva a expectativas de rechazo, ocultamiento y homofobia internalizada, situaciones que llevan a problemas de salud mental en las personas sexodiversas. Finalmente habría que añadir que la presencia de redes de apoyo afirmativas aminora los efectos negativos de la discriminación y evidentemente su ausencia los hace más crónicos.
Es por lo anterior que es necesario atender con perspectiva de género y respeto a la diversidad sexual los casos donde se requiera, esto no sólo como parte del derecho a la salud de este grupo, sino también el cumplir con la normativa vigente para el ejercicio psicoterapéutico en México (Ley General de Salud [L.G.S], 2023).
Recomendaciones y protocolos de atención a la comunidad LGBT
La Declaración de intenciones y el tener productos afirmativos en la consulta son dos intervenciones importantes y respaldadas por la literatura (Boe et al., 2018; Martínez Guzmán et al., 2018; McGeorge et al., 2021; Torres, 2019). La Declaración de Intenciones puede ser un documento colgado en la sala de espera, que se entrega al momento de iniciar los procesos terapéuticos o una aclaración que se realiza cuando se inicia el proceso de terapia o cuando la interseccionalidad LGBT se vuelve tema de conversación, en esta intervención el terapeuta deja clara su postura afirmativa con respecto a las disidencias, los pronombres alternativos, los ECOSIG y todas las situaciones que considere pertinentes para dejar claro que apoyará a la persona queer. También en este momento quien ejerce la terapia debe posicionarse en términos de su formación y expertiz, dejando claro que puede aprender del modo particular de vivencia del consultante. Por su parte el tener productos afirmativos en la consulta puede entenderse como un cuadro donde se muestre a algún activista, tener en el televisor de la sala de espera alguna serie o película donde la persona sexodiversa no tenga un final trágico[9], revistas del circuito, folletos de salud dirigidos a las personas sexodiversas, donde el terapeuta use adecuadamente frases de la comunidad, etc. Esto puede llevar a pensar que el terapeuta cuanto menos conoce la cultura pop, y que está abierto a aprender de ella.
LGB
Desde la práctica sistémica el genograma es una herramienta muy útil, no solo permite mirar el caso con rapidez sino también es usado como intervención al mostrárselo a las familias con el objetivo de que miren su interacción con detenimiento (Ceberio, 2018; Umbarger, 1983); sin embargo, ha sido cuestionado en términos de la poca flexibilidad que ha mostrado al tratar con temas como: vientres subrogados, segundas nupcias con personas del mismo sexo, no-monogamias éticas o personas en transición. Barksy (2022) propone algunas adecuaciones que se pueden hacer al genograma para que sea más incluyente:
- Simbolizar las relaciones de adopción como legítimas.
- Preguntar si se desea incorporar a los donadores de esperma, óvulos o vientre en el genograma.
- Dejar que las personas elijan la figura con la que serán representadas.
- Dejar de marcar diferencias entre matrimonios o convivencias dentro y fuera de la ley ya que podría generar interpretaciones de relaciones con diferente importancia.
- Ya que la comunidad LGBT llega a formar lazos más sólidos con amigos o redes distintas a la familia, incluirles podría ser de utilidad.
La “salida del closet” o declaración de la orientación sexual o identidad de género es un evento en la vida de algunas personas sexodiversas, sobre todo en espacios urbanos, de suma importancia. Esta puede traer variadas reacciones en los familiares, desde aceptación incondicional hasta enviar a servicios como los ECOSIG´s[10], por lo que su tratamiento psicoterapéutico es de suma importancia, sin embargo no debe ser incentivado en todos los casos, autores como Decena (2014) y Pazos Cárdenas (2023) plantean, desde los estudios de casos, que no siempre es necesario, ya que en muchas ocasiones familia y comunidad saben de manera implícita que la persona no es heterosexual y explicitarlo puede generar una reacción violenta por haber roto el conocimiento tácito. Es por lo anterior que antes de incentivar la salida del closet de una persona se deben de explorar sus condiciones sociales y las probabilidades de sufrir violencia, incluso conversar cuando es el momento más idóneo para hacerlo e ir preparando a la persona para cuando decida hacerlo, si lo decide.
El educar a las familias con respecto a conceptos como diversidad sexual, orientación de género, identidad de género, expresión de género, prácticas sexuales seguras, etc., es también una práctica importante dentro de la terapia afirmativa, ya que parte del rechazo pudiera estar incentivado por la ignorancia o que con la mejor intención se están llevando a cabo comentarios o acciones que no son apropiados para el caso particular de la persona (Torres, 2019).
Trans
La terapia afirmativa para personas trans es una de las más completas que se encuentran en la investigación para el presente artículo, dos de los trabajos más destacados son los de Coolhart et al. (2013) y Ferrari (2024).
El trabajo de los primeros autores parte de los Estándares de Cuidado del World Professional Association for Transgender Health, y plantea que en un proceso de acompañamiento se deben cubrir los siguientes puntos de conversación:
- Las expectativas que tiene la persona sobre transicionar, cuáles fueron las primeras señales de esto en la infancia, explorar cómo se han dado las relaciones familiares y la postura que tiene esta con respecto a transitar de género social, legal y hormonalmente.
- La preparación que tiene la familia con respecto a los cambios que enfrentarán, sus conocimientos o necesidad de informar sobre temas médicos, quirúrgicos, legales, laborales, los efectos positivos de transicionar o las consecuencias de no hacerlo.
- Explorar las conductas que en el presente ya sustentan el género afirmado: ropa, comportamientos, pronombres, los conflictos que esté trayendo cambios puberales, experiencias positivas y discriminatorias por llevar el género preferido y acordar entre terapeuta-familia-persona trans sobre modos de protección.
- Las situaciones que se viven en el contexto escolar e incluso abrir la posibilidad de que el terapeuta vaya a formar a los docentes y directivos sobre las necesidades que tiene una persona trans dentro de un plantel.
- El impacto que está generando los cambios en el cuerpo, ya sean del género asignado o afirmado, explicar la diferencia entre orientación sexual e identidad de género, conocer si se ha vivido algún tipo de violencia sexual y los efectos que pudo tener en la noción de sí mismo/misma/misme.
- Las relaciones de pareja, donde se puede hablar sobre las dificultades de tener pareja al ser una persona trans, las dinámicas de alguna relación presente o pasada, el cómo hablar de ser trans en pareja y el cómo el transicionar puede influir en las relaciones.
- La salud física y mental, co-construir informadamente un estado actual y futuro sobre las opciones legales, médicas y quirúrgicas.
- Saber si se tiene redes de apoyo y si no conectar a la persona trans y su familia con grupos de apoyo para compartir su experiencia y recibir soporte social.
- Planes a futuro, delimitar cuál es la línea de procedimientos y cambios que desea realizar la persona, buscando que estos cambios no estén incentivados por estándares de género que hay que cumplir para poder ser reconocido/a/e. También este punto puede ser ocupado para reformular el plan en caso de imprevistos o que en el devenir de los cambios no se estén cumpliendo los objetivos.
Por su parte Ferrari (2024) plantea que no es posible conocer el “verdadero género” de las personas, es decir, que ante el cuestionamiento de si después la persona se arrepiente porque no era su género “real” el autor responde que es posible pero no inevitable, podemos acceder a las experiencias que afirman la orientación sexual o la identidad de género por medio de probar, por lo que la prescripción más importante es que la persona pruebe el género que desea afirmar o la práctica que desea probar, para en terapia discutir si esta fue gratificante o no. También pone la gradualidad como parte de la intervención, hipotetizar desde la disforia más fácil de solucionar, hasta la que requiere intervención médica (Social[11], Corporal[12] y Genital[13]) e ir probando desde las experiencias más simples/reversibles a las más complejas, complicadas de acceder o irreversibles (Psicológica-Hormonal-Legal-Quirúrgica). Abonando a los aportes de este autor Healy y Allen (2020) proponen desde el modelo boweniano encuadrar la develación como un signo de madurez, porque plantearía que es capaz de describir su propia experiencia más allá de las categorías familiares, y renegociar las relaciones cotidianas ya que el nuevo género dará a la persona una nueva posición en la familia.
Como última aportación sistémica para el presente artículo, está el tratamiento partiendo de la teoría de la pérdida ambigua, desde ese lugar se dice que la familia vive una pérdida de este tipo ya que su familiar ha cambiado pero no pueden hacerle un ritual de pérdida, porque sigue vivo sin ser quien fue. Esta postura puede ser controversial ya que hay colectivos que defienden que la persona no cambió, siempre fue así, solo que ahora está dando pasos de afirmación genérica. La terapia desde esta perspectiva plantea que es necesario nombrar a esta pérdida como estresora de la familia, conocer el punto de vista de todas las generaciones posibles con matiz de su género, formar a la familia sobre los procedimientos a los que se pueden enfrentar, generar un espacio de resignificación de la perdida y reorganizar los rituales cotidianos y de paso para que el familiar los pueda vivir con desde su género sentido (Healy y Allen, 2020).
Referencias
Ahmed, S. (2021). La promesa de la felicidad: Una crítica cultural al imperativo de la alegría (H. Salas, Trad.). Caja Negra.
Barsky, A. E. (2022). Sexuality- and Gender-Inclusive Genograms: Avoiding Heteronormativity and Cisnormativity. Journal of Social Work Education, 58(2), 379–389. https://doi.org/10.1080/10437797.2020.1852637
Boe, J. L., Maxey, V. A., y Bermudez, J. M. (2018). Is the closet a closet? Decolonizing the coming out process with Latin@ adolescents and families. Journal of Feminist Family Therapy, 30(2), 90–108. https://doi.org/10.1080/08952833.2018.1427931
Butler, J. (2009). Performatividad, precariedad y políticas sexuales. AIBR. Revista de Antropología Iberoamericana, 4(3), 321–336.
Butler, J. (2021). El género en disputa (1a edición). Paidós.
Cañas, C. W. (2024, marzo 23). CDHCM celebra la prohibición de los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (ECOSIG) a nivel federal. Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. https://cdhcm.org.mx/2024/03/cdhcm-celebra-la-prohibicion-de-los-esfuerzos-para-corregir-la-orientacion-sexual-y-la-identidad-de-genero-ecosig-a-nivel-federal/
Ceberio, M. (2018). El genograma: Un viaje por las interacciones y juegos familiares. Morata.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2015). Violencia contra personas LGBTI. CIDH, OEA. http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ViolenciaPersonasLGBTI.pdf
CONAPRED. (2018). Encuesta sobre Discriminación por motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género. Presentación de Resultados. SEGOB; CONAPRED; CNDH. https://enadis.conapred.org.mx/assets/pdf/Resumen_Ejecutivo_ENDOSIG_16-05_2019.pdf
Coolhart, D., Baker, A., Farmer, S., Malaney, M., y Shipman, D. (2013). Therapy with Transsexual Youth and Their Families: A Clinical Tool for Assessing Youth’s Readiness for Gender Transition. Journal of Marital and Family Therapy, 39(2), 223–243. https://doi.org/10.1111/j.1752–0606.2011.00283.x
Cremoux, R. (Director). (2019, enero 30). Pecado Nefando en la época colonial [Video recording]. https://www.youtube.com/watch?v=r71qt-UCUwo
Decena, C. U. (2014). Sujetos Tácitos. En D. Falconí Trávez, S. Castellanos, y M. A. Viteri (Eds.), Resentir lo «queer» en América Latina: Diálogos desde/con el sur. Egales Editorial.
Ferrari, F. (2024, febrero 23). Identidad de género y sexualidad: Clínica Sistémica con individuos, parejas y familias [Seminario].
Guerrero McManus, F. (2015). Ciencia y contracultura: El movimiento de liberación homosexual y sus saberes. Ludus Vitalis, XXIII(43), 195–221.
Guerrero Torrentera, C. A. (2021). De la disfória a a euforia de género: Políticas Públicas y cambio cultural. En P. Berrios Navarro y A. Guerrero Torrentera (Eds.), Políticas Públicas de Género y Diversidad: Nuevos y viejos desafíos para su incorporación en la agenda pública (1a ed.). División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM‑X: Editorial Itaca.
Healy, R. W., y Allen, L. R. (2020). Bowen Family Systems Therapy with Transgender Minors: A Case Study. Clinical Social Work Journal, 48(4), 402–411. https://doi.org/10.1007/s10615-019–00704‑4
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. (2021). Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) 2021. Presentación de resultados. INEGI.
Ley General de Salud [L.G.S], reformada, Diario Oficial de la Federación (2023). https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGS.pdf
Martínez Guzmán, C., Tomicic Suñer, A., Rosenbaum Videla, C., Gálvez Toro, C., Rodríguez Bothe, J., y Aguayo Fuenzalida, F. (2018). Psicoterapia Culturalmente Competente para el Trabajo con Pacientes LGBT+. Una guía para psicoterapeutas y profesionales de la salud mental. Centro de Estudios en Psicología Clínica & Psicoterapia, Universidad Diego Portales (CEPPS-UDP).
McGeorge, C. R., Coburn, K. O., y Walsdorf, A. A. (2021). Deconstructing cissexism: The journey of becoming an affirmative family therapist for transgender and nonbinary clients. Journal of Marital and Family Therapy, 47(3), 785–802. https://doi.org/10.1111/jmft.12481
Meyer, I. H. (2003). Prejudice, Social Stress, and Mental Health in Lesbian, Gay, and Bisexual Populations: Conceptual Issues and Research Evidence. Psychological bulletin, 129(5), 674–697. https://doi.org/10.1037/0033–2909.129.5.674
Muñoz Contreras, L. D. (2021). La construcción científica del sexo. Revista de Estudios de Género: La Ventana, 6(53), 10–38.
Olivier, G. (1992). Conquistadores y misioneros frente al «pecado nefando». Historias, 28, 47–64.
Ortiz Hernández, L., y Granados Cosme, J. A. (2003). Violencia hacia bisexuales, lesbianas y homosexuales de la Ciudad de México. Revista Mexicana de Sociología, 2, 3–42.
Pazos Cárdenas, M. (2023, abril 26). Género, masculinidades y homoerotismo en el Pacífico sur colombiano. Seminario de Género 2023, Rutas feministas hacia la igualdad de género, Sesión 3, [Video] YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=-k7vMqVmUaI
Peidro, S. (2021). La patologización de la homosexualidad en los Manuales diagnósticos y clasificaciones psiquiátricas. Revista de Bioética y Derecho, 52, 221–235. https://doi.org/10.1344/rbd2021.52.31202
Preciado, B. (2005). Multitudes queer. Nota para una política de los «anormales». Nombres, 19, 157–166.
Rosete, E. (2024, abril 26). México prohíbe y sanciona por ley las llamadas “terapias de conversión”. El País México. https://elpais.com/mexico/2024–04-26/mexico-prohibe-y-sanciona-por-ley-las-llamadas-terapias-de-conversion.html
Rubín, G. (1989). Reflexionando sobre el sexo: Notas para una teoría radical de la sexualidad. En C. Vance, Placer y peligro: Explorando la sexualidad femenina. Revolución. http://dsyr.cide.edu/documents/302584/303331/04.-Rubin.pdf
Torres, J. G. (2019). A Biopsychosocial Perspective on Bisexuality: A Review for Marriage and Family Therapists. Journal of Bisexuality, 19(1), 51–66. https://doi.org/10.1080/15299716.2019.1596863
Umbarger, C. C. (1983). Terapia familiar estructural (J. L. Etcheverry, Trad.; 1ra ed.). Amorrortu.
Wiseman, J. (2004). BDSM: Introducción a las técnicas y su significado (B. Doménech & S. Martí, Trads.). Bellaterra.
Wittig, M. (2016). El pensamiento heterosexual y otros ensayos (J. Sáez & F. J. Vidarte, Trads.; 3ra edición). Egales Editorial.
Notas
- El presente artículo es la corrección y ampliación de la ponencia del autor (11 marzo 2024), Atención de la diversidad sexual con perspectiva de Género. Aportaciones de la Perspectiva de Género en la Promoción de la Salud, YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=0IJvuK2une4 ↑
- Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Universidad Nacional Autónoma de México. Correo: gustavo.ramirez@iztacala.unam.mx ↑
- El presente artículo es posible gracias al financiamiento para estudios de posgrado entregado por CONACyT CVU 1083568. ↑
- Gayle Rubín es traducida como “solo cuerpos”, esto fue interpretado como que el acto sexual solo debe ejercerse con la anatomía de nacimiento, por lo que queda afuera las prótesis o juguetes sexuales que pudieran sumar a este cuerpo. ↑
- Vainilla es el término que ocupa la comunidad BDSM para referirse al contacto sexual convencional, fuera de las relaciones de Sumisión-Dominación/Sadomasoquistas consensuadas (Wiseman, 2004). ↑
- Para este último grupo se puede consultar la teoría crip o el neuroqueering, movimientos que buscan reivindicar los cuerpos y cerebros con diversidad funcional. ↑
- Lo que hoy podríamos llamar travesti y trans. ↑
- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2015) y Monique Wittig (2016) podrían estar de acuerdo en que estos eventos de violencia tienen un efecto educativo, no solo es suprimir a las personas que se están saliendo de la norma sexopolítica sino también mostrarle a quien lo sepa directa o indirectamente lo que se hace con una persona que se sale de la norma. ↑
- Sara Ahmed (2021) explica que muchos productos de la cultura les dan finales trágicos o infelices a las personas sexodiversas, lo que puede tener un efecto disciplinario y de disuasión para mostrarse. ↑
- Esfuerzos por Corregir la Orientación Sexual o Identidad de Género, procedimientos que son ilegales en México desde 2024 (Cañas, 2024; Rosete, 2024) ↑
- Roles de género y pronombres. ↑
- Expresión o performática del género. ↑
- Intervenciones quirúrgicas para cambiar los genitales. ↑