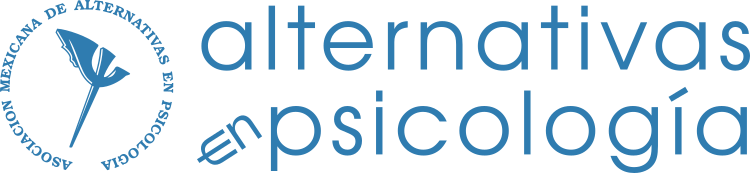Perspectives on Psychology as a Science and Profession in Some Historiographies of Psychology
Francisco Jesús Ochoa Bautista[1], Blanca Leonor Aranda Boyzo[2], y Rodrigo Ochoa Aranda[3]
Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM
Resumen
Las historias de la psicología, son en algún sentido un reflejo de los acontecimientos más importante que ha vivido la psicología, así como los objetivos que como disciplina se pretenden lograr. En este sentido, una constante a lo largo de la historia ha sido la idea de hacer de la misma una “ciencia natural”, para tal fin, exportamos el método de las ciencias físicas, buscando descubrir en psicología esas “leyes naturales” que rijan la conducta humana “el objetivo era claro” así iniciamos diferentes caminos epistemológicos para adecuar el fenómeno psicológico a los pasos del llamado “método científico”; bajo la concepción comtiana imaginamos una ciencia positiva basada solamente en la observación, intentamos traducir los términos psicológicos a un lenguaje observacional, nos desalentamos al saber que éramos una ciencia pre-paradigmática. En algunas historiografías de la psicología hoy se refleja un desencanto, pues no hemos encontrado en psicología una ley semejante a las ciencias físicas, no ha llegado ese científico mesiánico que trasforme a la psicología en una ciencia. El objetivo del presente trabajo, es analizar las consecuencias que esto trae para el quehacer psicológico, así como los nuevos caminos epistemológicos que se abren, especialmente en el giro que ha tomado “psicología aplicada” al pensar el quehacer psicológico más a la manera de las ciencias sociales.
Palabras clave: epistemología, cientificidad, ideología-ciencia, psicología aplicada.
Abstract
The histories of psychology are, in a sense, a reflection of the most important events that psychology has experienced, as well as the objectives it seeks to achieve as a discipline. In this sense, a constant throughout history has been the idea of making psychology a “natural science.” To this end, we exported the method of the physical sciences, seeking to discover in psychology those “natural laws” that govern human behavior. “The objective was clear.” Thus, we embarked on different epistemological paths to adapt the psychological phenomenon to the steps of the so-called “scientific method.” Under the Comtian conception, we imagined a positive science based solely on observation. We attempted to translate psychological terms into observational language, but were discouraged to learn that we were a pre-paradigmatic science. Some historiographies of psychology today reflect a disenchantment, for we have not found in psychology a law similar to that of the physical sciences; that messianic scientist who would transform psychology into a science has not arrived. The objective of this paper is to analyze the consequences this has for psychological work, as well as the new epistemological paths that are opening up, especially in the shift that “applied psychology” has taken in thinking about psychological work more in the manner of the social sciences.
Keywords: epistemology, scientificity, ideology-science, applied psychology.
Las historias de la psicología son sin lugar a dudas el primer acercamiento a eso que llamamos “psicología”, pero ya desde la misma palabra entraña una gran complejidad ¿Qué debemos entender por psicología? Decir conducta, decir procesos mentales, desarrollo del potencial humano, inconsciente, inmediatamente nos colocamos en un terreno peligroso, donde cada palabra utilizada contiene una serie de presupuestos ideológicos y epistemológicos “concepciones de lo qué es el hombre y cómo se vincula con la sociedad” las posibles respuestas nos ponen de frente a concepciones éticas, valores, prejuicios que luchan en la sociedad.
La propia portada –en algunos casos- implica una toma de posición, historia de la psicología o historias de las psicologías, por ejemplo, texto de Beloff (1979, p IX) Las ciencias psicológicas, establece: “La palabra “psicología es conocida; la expresión “ciencias psicológicas” no lo es. No obstante, tan pronto intenta uno decir tras de qué anda la psicología, resulta claro que se está tratando no con una sola ciencia unificada, sino con una colección de disciplinas afiliadas más o menos laxamente, cada uno con sus propios conceptos y leyes peculiares, sus propios métodos y técnicas”; sin embargo, para otras posiciones tal estado de cosas nos habla de una serie de confusiones conceptuales en psicología, que nos impiden hablar de ciencias
Las historiografías de la psicología, son a la vez una especie de diagnóstico, del momento que vive la psicología como profesión y como investigación del ser humano: el objetivo del presente trabajo es analizar, como ha evolucionado la discusión en tema de la filosofía de la ciencia, especialmente en relación con el problema de la cientificidad en la psicología y que camino han tomado los aspectos epistemológicos.
Parte I. El Sueño de la Psicología Como Ciencia
Desde que Wilhelm Wundt fundó el primer laboratorio de psicología experimental en 1879 y formulo un objeto de estudio propiamente psicológico, y reivindico el estatus de la psicología como ciencia, desde ese día iniciaron muchas de nuestras problemáticas que como fantasmas arrastra la psicología. Fue el propio Comte, quien descalifico a la psicología como ciencia al considera al método introspectivo como totalmente opuesto al espíritu de la ciencia positiva. Sin la menor duda, Comte consideraba que la ciencia había recorrido una serie de etapas teológica, metafísica, y que la misma había alcanzado su punto máximo en la etapa científica, este punto de avance se ha logrado gracias, a que el espíritu científico o positivista se apoya en la “observación”, en esta nueva etapa de la ciencia: “hechos están ligados de acuerdo con ideas o leyes de un orden enteramente positivo, sugeridos o confirmados por los hechos mismos, pero sin instituir ninguna hipótesis que no sea de una naturaleza comprobable algún día por la observación (Comte 1822/p1994, p. 22). En Comte, la observación directa se convierte en el punto de anclaje para diferenciar las ciencias positivas de las ciencias metafísicas.
Desde ese día, la observación se convirtió en pieza clave del “método científico”, idea que se ha repetido continuamente, Comte entendía por observar “el examen directo del fenómeno tal como se presenta naturalmente” (Comte 1826/1995, p. 41), en la lógica de Comte, la observación tiene un objetivo “ver para prever”. La nueva ciencia asienta sus bases metodológicas en el texto de Francis Bacon el “Novum Organum” como el mismo lo advierte es fácil de explicar, pero difícil de practicar: “me propongo establecer etapas progresivas de certidumbre. Mantengo la evidencia de los sentidos, ayudada y protegida por ciertos procedimientos de corrección. Pero rechazo la mayor parte de la operación mental que sigue al acto de los sentidos, y en su lugar abro y coloco un nuevo y seguro camino para que la mente siga por él, partiendo directamente de la simple percepción sensorial. En gran medida, tomar la “evidencia de los sentidos”, “el examen directo del fenómeno tal como se presenta naturalmente” (1620/1980ª, pp. 57, 61), tales ideas fueron reforzando el papel de la observación como una de las piezas claves en el proceso del conocimiento, y así de manera natural se conceptualizaron los pasos del quehacer científico “tal como lo había imaginado Bacon” en un proceder metódico inductivo.
Asombrados por los descubrimientos científicos, los filósofos de la ciencia como Bacon y Comte, en su ilusión creyeron interpretar las claves de la nueva filosofía de la naturaleza, y extraer esos pasos metodológicos que nos permitieran al igual que las ciencia física partir de un pequeño número de leyes matemáticas fundamentales y poder deducir las regularidades que observamos en la naturaleza “las leyes de la gravitación universal permitían describir y predecir con precisión los movimientos de los planetas” el mundo se vio deslumbrado, tal como lo describe Bachelard (1938/1981, p. 38) mucho se sintieron convocado para realizar esta nueva forma de filosofía experimental:
En el siglo XVIII la ciencia interesa a todo hombre culto. Se cree instintivamente que un gabinete de historia natural y un laboratorio se instalan como una biblioteca, según las ocasiones; se tiene confianza; se espera que los hallazgos individuales se coordinen casualmente por sí mismos. ¿No es acaso la Naturaleza coherente y homogénea? Al caballero que antes para hacerse conocer en los círculos sociales, le eran suficientes un poco de voz y un buen porte, en la hora actual está obligado a conocer por lo menos un poco su Réaumur, su Newton, su Descartes.
La nueva filosofía experimental, fue fuente de producción de nuevos experimentos, de nuevas investigaciones, el entusiasmo adquirió forma en la proliferación de academias científicas en distintos países, rápidamente los estantes se llenaron de revistas científicas ¡la ciencia avanza a paso vertiginoso¡ pero entre los muchos convocados, fueron muy pocos los que pudieron pasar a la historia –el crecimiento de reportes de experimentales no es sinónimo de producción científica—tal como lo narra Bachelard (1938/1981) muchas teorías establecieron una continuidad con la observación inmediata, y con ello teorías basadas en el sentido común; por ejemplo Franklin quien pensaba el fenómeno eléctrico sobre la idea de la experiencia básica de la esponja, en Descartes la metafísica del espacio es la metafísica de la esponja, la tierra es el centro del universo y otras tantas teorías que fueron exitosas y llamadas “científicas” en su momento, pero hoy han pasado a ocupar un lugar en museo de los equívocos de la ciencia. No obstante, Bachelard (1938/1981, p. 29) no deja de preguntarse qué diferencia la ciencia moderna del quehacer científico del siglo XVIII:
Abrid un libro de enseñanza científica moderno: en él la ciencia se presenta referida a una teoría de conjunto. Su carácter orgánico es tan evidente que se hace muy difícil saltar capítulos. En cuanto se han traspuesto las primeras páginas, ya no se deja hablar más al sentido común; ya no se atiende más a las preguntas del lector. En él, el Amigo lector sería con gusto reemplazado por una severa advertencia: ¡Atención alumno! El libro plantea sus propias preguntas. El libro manda.
Dos aspectos por destacar, en primer lugar, solamente un grupo selecto son considerados los fundadores de la ciencia clásica Galileo, Kepler, Newton, hay que imaginar que detrás de ellos hay una gran cantidad de “científicos” y de “teorías científicas”, algunas de ellas veneradas como científicas, premiadas por las academias; pero algunas constituyen parte del espíritu precientífico; en segundo lugar, el espíritu científico, marca una quiebre con el sentido común,– no hay continuidad sino ruptura—la ciencia moderna ha pasado a un campo muy diferente a la abstracción matemática, por decirlo de otra manera, la matemática es el lenguaje de la naturaleza.
El prestigio de los descubrimientos en las ciencia físicas, las ecuaciones sobre el movimiento de los planetas, permitieron no solamente describir el recorrido de los planetas alrededor del sol, sino predecir las perturbaciones del movimiento de Urano, gracias a la intervención de un planeta aún desconocido, posteriormente bautizado como Neptuno, de ahí las palabras “el mundo es mecánico y funciona como una reloj” los nuevos descubrimientos transformaron la industria y la economía, los cronómetros marinos permiten determinar con mayor precisión la ubicación de los barcos, la máquina de vapor, permite anunciar el triunfo de la técnica sobre la naturaleza.
Las ciencias físicas se erigen en la forma más acabada del conocimiento, y la forma de proceder se le denomina como el “Método Científico”. Newton personifica al científico por excelencia, quien con solamente tres leyes del movimiento y la ley de la gravedad bajo el brazo, hacia accesible a la compresión del entendimiento humano los misterios de la naturaleza y del universo.
Arrastrados por la euforia de la ciencia, los psicólogos nos ilusionamos con las bondades que el nuevo método podría brindar a la psicología:
El perplejo estudiante podría insistir en que seguramente el problema se resolvería con una aplicación más rigurosa y enérgica del método científico a las cuestiones planteadas. Es una respuesta natural, pero no es nueva.
Durante casi dos siglos, todas aquellas personas relacionadas con el pasado estado de la psicología pedían a voces que se siguiesen los métodos científicos de las ciencias avanzadas. Argumentando que sólo mediante la imitación de estos métodos cabía la esperanza de obtener los mismos descubrimientos y la acumulación de conocimiento científico. (Richardson, 1993, p. 15)
En la perspectiva del nuevo horizonte, Wundt imparte en 1862 un primer curso intitulado “La psicología como ciencia natural”, el nuevo quehacer científico se vio orillado a la creación de laboratorios, instrumentos de medición, varios de ellos exportados de la fisiología.
Han pasado casi siglo y medio desde la fundación del primer laboratorio de psicología, y sorprendentemente continuamos repitiendo las mismas ilusiones, tomemos por ejemplo la historiografía de Nevid (2010) Psicología conceptos y aplicaciones, se establecen las siguientes afirmaciones:
Tabla 1.
Conceptos erróneos y comunes sobre la psicología
| Mito | Hecho |
| La psicología no es una ciencia verdadera | La psicología es, de hecho, una ciencia verdadera porque se basa en el método científico. |
| Sólo puede existir una teoría psicológica cierta; todas las demás deben ser falsas. | Ninguna teoría representa a todas las formas de conducta. Las teorías son más o menos útiles en tanto representan la evidencia disponible y conducen a predicciones acertadas de conductas futuras. Algunas teorías representan ciertos tipos de conductas mejores que otras, pero muchas tienen valor por su representación de algunas formas de conducta. (Nevid, 2010, p. 23) |
El “método científico” se convierte en el criterio de verdad para poder aceptar las teorías que son científicas, de aquellas teorías seudocientíficas: “Los psicólogos son instruidos para ser escépticos con las declaraciones y argumentos que no están basados en la evidencia. En especial, lo son con la opinión y el folklore. Lo que distingue a la psicología de otros cuestionamientos sobre la naturaleza humana, incluso la filosofía, la teología y la poesía, es el empleo de métodos científicos para adquirir conocimientos. Los psicólogos adoptan un enfoque empírico, es decir basan sus opiniones en evidencias reunidas a partir de experimentos y la observación atenta” (Nevid, 2010, p. 21). Resulta un poco extraño, lo que entiende Nevid como “método científico” algunas veces lo usa en singular y en otros momentos lo dice en plural “métodos científicos”. La idea parece muy simple, ¿cuál es esa varita de virtud que por arte de magia nos transforma en científicos? Esa varita de virtud es la utilización del llamado “método científico”, también conocido como método de las ciencias naturales, método experimental, método empírico, método positivista, sinónimos utilizados históricamente. Exportamos particularmente el método de las ciencias físicas a la psicología, tratando de emular los mismos pasos, sin preguntarnos ¿si tal método se adecuaba al campo psicológico? a más de un siglo hemos estado dado vuelta en círculos sobre esta misma idea.
Según establece Nevid en su concepción el método científico tiene como base la experimentación y la observación, en diferentes momentos enfatiza el papel de la “observación atenta” y la necesidad de desarrollar esta habilidad en los estudiantes; lo ilustra con una clase de alumnos de psicología, a los mismos se les pide que describan la conducta de una rata, los alumnos escriben “explora su ambiente”, “intenta escapar”, “tal vez busca alimento”, la profesora interviene y afirma: “Cada uno de ustedes observó a la rata” dice, “pero ninguno de describió la conducta. Cada uno hizo ciertas inferencias … No son inferencias irracionales pero son inferencias, no descripciones” (Nevid, 2010, p. 22). Solamente una observación atenta puede diferencia entre una descripción de la conducta y una inferencia y se hace la siguiente pregunta ¿Alguna vez ha observado la conducta anormal? “No”. Usted sólo puede observar conducta, lo anormal es una inferencia. Al tomar a la observación atenta –tal parece que volvemos al pasado, resucitando el espíritu Comtiano de la observación como criterio de verdad ‑esto se puede advertir cuando define lo que entiende por el término psicología:
Antes de avanzar en nuestra exploración de esta ciencia, definamos qué queremos decir con el término psicología. A pesar de que se han propuesto diversas definiciones, la que más se utiliza en la actualidad la determina como ciencia de la conducta y los procesos mentales. Pero ¿qué significan estos términos? En sentido amplio, todo lo que un organismo hace es una forma de conducta. Sentarse en una silla es una forma de conducta, Leer, estudiar y ver la televisión son otras. También lo son preparase un emparedado y hablar por teléfono. Sonreír, bailar y levantar el brazo, incluso pensar y soñar, son formas de conducta. (Nevid, 2010, p. 3)
Los procesos mentales, las experiencias privadas, nuestro mundo interno, todo es conducta, desde luego el mundo interno continúa siendo un reto en la medida en que no están disponibles para el estudio científico. Esto permite explicar el segundo mito; sólo puede existir una teoría psicológica cierta; todas las demás deben ser falsas, la respuesta es ¡No!, en realidad todas las teorías representan formas de conducta, las diferentes perspectivas en psicología sea, conductual, psicoanálisis, humanismo, fisiología y sociocultural, cada una de ellas trabaja con conductas, el punto de diferencia es que unas posiciones teóricas en psicología representan mejor cierto tipo de conductas que otras, por ejemplo, el estudio de caso tiene una gran riqueza de información, lamentablemente carece de controles exigidos a los experimentos científicos.
Mientras otros autores describen la actual situación de la psicología como “una ensalada teórica” donde coexisten diferentes posturas teóricas, donde no existe comunicación entre ellas y en el mejor de los casos una coexistencia “pacifica”, aunado a un marasmo de propuestas epistemológicas. Desde luego, el autor de la presente historia, advierte una situación totalmente diferente: por un lado, los enfoques teóricos prevalecientes en psicología se encuentran menos fragmentados y más bien advierte la posibilidad de complementación entre las diferentes perspectivas, la posibilidad de puntos de encuentros conlleva a posturas en psicología más ecléctica.
Más allá del optimismo, el autor coloca dos temas en el centro de la discusión, por un lado, el regreso a la observación atenta y por otro, la idea de que todo lo que hace un organismo es una forma de conducta, las diferentes teorías en psicología representan conductas: “La observación atenta y la descripción de la conducta brindan datos para desarrollar teorías que puedan ayudarnos a comprender mejor el fenómeno que estudiamos y quizá predecir futuros sucesos” (Nevid, 2010, p. 22). Es extraño, el libro de Nervid, en ningún momento nombra cuales son los autores, las teorías en las que fundamenta sus ideas, alguien una vez me dijo, hay que mirar con ciertas dudas esas historias de la psicología que se presentan “ingenuamente”, apealando al sentido común y desplazando por debajo de la mesa un conjunto de supuestos.
¿De dónde vienen estas ideas? Estas ideas se encuentran muy cercanas a las ideas del positivismo lógico:
El positivismo lógico fue la filosofía de Carnap y sus seguidores de Viena, los cuales insistían en que toda la conducta debería ser descrita y explicada exclusivamente en términos de sus manifestaciones físicamente observables “Todas las afirmaciones de la psicología describen acontecimientos físicos, por ejemplo, las conductas físicas de los humanos y otros animales” (Carnap 1959/1993, p. 165).
El problema de hacer de la psicología una ciencia, se enfrentó al grave problema de los términos utilizados en el campo psicológico: conciencia, introspección, psicopatología inconsciente por “donde quiera que se mirará”; nos encontramos conceptos deudores de subjetividad, mundo interno, filosofía, en tanto, el nuevo método científico exigía para poder ser practicado únicamente una cosa: ¡observación! pero la observación inmediata en psicología enfrenta muchas dificultades, ¿Cómo exorcizar los términos psicológicos de todos esa herencia mentalista? Para lograr tal objetividad, el tema adquiere una nueva dimensión cuando el mismo se plantea como un problema del lenguaje.
Propiamente, el proyecto del positivismo lógico tenía como fin establecer un criterio de verdad que demarcara claramente ciencia/no ciencia –el Circulo de Viena como también se les conoce—toma como elemento central el lenguaje que utiliza la ciencia, inspirados en la primera época de Wittgenstein, donde el lenguaje es un reflejo de la realidad. Los límites del lenguaje son los límites de la realidad, lo que no puede ser designado no puede ser pensado y por lo tanto carece de sentido, en un primer Wittgenstein solamente lo que tiene sentido puede ser formulado. Alguna de estas ideas, fueron la fuente de inspiración para los positivistas lógicos quienes al establecer el principio de “verificabilidad” ‑la traducción de los términos a un lenguaje observacional—con todo esto pretendían clarificar el lenguaje de las teorías y con ello exorcizar los términos mentalistas del campo de la psicología; la propuesta de Nevid “todo lo que hace un organismo es conducta”, reduce el mundo a solamente lo que podemos observar.
La idea de Nevid, sobre la “observación atenta” parece apoyarse en la muy socorrida idea de que la ciencia tiene como punto de partida la observación empírica –la observación directa de la naturaleza—pero el asunto es un poco más complicado, el examen directo del fenómeno, solamente nos puede aportar una continuidad con nuestro sentido común, advertimos los prejuicios de la vida cotidiana, Bachelard (1938/1981, p.29) lo señala muy acertadamente:
Abrid un libro científico del siglo XVIII, advertiréis que está arraigado en la vida diaria. El autor conversa con su lector como un conferenciante de salón. Acopla los intereses y los temores naturales. ¿Se trata, por ejemplo, de encontrar las causas del Trueno? Se hablará al lector del temor al Trueno, se tratará de mostrarle que este temor es vano…repetirle la vieja observación: cuando estalla el trueno, el peligro ha pasado, pues sólo el rayo mata.
La ciencia necesita romper con el engaño de nuestras observaciones que nos brindan nuestros sentidos, nuestros sentidos nos brindan una certeza inmediata “si pudiéramos entrar en el cuerpo de un hombre del siglo X, tendríamos la certeza de que el sol es quien se mueve de Este a Oeste, claramente sería una respuesta desde las percepciones sensoriales y de nuestro sentido común”. El color azul claro del cielo, el verde de las hojas, el rojo de la manzana, el verde del pasto es una ilusión creada por los órganos sensoriales humanos, vivimos encarcelados en nuestros sentidos y pensamos que el mundo naturalmente tiene ese colorido “es más algunos ingenuamente piensan que el color se encuentra en las cosas, en los objetos” a ese mundo creado por los sentidos los antiguos filósofos lo llamaron el mundo de las apariencias, de ahí la necesidad de romper esas apariencias para llegar a la esencia de los fenómenos.
Contrario a los anteriores argumentos, los positivistas tenían su fe puesta en la autonomía de los hechos, en una total separación entre sujeto y objeto, los hechos captados por las impresiones sensoriales inciden desde el exterior en un observador pasivo e independiente de su conciencia, según establecían “los hechos habla por sí mismos”, parafraseando y cambiando unas palabras de Carr (1985, p. 21): “En alguna parte había un error. Y el error era la fe en esa incansable e interminable acumulación de hechos rigurosos vistos como fundamentos de la psicología, la convicción de que los datos hablan por sí solos y que nunca se tienen demasiados datos” el problema es qué le da sentido a esas observaciones y a esa acumulación de investigaciones en psicología”, y la única manera de poder mirar más allá es observar a través de la Teoría, es la teoría la que da sentido a las observaciones, la teoría decide que podemos observar, al respecto escribe Hergenhahn (2011, p. 7) en su libro Introducción a la historia de la psicología destaca:
Desde sus inicios, la máxima autoridad de la ciencia ha sido la observación empírica (la observación directa de la naturaleza), pero la ciencia entraña mucho más que la simple observación de la naturaleza. Para que las observaciones tengan alguna utilidad deben ser ordenadas, o clasificadas de alguna manera y se deben señalar similitudes y las diferencias frente a otras observaciones. Una vez señalado las similitudes y las diferencias que existen entre las observaciones, muchos científicos van más allá: tratan de explicar aquello que han observado. Luego entonces, la ciencia muchas veces se caracteriza porque incluye dos elementos centrales: 1) la observación empírica y 2) la teoría.
El papel de la teoría se ha redimensionado, sin teoría los datos crecen anárquicamente, la teoría son las responsables de generar hipótesis para su comprobación experimental, son la guía de nuevas predicciones por confirmar o rechazar. De esta manera, el proceder científico confirma o descarta teoría, avanzando inexorablemente en descubrir los misterios de la psicología.
Las ideas de Hergenhahn en Introducción a la historia de la psicología, parece estar apoyada en la idea positivista clásica de la ciencia, esa noción de ciencia que exportamos de las ciencia física, de igual forma que los positivista lógicos pretende establecer un criterio de demarcación entre ciencia y no ciencia, particularmente el autor retoma las ideas de Popper, K, mientras Nevid pone el acento en que la psicología es científica pues tiene como base el método científico, en Hergenhahn el acento alrededor del papel de la teoría, según establece Popper, el quehacer científico no tiene como punto de partida la observación, inicia con un problema, después viene las posibles soluciones (conjeturas), y la crítica. Popper tenía un pleito casado con el marxismo y con el psicoanálisis pues se presentaban como ciencias cuando en realidad no lo son “pero cómo demarcar nuevamente ciencia de seudociencias” es ahí donde propondrá su criterio de demarcación: principio de refutabilidad o falsabilidad. Una teoría científica debe ser rebatible, debemos mostrar la falsedad, los límites o los equívocos de las teorías: “las teorías suelen aportar algo porque son correctas, sino porque están equivocadas … Por lo tanto, la noción popular de una teoría debe ser cierta para que sea de utilidad no es correcta” (citado en Hergenhahn 2011, p. 10)
Las teorías deben hacer predicciones arriesgadas para que puedan ser refutadas, como en el caso de Einstein, la teoría establece con precisión la predicción de una serie de hechos: las teorías que son vagas como el Marxismo y el psicoanálisis no pueden ser refutables y por lo tanto son no científicas, Hergenhahn (2011, p. 11) comenta: “Muchas de las teorías en psicología no cumplen con la prueba de refutabilidad de Popper, sea porque son planteadas en términos muy generales, que las confirman con una observación cualquiera”. No obstante, todos los problemas que tiene el principio de refutabilidad, el libro de Hergenhahn continúa destacando que la misión de la ciencia es descubrir leyes, habla de leyes de correlación y leyes de causalidad, las primeras permiten la predicción, las segundas permiten la predicción y el control.
Según se puede advertir, Hergenhahn (2011, p.15) a la pregunta ¿es la psicología una ciencia? claramente es optimistas:
La psicología ha aplicado el método científico con enorme éxito. Los psicólogos experimentales han demostrado leyes de relaciones entre alguna clase de hechos del entorno (estímulos) y algunas clases de conducta; además, han formulado rigurosas teorías refutables que explican esas relaciones. Las teorías de Hull y Tolman son un ejemplo, pero existen muchas más. Otros psicólogos trabajan hombro con hombro con químicos y neurólogos que están tratando de establecer las correlaciones bioquímicas de la memoria y diferentes procesos cognitivos. Algunos psicólogos más están trabajando con biólogos evolucionistas y genetista para conocer el origen de la evolución de la conducta social.
El optimista Hergenhahn (2011 p. 15) tiene su contracara, “sin embargo, aun cuando algunos psicólogos son claramente científicos, muchos otros, por no decir la que la mayoría no lo son”, y añade otros cometarios más, afirma que la psicología no de debería tratar con demasiada dureza los aspectos no científicos de la profesión, y deberíamos pensar que la psicología es una ciencia relativamente nueva –aproximadamente 150 años desde la formación del laboratorio de Wundt—es nada. En otro momento, las ciencias físicas y químicas tuvieron el mismo problema, una serie de conceptos llenos de elementos teológicos y filosóficos, pero estos conceptos se fueron afinando hasta alcanzar un tratamiento científico.
De manera contraria en el Richardson (1993) Para comprender a la psicología, el libro lo escribe fundamentalmente para los estudiantes quienes tratan de encontrar cierta coherencia en la “ensalada teórica” que caracteriza a la psicología, a la falta de un marco teórico que pueda darle sentido a las fragmentas investigaciones de los diferentes corrientes. Para Richardson, el estado actual que vive la psicología se debe a que los rigurosos métodos exportados de física y de las ciencias naturales no han logrado los frutos de conocimiento que se esperaban:
Los modernos laboratorios de psicología son lugares de aspecto impresionante y cualquier persona implicada en la psicología experimental podría dar testimonio del rigor del procedimiento y de la sofisticación estadística empleada en la mayoría de las investigaciones psicológicas. No obstante, poco tiempo después, en 1964 Zangwill expresa su nueva creencia de que “la psicología experimental ha producido muchos hechos, unas pocas generalizaciones e incluso alguna ‘ley’ ocasional. Pero ahora no ha logrado producir cualquier cosa parecida a un cuerpo de teorías científica coherente y aceptada de forma general” (1964, p. 18).
Mientras, Hergenhahn, nos habla de la aplicación exitosa del método científico en la psicología, leyes que relacionan algunas clases de hechos y rigurosas teorías como las Hull y Tolman, ambas ejemplo de teorías científicas refutables. Para Richardson, tal optimismo es poco justificado. Richardson se pregunta ¿Dónde está el error? ¿Por qué no ha proporcionado resultados? Para Richardson tal situación es el resultado de aplicación de una serie de pasos del llamado método científico, que los psicólogos asumimos rigurosamente, pero los mismo son el producto de un proceso idealizado, es decir, los historiadores de la ciencia tienen serias dudas de que los grandes científicos de la física hayan seguido rigurosamente tales pasos, por tanto, los llamados pasos del método científico no son una descripción totalmente adecuada de la ciencia tal como la practican cotidianamente, al respecto Feyerabend describe (1976, pp. 181–182):
La idea de un método que contiene principios firmes, no modificables y de uso absolutamente obligado para conducir la tarea de la ciencia entra en serias dificultades cuando se confronta con los resultados de la investigación histórica … han ocurrido bien porque los pensadores decidieron no verse limitados por ciertas reglas metodológicas “obvias” bien porque las rompieron sin darse cuenta.
Si las ciencias físicas han logrado alcanzar los grandes descubrimientos sin recurrir a los estrictos pasos del método científico, cual es la razón para exigir a la psicología asumir rígidamente tales principios, como diría Feyerabend: “No existe hoy un método, de acuerdo con la metodología más avanzada”.
Para Richardson el problema no es solamente metodológico, el problema son las presuposiciones que subyacen a las teorías y a los descubrimientos, la historia de la ciencia es en gran medida el reflejo de las presuposiciones que una sociedad establece; así por ejemplo la idea de que la tierra era el centro de universo, las severas crítica a las ideas religiosas dieron paso a otro orden social e ideológico y con ello a nuevas presuposiciones, en general todas las ciencias se encuentran contaminadas de presuposiciones no científicas. En la psicología tal hecho se ve agudizado, al ser el sujeto y objeto de conocimiento, establece que varias de las vivencias experimentadas se conviertan en presuposiciones de las propias teorías. Estas presuposiciones limitan a las teorías sobre lo que pueden ver, y analizar, el accionar mismo del quehacer psicológico reduce su campo de acción a lo exclusivamente conductual, por ejemplo. Según establece Richardson el racionalismo, asociacionismo y construccionismo son presuposiciones básicas que subyacen a algunas teorías de la psicología modernas.
Para Richardson, la única manera de sacar a la luz estos presupuestos dependen de la crítica, salir de la comodidad de nuestras escuelas, de nuestras propias revistas, dudar de lo que hacemos, dudar de nuestras prácticas, extraer por medio de la crítica esas presuposiciones que subyacen a nuestras teorías. Richardson se haya influenciado por la ideas de Kuhn sobre las etapas del desarrollo científico: a) Etapa preparadigmática, se caracteriza por una serie de escuelas rivales que luchan entre sí, hasta que finalmente una escuela triunfa sobre los demás estableciendo con ello un paradigma; b) Etapa paradigmática, los científicos comparten una serie de presupuestos sobre una disciplina, dando paso a una ciencia normal enfocada a la solución de acertijos; c) Etapa revolucionaria, donde el antiguo paradigma ya no puede resolver una serie de interrogantes, siendo desplazado por otro paradigma. En la lectura de Richardson la psicología no puede continuar en la etapa preparadigmática:
En este sentido, nuestras presuposiciones pueden llegar a reforzarse. Consecuentemente deberíamos hacer notar que podemos ser excepcionalmente ingenuos y simplistas sobre estas pruebas y refuerzos. Pero inmediatamente tenemos que señalar una cuestión obvia: si la psicología tiene que estar unificada como otras ciencias, no puede tener presuposiciones conflictivas coexistentes; algunas (o todas) tendrían que ser rechazadas. Pero despojarse de ellas como consecuencia de la crítica o suplantarlas como resultado de la investigación puede ser una tarea extremadamente dolorosa, porque implica separarnos a nosotros mismos de nuestra visión de la experiencia y acercarnos a otra. (Carnap, 1993, p. 196)
Es preocupante algunas de las afirmaciones de Richardson, la idea que la psicología necesita estar unificada – a los largo de estos casi 150 años nunca ha estado unificada—entiendo que la vía sería realizar un critica implacable para hacer explícito esos presupuestos no científicos o metafísicos, como lo fue en las ciencias físicas, la crítica permitió el abandono de preconcepciones populares para darles a los términos un trato más científico, el autor habla de purificación conceptual y con ello la formulación de construcciones teóricas alternativa “en algunos casos estos cambios conceptuales conducen a una revolución intelectual como el caso de Galileo”, el otro camino son los experimentos cruciales, aunque el autor no los llama así:
Después resulta bastante sencillo “confirmar” cualquiera de esas construcciones teóricas mediante experimentos. Esto sucede continuamente en psicología. Lo que sucede muy raras veces es la realización de experimentos que eliminen simultáneamente teorías rivales. Sin embargo, esto es lo que debe pedirse y lo que la crítica de las presuposiciones ayudará a conseguir. A medida que haya más investigadores que desarrollen esos hábitos, se planteará cada vez más la responsabilidad a los editores de revistas, a los que evalúan y comentan los artículos enviados a las revistas, etc. Los frutos de este movimiento general serán, casi con seguridad, una clarificación conceptual y una mayor objetividad en psicología. Richardson (1993, p.205)
No deja causar sorpresa, el libro de Richardson (1993, p.205) finaliza con las siguientes palabras:
Es esa visión sinóptica lo que la psicología requiere con urgencia para reconciliar sus diferencias e imponer una disciplina a sus extravagancias.
Más allá del autoritarismo “en nombre de la ciencia” que se deja traslucir en algunos párrafos de Richardson; la idea de lograr la unificación de la psicología, tendría un alto costo, pues en alguna medida significa eliminar aquellas teorías extravagantes que no concuerdan con sus presupuestos epistemológicos y con su noción de ciencia. Una pregunta persistente es ¿qué hacer con las teorías que no son científicas son simplemente inútiles?, en física por ejemplo la famosa teoría del éter luminífero; tal elemento se suponía permitía la propagación de la luz a través del espacio vacío, los experimentos de Michelson-Morley fueron fundamentales para determinar que el éter no existía en el espacio, ¿cuál fue el destino de la teoría del éter luminífero?, por lo menos en física tal teoría fue perdiendo vigencia. Eso mismo debemos hacer en psicología, En este punto Hergenhahn (2011, p.11) cita a Popper:
En términos históricos, todas las teorías, o casi todas, parten de mitos y…un mito puede contener adelantos importantes de teorías científicas. Por tanto [considero] que, cuando se descubre que una teoría no es científica o que es “metafísica” eso no revela que carezca de importancia o que sea insignificante, ni que “carezca de significado o sentido”
Hergenhahn añade el siguiente comentario: Estas teorías carecen de rigor científico, pero siguen siendo útiles. Las teorías de Freud y Adler son un ejemplo.
Richardson asegura que es un mito la idea de que los científicos abandonan rápidamente las teorías, aduce múltiples ejemplos en los cuales los científicos se adhirieron a sus teorías a pesar de que son puestas en duda, tal es el caso por ejemplo de la teoría de Ptolomeo se publicó aproximadamente en el año 150 d.C. y la teoría de Copérnico en 1543, es decir tuvieron que pasar algunos siglos; en la cosmovisión de Ptolomeo la tierra era el centro del universo y el sol, la luna, las estrellas giraban alrededor de ella. No obstante, los equívocos la misma describir con precisión ciertos movimientos celestes, como lo eran los eclipses. El cambio fue radical con la llegada de la teoría heliocéntrica de Copérnico, mostrando las grandes inconsistencias del sistema de Ptolomeo, pero la misma no fue aceptada en lo inmediato, tuvieron que esperar hasta el siglo XVII con la llegada de Galileo y Kepler, quienes dieron como verdadera a la teoría heliocéntrica, sustituyendo de manera definitiva a las concepciones Ptolemaicas. No siempre sucede así, tomemos por ejemplo el problema de los gases, según se estableció en el siglo XVIII el comportamiento de los gases estaba determinada por una interrelación entre presión, volumen y temperatura, tal regularidad de la naturaleza quedo expresada en la ley del gas ideal PV = nRT, tal ecuación permitía describir, predecir, controlar, la conducta de los gases. La llegada de la teoría cinética, apoyada en la teoría de los átomos dio un paso más allá al explicar el ¿por qué? de tal comportamiento, pero en este caso no la sustituye, pues la teoría del gas ideal continúa siendo una ley científica para un grupo de aplicaciones, pero queda subsumida a la teoría cinética.
Como puede advertirse ¡hacer ciencia semejante a la física es un proceso muy complejo! los psicólogos fuimos muy ingenuos, al pensar que el mero hecho de seguir los pasos metodológicos del “método utilizado en la física, nos conduciría con paso firme a los mismos éxitos que han alcanzado ciencias naturales”. En algunos momentos, trastocamos la naturaleza de los términos psicológicos, para traducirlos a un lenguaje observacional, pero con ello exorcizamos las relaciones sociales y la subjetividad, y en su lugar imaginamos un sujeto abstracto sin ligas sociales, emocionales, pasionales formulando así un hombre-máquina, más manipulable a las condiciones experimentales.
Desde esta óptica, la psicología pasa formar parte de las diversas ciencias que se ocupan de la conducta humana, y sus metas están encaminadas a describir, explicar, predecir y controlar la conducta humana, algunas definiciones van más allá, al considerar que el fin de la ciencia es el establecimiento de leyes científicas, en tal sintonía la psicología como ciencia natural busca establecer esas leyes que rigen la conducta humana. No obstante, el optimismo, un texto como el de Whittaker (1987, p. 47) ya en 1965 en la primera edición en inglés, advierte algunas inconsistencias en la formulación de la psicología como ciencia natural:
Hay muchas dificultades con las que han de encontrarse los psicólogos en sus esfuerzos por comprender, predecir y controlar o cambiar la conducta. Y no es el menor de ellos la complejidad de la conducta, en particular la humana. Además, hay problemas de medición o cuantificación en psicología que son diferentes en muchos aspectos de los de las ciencias físicas. También se encuentran dificultades en el uso de método científico en las investigaciones en psicología, dificultades con el control de las variables o los factores que influyen en la conducta.
Lo que era una pequeña lluvia, hoy se ha convertido en un aguacero, en toda historia de la psicología surge la pregunta ¿Es la psicología una ciencia? Por ejemplo, Hergenhahn (2011), Nevid (2010) y Feldman (2006) afirman que la “psicología es una ciencia que ha aplicado el método científico con enorme éxito” o “es ciencia porque se basa en el método científico”, entendemos las respuestas en un sentido político-ideológico “más que una autocrítica científica” y las mismas se encuentran en un contexto determinado (aspecto que analizaremos en la Parte II). Para Richardson (1993, p. 13) la psicología dista mucho de ser una ciencia y lo que tenemos es una “ensalada teórica” y una “confusión conceptual” y afirma: “La psicología no es una ciencia avanzada en el mismo sentido que lo son la física, la química o la biología. En estas ciencias tenemos conocimientos porque la mayoría de los científicos de ese campo están de acuerdo en qué es lo conocido: la unidad teórica y el consenso caminan unidos. Pero esta unidad teórica falta en psicología”, pero aun en las historias más optimistas, conforme uno se adentra surgen dudas sobre la cientificidad de la psicología:
De este modo, los psicólogos desarrollaron una “envidia de la física”. Dando por supuesto que la física era la ciencia mejor, los psicólogos intentaron aplicar los métodos y pretensiones de ésta a su objeto de estudio, y se sintieron incapaces cuando no tuvieron éxito. La envidia de la física es un distintivo de la psicología del siglo XX, especialmente en Norteamérica. Los psicólogos se dedicaron a una fantasía newtoniana. Decían con fe que algún día surgiría un Newton de entre los psicólogos y propondría una teoría rigurosa de la conducta, llevando a la psicología a la tierra prometida de la ciencia. (Leahey. 2000, p.28)
Al respecto Hergenhahn (2011, p.698) cita a James (1892/1985):
la carencia de una sola ley en el mismo sentido en que la física nos muestra lo que son las leyes, la ausencia de una propuesta única a partir de la cual sea posible deducir causalmente cualquier consecuencia … ésta no es una ciencia, sino apenas la esperanza de ciencia.
En el mismo sentido, Heidbreder ofrece el siguiente comentario:
Porque la psicología es una ciencia que aún no ha hecho un descubrimiento importante. No ha conseguido un hallazgo equiparable al de la teoría atómica para la química, al principio de la evolución orgánica para la biología, a las leyes del movimiento para la física. Nada que ofrezca un principio unificado ha sido descubierto ni reconocido. (Hergenhahn 2011, p.698)
La ausencia de leyes científicas en psicología marca un punto inflexión, y a la vez abren un punto de reflexión sobre lo que ha significado el quehacer científico y sobre todo para el propio desarrollo de la psicología, Las ideas heredadas de una noción de ciencia del siglo XIX se habían convertido en una camisa de fuerza para el desarrollo de otras posiciones psicológicas y aun de las posiciones positivistas, pues nos quedamos estancados en la llegada de ese renovador llamado Newton, y de una revolución llamada Einstein, todas esas transformaciones hacen falta para repensar el quehacer psicológico. Tal como lo señala Pérez (2010 p. 264) tal desfase es resultado de una problemática al propio interior de la filosofía de la ciencia: “A partir de entonces, en la medida en que se ha quedado en la misma tesitura, ignorando la colosal transformación de las ciencias en los últimos cien años, la filosofía de la ciencia se ha ido apartando de la realidad y se ha ido convirtiendo en lo que tristemente es hoy…una estructura anacrónica y remota, con escasa o ninguna relación con la filosofía y la ciencia contemporáneas” En ese mismo anacronismo, se debe incluir esa duda que tienen los que hacen historia de la ciencia psicológica, al diferencias teorías científica y no científica, lo que tenemos en este momento son “teorías psicológicas” y con ello múltiples, formas metodológicas de abordar el quehacer psicológico y donde el principio de investigación es que “todo se vale”.
Parte II. Ciencia y Política en Psicología
El título del presente apartado puede resultar contradictorio para algunos, en forma tradicional la ciencia se ha opuesto a la política, pues mientras la ciencia busca la verdad, la política trata de ocultarla, con estos argumentos se trataba de salvaguardar la idea de una pureza de la ciencia. Pero en estos tiempos, aun la misma ciencia, adquiere matizaciones ideológicas y conforma con ello formas discusivas que expresan lucha de poderes en la sociedad, tal es la óptica que debemos de adoptar al visualizar lo que ha sido la psicología como profesión. Debemos considerar el crecimiento de la psicología como profesión un antes y un después de la II Guerra Mundial; originalmente el punto de encuentro fue la American Psychological Association (APA) fundada en 1892, Stanley Hall considerado el padre de la psicología estadounidense y primer presidente del APA, conjuntamente con William James, John Dewey, McKeen Cattell, Stanley Fullerton, el objetivo original de la asociación era “promover la psicología como ciencia” algunos de los fundadores consideraban la idea de una psicología con intereses propiamente teóricos-científicos, sin ningún vínculo con las preocupaciones prácticas, pero no todos pensaban igual, algunos de los fundadores como Cattell y Dewey habían mostrado su interés por los asuntos aplicados. Estas disputas se fueron acrecentando, los psicólogos profesionales crearon su propia asociación, rompiendo con el APA, pero al interior del APA había grupos disidentes como la Sociedad para el Estudio Psicológico de los Aspectos Sociales, creada por psicólogos de izquierda para promover ideas políticas.
La llegada de la II Guerra Mundial fue el despegue definitivo de la profesión psicológica, en un primer momento al declararse la guerra los profesionales de la psicología cerraron filas, se creó el Comité de Psicología y Guerra, tal coyuntura dio pie para una psicología unida y promover la función de la psicología en la sociedad.
Con el fin de la guerra, hay dos grandes acontecimientos, por un lado, el APA promueve nuevos estatutos para poder integrar a las diversas asociaciones en reñidas votaciones se aprueban nuevos estatutos, los nuevos objetivos del APA son “promover la psicología como ciencia, e impulsar la psicología “como profesión y como medio para mejorar el bienestar humana” ratifican que los nuevos miembros no necesitan presentar una publicación de una investigación como medio de admisión. Por otro lado, con regreso de los veteranos de la guerra, implico una nueva demanda social: “la psicoterapia”; pero el campo ya estaba ocupado por psiquiatras y psicoanalistas, quienes no se daban abasto pues de los 74,000 veteranos hospitalizados, 44000 estaban por cuestiones psiquiátricas. La Administración de Veteranos (V.A.) organiza una nueva profesión de salud mental, la cual tiene como centro al “psicólogo clínico” así se formaron programas educativos en las principales universidades para formas a los psicólogos en el campo de la clínica, pese a las reticencias del APA se vio forzado a definir la profesión del psicólogo como profesional y definir los parámetros para su formación.
Varios de estos aspectos se discutieron en el Congreso de Boulder (1949) donde los parámetros de formación acordados, establecían que los nuevos psicólogos clínicos debían de formarse como científicos-profesionales; la idea de una formación científica solamente refleja el control de los psicólogos académicos, de ahí las constantes críticas al APA para reformular la manera de formar a los psicólogos profesionales. Por otra parte, el gremio de los psicólogos recibió los primeros embates por parte de los psiquiatras, quienes se oponían a la injerencia de los psicólogos, pues consideraban que no estaban suficiente preparados para el campo de la salud mental “campo tradicionalmente controlado por la psiquiatría” y se oponían al reconocimiento legal de la psicología clínica y la orientación psicológica. En ese momento, el membrete de “científicos”, fue la punta de lanza para contrarrestar las críticas lanzadas por la psiquiatría:
Los psicólogos, sin embargo, tenían que distinguirse de sus rivales más próximos, los psiquiatras, quienes desde la primera aparición de la psicología «clínica» antes de la Primera Guerra Mundial habían temido que los psicólogos usurpasen sus cometidos terapéuticos. Por ello, en lugar de definirse como simples practicantes de un oficio, como los médicos, los psicólogos clínicos decidieron autodenominarse profesionales científicos. Eso quería decir que los estudiantes universitarios que deseasen convertirse en psicólogos clínicos debían formarse primero como científicos…El atractivo de este modelo consistía en preservar para los psicólogos clínicos el prestigio de ser científicos, a la vez que les permitía ocupar todas las vacantes creadas por la V.A (Administración de Veteranos), para psicoterapeutas. (Leahey, 2005, p. 453)
En realidad, no es la primera vez que se utiliza el discurso científico como un discurso ideológico, la propia psiquiatría desde hace cierto tiempo se encuentra en el centro del huracán, al aumentar en territorio de lo patología mental y con ello la medicalización de la sociedad, al respecto Allen Frances quien dirigió el comité que creó el DSM-IV advierte algunas de las consecuencias:
Se crearían decenas de millones de falsos positivos, nuevos «pacientes» identificados de forma equivocada, empeorando enormemente los problemas ya causados por un DSM-IV demasiado inclusivo. Se producirían un gigantesco proceso de sobretratamiento con medicamentos que son innecesarios, caros y a menudo bastante dañinos … la inclusión de muchas variantes normales bajo la etiqueta de enfermedad mental, con el resultado de que el concepto básico de “trastorno psiquiátrico” se vería muy difuminado (Scull, 2013 p. 178).
En general, lucha por quien es más científico, se encuentra cruzada por los intereses económicos y de financiamiento, tal es el caso, según afirma Leahey en la cuarta edición (2000) la psiquiatría intentó bloquear la práctica terapéutica de los psicólogos manteniendo que no son competentes para el diagnosticar o tratar los desórdenes mentales” Las compañías de seguros se aliaron con los psiquiatras, y establecieron que solamente se pagaría las psicoterapias realizadas por psiquiatras. El gremio de psicólogos adujo en su defensa, el monopolio por parte de los psiquiatras en el campo de la salud mental y la necesidad de leyes de una libre elección por parte de los pacientes. La Asociación Americana de Psiquiatría (APA) estableció un pleito judicial aduciendo “intrusión en la práctica médica y empresarial, si bien para el presente caso, los tribunales obligaron a las compañías de seguros a pagar los servicios de los psicólogos clínicos, esto marca el inicio de muchas más disputas:
Cuando los psicólogos clínicos, empezaron a desarrollarse como psicoterapeutas, entraron en competencia con los psiquiatras y, por consiguiente, con los médicos. A esto le siguieron varias batallas encarnizadas (muchas veces en tribunales judiciales) en la búsqueda por establecer qué tipo de servicios podían proporcionar los psicólogos. Por ejemplo ¿debía permitirse que los psicólogos determinaran que una persona debía ser ingresada en una institución mental, o que la dieran de alta de la misma? ¿Tenían la capacidad de actuar como testigos expertos cuando se juzgaran temas relacionados con la salud mental en los tribunales? ¿Sus servicios podían ser sujetos de pagos de terceros (como compañías de seguros u organismos gubernamentales) ¿Podrían certificarlos las jurisdicciones estatales como proveedores legales de servicios de salud mental? ¿Debía permitírseles legalmente administrar medicamentos? No ha sido sino en tiempos muy recientes que los psicólogos clínicos han ganado todas sus batallas contra los psiquiatras, con excepción de la última: los psiquiatras tienen autorizado para prescribir medicamentos, pero los psicólogos clínicos no. Sin embargo, en 2002 Nuevo México se convirtió en el primer estado de la Unión Americana en conceder a los psicólogos el derecho de recetar medicamentos, seguidos por Lousiana en 2004. (Hergenhahn (2011, p. 694)
El modelo de Boulder para formar psicólogos clínicos como “científicos y profesionales”, hoy se ven rebasada ante los mismos estudiantes consideran “la parte científica como una tarea aburrida” y en general se considera un error haber creado psicólogos con una metodología de los físicos, todos esto, abre la puerta a una formación diferente, tomado con ello un “giro biológico” como lo es en psiquiatría. Estas nuevas ideas han reavivado la vieja polémica entre tratamientos médicos versus psicológicos, entre tratamiento farmacológicos versus tratamientos psicoterapéuticos, “en todo esto, el discurso científico-ideológico se convierte en ese punto de verdad; “La investigación ha demostrado”, esto desde luego no resuelve la disputa” Tal como escribe Hergenhahn (2011, p. 694): “La investigación ha demostrado que, en el tratamiento de los trastornos mentales, muchas veces la medicación es por lo menos tan eficaz como la psicoterapia…algunas formas de depresión han sido tratados con buenos resultados a base de medicamentos antidepresivos” desde luego, además se aduce a que el uso de los medicamentos es una tratamiento eficaz y económico, y que los psicólogos no puedan prescribir tales medicamentos es una desventaja.
Otro aspecto, que también se pone en el centro de la discusión, es la efectividad y seguridad de los tratamientos psicoterapéuticos, desde las investigaciones de Hans, J. Eysenck en 1952 donde la tasa de remisión espontánea es tan buena como la tasa de “curación” debido a la psicoterapia, en Leahey encontramos la duda sobre la identidad, status y efectividad de la psicoterapia esto en la cuarta edición, y en la sexta edición afirma que todas las formas de terapia son igualmente efectivas, independiente de la teoría psicológica y aduciendo a otros autores, afirma que, el factor clave para el éxito de la terapia depende de la personalidad del terapeuta.
Por último, el espacio de la subjetividad humana se va estrechando, las nuevas teorías no quieren saber de los problemas que aquejan nuestro mundo psíquico, no es de extrañar que Scull de manera un tanto sarcástica señala; que así como en otro tiempo los psiquiatras consideraban escuchar a los pacientes como un trabajo fundamental, ahora parece que se prefiere escuchar al Prozac para alegría del bolsillo de la industria farmacéutica.
Parte III. Diversificación de la Psicología Aplicada.
Uno de los mayores temores de los psicólogos académicos se refiere al hecho de que los psicólogos aplicados “esos pequeños empresarios” se apropiaran del APA y uno de eso temores se hicieron realidad, por ejemplo los datos del Whittaker (1987) nos describen que solamente el 14.6% se dedican a la psicología experimental, en tanto el 46.5% se dedica a la clínica de consejo y de la comunidad el resto corresponde a la psicología escolar 9.3%, psicología educacional, industrial y de ingeniería, social y de la personalidad, cada una con 7.0% si comparamos con el texto de Feldman (2006) la práctica privada ocupa un 33.6% , universidades y escuelas privadas 28%, servicios sociales 10.6%, hospitales 8.8%, industria y gobierno 6.3%, distritos escolares 4.2%, en estos datos no aparece la psicología experimental y algo significativo es la reducción de los psicólogos clínico, esto se puede deber al hecho de que para ejercer en el campo clínico se requiere doctorado, además de un año de internado. La psicología se ha diversificado y especializado enormemente, según establece el APA hay 56 divisiones, las asociaciones con mayor número de miembros; la asociación de psicología clínica 5277 miembros, la neuropsicología clínica 4132 miembros, la asociación de psicología social y de la personalidad, la psicoterapia con 3866 miembros, psicoanálisis con 3295 miembros, asociación de psicología social y de la personalidad con 3104, la asociación de psicología industrial 3036 miembros, psicología de la salud 2709 miembros, asociación de psicología femenina 2676 la asociación de consejería psicológica 2560 miembros, con ello también se han diversificado las metodologías y sobretodo las teorías que van desde neurofisiológicas hasta el diverso campo de las ciencia sociales. En términos generales la psicología aplicada se ha convertido en la punta de lanza del quehacer psicológico, el trabajo aplicado marca el pulso del desarrollo ante las crecientes demandas de servicios de la sociedad, exigencia de servicios más especializados en áreas tradicionales de la psicología y en nuevos campos como puede ser la psicología política, la psicología de del deporte o la psicología de las nuevas sexualidades. Estos cambios, han desbordado con ello los enfoques paradigmáticos tradicionales, abriendo con ello nuevas interrogantes sobre los diferentes fundamentos epistemológicos y metodológicos que hoy fundamentan los campos aplicados.
Uno de los grandes méritos de Wundt fue haber colocado el membrete a su lugar de trabajo “laboratorio de psicología experimental” este pequeño cambio le daba otro sentido epistemológico al quehacer psicológico, tal idea se ha mantenido y según podemos advertir no podemos renunciar a ella, pues en la mayoría de los trabajos se habla de la psicología como una ciencia, aunque parezca reiterativo, específicamente en los libros de psicología aplicada, se continúa sosteniendo que la psicología es una “verdadera ciencia”, por el simple hecho de utilizar la varita de virtud “método científico”, pero en tales textos se tiene una noción de método científico muy flexible, en el texto de Nevid (2011) Psicología: conceptos y aplicaciones, describe los siguientes pasos del método científico:
Tabla 2.
Pasos del Método Científico Acorde a Nevid (2011)
| Paso 1 | Paso 2 | Paso 3 | Paso 4 |
| Desarrollar una pregunta de investigación | Formular una hipótesis | Reunir evidencia y someter a prueba la hipótesis | Llegar a conclusiones. Utilizar métodos estadísticos |
De manera coincidente con Nevid, el libro de Feldman, R. (2005, p.27) Psicología con aplicaciones en países de habla hispana cuando escribe sobre: “el método científico afirma que es el modelo con que los psicólogos adquieren sistemáticamente conocimientos, y entienden el comportamiento y otros fenómenos de interés, consiste en tres principales etapas: 1) Identificar interrogantes de interés, 2) formular una explicación y 3) investigar para sustentar o refutar la explicación”. En estas formulaciones, la idea del método científico se ha flexibilizado, con las siguientes consecuencias; al parecer hemos renunciado a buscar leyes naturales del comportamiento, y con ello a tratar a los fenómenos psicológicos como hechos físicos, abandonar el viejo problema de la objetividad, para decirlo de mejor manera, hemos seguido el recorrido de las ciencias sociales, quienes para desarrollarse se quitaron la camisa de fuerza que representaba las ideas positivistas o experimentalistas, sin que eso signifique renunciar al quehacer científico, en psicología estos cambios se pueden advertir en los siguientes comentarios de Feldman (2005, p. 21):
Sin embargo, el campo está más unificado de lo que aparece a primera vista…la psicología es una ciencia unificada porque los psicólogos de todas las perspectivas coinciden en que los temas deben abordarse para que haya progreso. Al contemplar estos temas, procure no pensar en ellos en términos antagónicos. Por el contrario, considere los puntos de vista contrarios sobre cada tema como los extremos opuestos de un continuo en el que las posturas individuales de los psicólogos por lo común se ubican en algún punto entre los extremos.
Los comentarios de Nevid (2011, p. 12) van más allá, al afirmar que ningún paradigma puede ser el único dueño de lo científico y todas las demás corrientes son precientíficas:
Cada una tiene algo que ofrecer a nuestra comprensión de la conducta humana, y ninguna ofrece un panorama completo. Dada la complejidad de la conducta y la experiencia humana no es sorprendente que la psicología haya explorado numerosos caminos para aproximarse a su tema de estudio. Tampoco asombra que muchos psicólogos de la actualidad se identifiquen con un enfoque ecléctico para comprender la conducta humana: un enfoque que incluya teorías y principios que representen perspectivas distintas. Debemos reconocer también que la psicología contemporánea no está dividida en escuelas de pensamiento con tanta precisión como lo parecía estar en sus orígenes. Hay gran oportunidad para que las diferentes perspectivas se complementen unas con otras.
Como puede advertirse, la idea de una cientificidad menos dogmática, abre la puerta para poder pensar las diferentes contribuciones que los paradigmas pueden ofrecer a la comprensión de ser humano, y abre con ello, diferentes abordajes metodológicos, que escapan a la idea de un único método.
Varias historias hablan del despertar del sueño newtoniano, en la mente de algunos, la psicología nunca podrá ser una ciencia natural, estamos a diez años luz de ser una ciencia como la física, propiamente la psicología es una disciplina multiparadigmática como las ciencias sociales o las ciencias biológicas; a la manera un caleidoscopio, podemos visualizar las diversas miradas que conforman al fenómeno psicológico. Tras las severas dudas sobre la cientificidad de la psicología, algunos textos se preguntan si la psicología será reemplaza por la biología o la neurofisiología, como sucede con las ciencias médica y en particular con la psiquiatría. La idea de que los psicólogos clínicos puedan prescribir medicamentos como sucede en algunos estados de la unión americana, hoy es un hecho; estos nuevos horizontes solamente nos hablan de los complejos escenarios que tendrá que enfrentar la psicología en las siguientes décadas.
A manera de conclusión
La historia de la psicología son a la vez la memoria histórica, pero a la vez el punto de encuentro de donde estamos parados, en más de un siglo de existencia desde que Wundt fundo el primer laboratorio, quedamos cautivados por los asombrosos descubrimientos de las ciencias físicas. La formulación de leyes que rigen el universo y la predicción de los cuerpos celestes, deslumbraron al naciente espíritu científico de la psicología “pero hacer ciencia natural es algo muy complejo”, aun para los propios científicos; de tal situación nadie nos advirtió y establecimos el proyecto de hacer de la psicología una ciencia natural como la física, pero hoy el proyecto empieza a mostrar sus limitaciones, las historias revisadas advierten la ausencia de ¡una ley! semejante a la ley de gravedad, algunos autores señalan que no ha llegado ese ser mesiánico que permita replantear el quehacer psicológico y nos lleve al puerto de la ciencia. Las historias más bien advierten que la psicología nunca podrá ser una ciencia natural, pues nuestro objeto de estudio poco tiene que ver con el de las ciencias físicas, la psicología nunca ha estado unificada, y sería mejor reconocer la diversidad de los métodos en psicología.
Finalmente, la psicología ha mantenido ser una ciencia, más por razones ideológicas que científicas, el autodenominarse como “científicos”, ha sido útil para menospreciar otras formas de conceptualizar la psicología, o contra los embates de la psiquiatría. Para algunos, seguimos dando vueltas alrededor de las mismas preguntas milenarias ¿Cuál es la relación entre mente y cuerpo? ¿Nativismo frente empirismo? ¿Realidad objetiva frente a la subjetiva? Frente a los notables límites de la psicología como ciencia, algunos autores se preguntan ¿la psicología será sustituida por la neurofisiología? ¿La psicología por fin se reconocerá como una ciencia social?, estas son algunas de las preguntas que se abren para un posible futuro del quehacer psicológico.
Bibliografía
Bacon, F. (1620/1980ª). “El nuevo órgano”, en Cardiel, R. Los filósofos modernos. UNAM.
Bachelard, G. (1938/1981). La formación del espíritu científico. Siglo XXI editores.
Beloff, J. (1979). Las ciencias psicológicas. Editorial El Manual Moderno.
Carr, E. (1985). ¿Qué es la historia? Editorial Ariel.
Carnap, R. (1959/1993). La superación de la metafísica mediante el análisis lógico del lenguaje en Ayer, A. El positivismo lógico. Madrid, Fondo de Cultura Económica.
Comte, A. (1822/1994). Plan de trabajo científico para reorganizar a la sociedad. Editorial Porrúa.
Comte, A. (1826/1994). Curso de filosofía positiva. México, Editorial Porrúa
Fedelman, R. (2006). Psicología con aplicaciones en países de habla hispana. McGraw-Hill Interamericana.
Feyerabend, P. (1976).”Defence of anarchy” en Marx, M y Goodson, F. Theories in contemporany psychology, Macmillan.
Hergenhahn, B. (2011). Introducción a la historia de la psicología. Cengage Learning
Leahey, T. (2000). Historia de la psicología. Cuarta edición, Prentice Hall.
Leahey, T. (2005). Historia de la psicología. Sexta edición, Pearson Prentice hall
Nevid, J. (2010). Psicología conceptos y aplicaciones. Cengage Learning Editores.
Pérez, T. (2010). ¿Existe el método científico? Fondo de Cultura Económica
Richardson, K. (1993). Para comprender a la psicología. Alianza Editorial.
Scull, A. (2013). La locura: una breve introducción. Alianza Editorial.
Whittaker, J. y Whittaker, S. (1987) Psicología. Cuarta edición. Editorial Interamericana.
Notas
- Psicología, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Universidad Nacional Autónoma de México. Correo: profiztacala20@gmail.com ↑
- Psicología, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Universidad Nacional Autónoma de México. Correo: blanca.aranda@iztacala.unam.mx ↑
- Psicología, alumno de pregrado de la Universidad de Londres, Ciudad de México. Contacto: rodrigoochoaaranda@ ↑