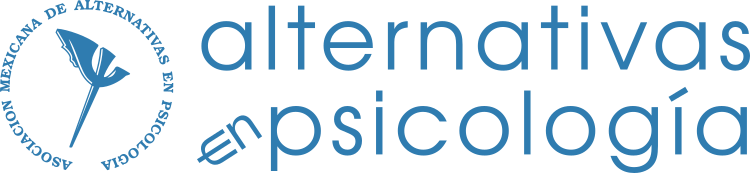Discontent in the Family, Culture, and the Framework of the Unconscious
Leticia Hernández Valderrama[1]
Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM
Resumen
El presente escrito parte del marco teórico del psicoanálisis, es un fragmento que pertenece a una investigación más amplia. Nuestro propósito es hacer una reflexión sobre la familia en medio de un complejo entramado cultural. La familia es el espacio donde se constituyen los sujetos psíquicamente, su organización no tiene que ver con la biología, es una institución establecida por la cultura y orientada por sus leyes y discursos establecidos socialmente. Actualmente la familia ha dejado de ser la instancia ideal, homogénea y armónica de quienes la conforman. Nos encontramos ante una institución radicalmente desregulada, es lo indescifrable del empuje pulsional marcada por la disimetría de los goces entre el hombre y la mujer que se hayan entramados complicadamente en una escritura inconsciente difícil de apalabrar. Escuchamos y vemos malestares y manifestaciones dentro y fuera de ella, son quejas, síntomas y patologías en medio de un goce solitario y semiautista que prescinde del vínculo con el semejante, solo arman soledades o seudo lazos. El recorrido enuncia brevemente su evolución a través del tiempo, nos centramos en el papel de los padres y su función para apuntar a lo enigmático del entramado inconsciente en relación con el malestar y el sufrimiento de los sujetos.
Palabras clave: malestar, familia, cultura, sujeto, inconsciente y goce.
Abstract
This text draws on psychoanalytic theory and represents just a fragment of a broader study. Our goal is to reflect on the family within a complex cultural network. The family is the crucible in which subjects are psychically formed; its organization is not a product of biology but a cultural institution governed by socially established laws and discourses. Today, the family no longer embodies an idealized, homogeneous, and harmonious unit. Instead, we face an institution that has become radically deregulated a manifestation of the incomprehensible surge of drives, marked by the asymmetry of jouissance between men and women, intricately inscribed in an unconscious writing that defies articulation. We observe discontents and symptoms both inside and outside the family: complaints, pathologies, and pervasive solitary or semi-autistic modes of enjoyment that dispense with genuine bonds, creating either isolation or pseudo-connections. This overview briefly traces the family’s evolution over time, focusing on the parents’ roles and functions to illuminate the enigmatic unconscious structures that underlie individual suffering and malaise.
Keywords: discontents, family, culture, subject, unconscious, and jouissance.
La familia humana es una institución,
y tiene un papel fundamental en la transmisión de la cultura.
La familia “instaura una continuidad psíquica en las generaciones
cuya causalidad es de orden mental.
Lacan
La radical orientación al otro es constitutiva de nuestra subjetividad
y, en ello, tiene una insustituible dimensión ética y política la familia.
M. Marinas
El tiempo del progreso cede el paso al tiempo del instante.
y se ve horadado o alterado por el tiempo de lo inconsciente.
Lacan
Introducción
Sería difícil evocar un momento en que la familia no haya estado en crisis. De hecho, llevamos décadas escuchando hablar sobre la muerte de la familia o el camino hacia su desaparición, ¿será cierto? ¿o al igual que todo en la vida, ha sufrido cambios y continuará en un permanente movimiento de re-estructuración? El objetivo del presente es hacer un breve recorrido por los senderos de la familia a través del tiempo, con el objetivo de apreciar su subsistencia amenazada por constantes crisis y entrecruzamientos propiciados por discursos, políticas y transformaciones, provenientes de la cultura que han repercutido en el entramado gramatical de la estructuración psíquica de sus miembros. En suma, los hechos de la familia y las circunstancias psíquicas que de ella derivan se objetivan en la complejidad de su composición dominada por factores culturales. El camino de nuestra investigación tiene como sustento el marco teórico del psicoanálisis.
Familia y cultura
La familia no se funda desde ningún ideal, ni se organiza a través de una estructura biológica sino como una institución establecida por la cultura y orientada por sus discursos, leyes, y formas de relación entre sus miembros.
La familia de todos los grupos humanos es la que desempeña un papel primordial en la trasmisión de la cultura. También contribuye a la educación inicial, la represión de los instintos y la adquisición del lenguaje. De esta manera, gobierna los procesos fundamentales de la estructura psíquica, la organización de las emociones, los vínculos afectivos y en un contexto amplio, transmite normas de conducta y de representación cuyo desempeño desborda los límites de la conciencia.
La familia sea como sea, es el espacio donde se dan los procesos de sujeción y producción de los sujetos. Entre esos procesos domina la variable, pero constante estructura del complejo de Edipo y el pasaje por la castración, que implican la presencia de los padres de un modo u otro, y con ello de la institución familiar.
Para el psicoanálisis la familia no ha muerto. Podemos hablar de los cambios en la familia, evaluarlos como importantes o meramente anecdóticos, mostrar diferencias entre organizaciones familiares, hablar sobre la familia nuclear, sobre la decadencia de la autoridad del padre, sobre la relevancia o no en la actualidad de la institución matrimonial y la mayor frecuencia de las familias monoparentales, sobre la influencia de las nuevas técnicas de reproducción, sobre el reconocimiento legal de las parejas homosexuales, etcétera. Pero tanto en lo constante como en lo cambiante, la familia sigue existiendo, sigue abriendo los carriles para que haya seres humanos que transmitan e instauren la Ley, para que surja y fluya el deseo; para que el lenguaje absorba a los futuros hablantes y los haga hablante-seres, hablentes, Parlêtre (Braunstein, 2001).
La familia, es la institución que define más claramente los lugares de padre, madre e hijo; lugares que pueden ser ocupados de maneras diferentes y por distintos personajes, cumple con la ineludible misión de producir sujetos y no se avizora la posibilidad de remplazarla si no es con otra organización que seguiría siendo una familia. Diríamos que la familia como especie, tiene la supervivencia casi asegurada aun cuando se transformen las formas de presentación o de hablar de ella.
Tiempo atrás, Levi-Strauss (1979) señalaba:
La vida familiar está presente en prácticamente todas las sociedades humanas, incluso en aquellas cuyas costumbres sexuales y educativas están muy distantes de las nuestras. Tras haber afirmado durante alrededor de cincuenta años que la familia, tal como la conocen las sociedades modernas, no podía ser sino un desarrollo reciente, resultado de una prolongada y lenta evolución, los antropólogos se inclinan ahora a la opinión contraria; a saber, que la familia, apoyada en la unión más o menos duradera y socialmente aprobada de un hombre, una mujer y sus hijos, es un fenómeno universal, presente en todos los tipos de sociedades. (p. 95).
La representación universal de la familia, supone por un lado una alianza matrimonial, por otro una filiación de los hijos; radica entonces en la unión de un hombre y una mujer, es decir un ser de sexo masculino y otro de sexo femenino. Esta concepción naturalista de la diferencia de los sexos daría este carácter de universalidad que diferencia al hombre del animal. Una familia no puede existir sin sociedad, sin una pluralidad de familias dispuestas a reconocer la existencia de otros vínculos.
Pero a este acontecer, donde inicialmente la familia se apoya en la existencia de una diferencia anatómica, también supone, la existencia de otro principio cuya aplicación asegura, el paso de la naturaleza a la cultura. Este es la prohibición del incesto que es tan necesario para la creación de una familia como lo es la unión de un hombre y una mujer.
Construcción mítica, el interdicto está ligado a una función simbólica. Es un hecho de cultura y de lenguaje que prohíbe en diversos grados los actos incestuosos ‑los que lamentablemente existen en la realidad-. Es preciso admitir que dentro de los dos grandes órdenes de lo biológico como es la diferencia sexual y lo simbólico que es la prohibición del incesto y otros interdictos, se desplegaron durante siglos no sólo las transformaciones propias de la institución familiar, sino también las modificaciones de la mirada puesta sobre ella a lo largo de las generaciones.
Por consiguiente, no basta con definir la familia desde un mero punto de vista antropológico; también debemos saber algo sobre su historia y cómo se introdujeron los cambios característicos y críticos que hoy parecen afectarla.
Así a través del tiempo observamos tres grandes períodos de evolución de la familia de los que nos habla Roudinesco (2006). En un primer momento, la llamada familia “tradicional” sirvió, ante todo, para asegurar la transmisión de un patrimonio. Los casamientos se arreglaban entre los padres sin tomar en cuenta la vida sexual y afectiva de los futuros esposos unidos en general a una edad precoz. Según esta perspectiva, la célula familiar se apoyaba en un orden del mundo inmutable y sometido en su totalidad a una autoridad patriarcal, verdadera transposición de la monarquía del derecho divino. En un segundo momento, la familia “moderna” se convirtió en el receptáculo de una lógica afectiva, cuyo modelo se imponía entre fines del siglo XVIII y mediados del siglo XX. Se fundamentaba en el amor romántico, sancionaba a través del matrimonio la reciprocidad de sentimientos y deseos carnales; pero tomaba en cuenta y valorizaba la división del trabajo entre los cónyuges, a la vez que hacía del hijo un sujeto cuya educación estaba a cargo de la nación. La atribución de la autoridad era, por un lado, objeto de una división incesante entre el Estado y los progenitores, y por otro, entre el padre y la madre. Por último, a partir de la década de 1960, se impuso la llamada familia “contemporánea” o “posmoderna”, que une a dos individuos por decisión propia por un período de extensión relativa en busca de relaciones íntimas o expansión sexual. La atribución de la autoridad comienza entonces a ser cada vez más problemática, en correspondencia con el aumento de los divorcios, las separaciones y las recomposiciones conyugales (Roudinesco, 2006).
Paralelamente, la vida de las familias era sustituida entre 1861 y 1871, por un enfoque estructural de los sistemas de parentesco puesto en marcha por las nuevas ciencias humanas: sociología, antropología y psicología. La transformación de la mirada hacia esta realidad, tuvo como consecuencia valorizar ampliamente la toma en consideración de las funciones simbólicas.
En la modernidad, la familia occidental dejó de conceptualizarse como el paradigma de un vigor divino o estatal. Replegada en las fallas de un sujeto en suspenso, se desacralizó cada vez más al tiempo que de manera paradójica seguía siendo la institución humana más sólida de la sociedad.
Roudinesco (2006), comenta que la familia autoritaria de un tiempo pasado y la familia triunfal o melancólica de no hace mucho, fueron sucedidas por la familia mutilada de nuestros días, hecha de heridas íntimas, violencias silenciosas, recuerdos reprimidos. Y que, tras perder su aureola de virtud, el padre que la dominaba muestra ahora una imagen invertida de sí mismo, en la que se deja ver un yo descentrado, autobiográfico, individualizado, cuya gran fractura intentará asumir el psicoanálisis a lo largo de todo el siglo XX.
Un papel importante en la historia de la familia es que ha jugado el padre. El padre de antaño, era concebido casi como un dios, un héroe, un rey y el señor de la familia, heredero del monoteísmo, reinaba sobre el cuerpo de las mujeres y decidía los castigos infligidos a los hijos.
En el derecho romano, el pater es quien al levantar a un niño en sus brazos lo autodesigna como su hijo asumiéndose como su padre. Son este acto y su palabra, los que le dan el mando en el seno de la familia, así como la sucesión de los reyes y emperadores en el gobierno de la ciudad.
El cristianismo impone la primacía de una paternidad biológica a la cual debe corresponder obligatoriamente una función simbólica. A imagen de Dios, el padre era considerado como la encarnación terrestre de un poder espiritual que trascendía la carne. Pero no por ello dejaba de ser una realidad corporal sometida a las leyes de la naturaleza. En consecuencia, la paternidad ya no derivaba como en el derecho romano de la voluntad de un hombre, sino de la de Dios que creó a Adán para engendrar una descendencia.
El padre es quien con su sangre marca el cuerpo de su hijo y lo reconoce como propio, transmitiéndole un doble patrimonio, el de la sangre que imprime una semejanza, y el del nombre “nombre de pila y patronímico” que atribuye una identidad en ausencia de toda prueba biológica. Sólo la nominación simbólica permite garantizar al padre que es, sin duda, el progenitor de su descendencia por la sangre y el semen (Roudinesco, E. 2006).
El padre, por consiguiente, es procreador en tanto es un padre por la palabra. Y este lugar atribuido al verbo tiene por efecto, a la vez, reunir y escindir las dos funciones de la paternidad (pater y genitor), de la nominación y de la transmisión de la sangre o la raza. Por un lado, el engendramiento biológico designa al progenitor, por otro, la vocación discursiva delega en el padre un ideal de denominación que le permite alejar a su hijo de la animalidad, del adulterio y del mundo de los instintos encarnados por la madre. La palabra del padre es ley, enuncia la ley abstracta del logos y la verdad, y separa al niño del lazo carnal que desde el nacimiento lo une al cuerpo de la madre.
A través del don del nombre y a la semejanza física, en la Edad Media el padre se convierte en el cuerpo inmortal. Él prolonga en el nombre que llevarán sus descendientes, el recuerdo de sus ancestros que a su vez perpetuaron la memoria de una imagen original de Dios Padre.
Por otra parte, Freud en Tótem y tabú (1913), señala que en los orígenes de la humanidad debió existir un tiempo de la horda gobernado por un padre originario, que aplastaba con su tiranía al grupo de los hijos apartados del acceso a las mujeres y sometidos a una homosexualidad insatisfactoria.
Los hermanos se habrían organizado para darle muerte y después devorarlo en una especie de pasaje al acto fundador, que iba a hundirlos para siempre en la “ambivalencia” y la “nostalgia” con respecto a quien guarda en sí mismo a su sublime víctima, y que es preciso reconocer en todo momento como los rasgos del tótem o del padre (muerto) de las Iglesias. Freud lo explica en el mismo texto, diciendo: el tótem “podría ser la primera forma de ese sustituto del padre, y Dios sería su forma más desarrollada en la cual el padre recupera los rasgos humanos. Esta nueva creación nace de la raíz misma de toda formación religiosa, es decir del amor (de la Sehnsucht, esto es, la nostalgia) por el padre”.
El carácter sagrado de la comida asegura el lazo con el padre y más en general con la tribu del padre. El padre llega ante todo por la boca (hay que devorarlo), y si hay una nostalgia crónica “oral” del sujeto en principio mismo de su institucionalización, se trata de una nostalgia o anhelo por el padre.
Por el lado del canibalismo señalemos de inmediato que, en Tótem y tabú Freud (2013) interpreta diversos rituales alimentarios recogidos por las investigaciones etnológicas de su tiempo, como un “recordatorio” de la comida totémica e incluso como reactivaciones de la introyección fundadora del cadáver del padre, que inscribe en la carne de los fieles su identidad de hijos y su permanencia al grupo de hermanos.
No obstante, el tiempo de la rebelión por parte de los hijos se dio. Si el padre era a imagen de Dios el depositario de una palabra que jamás reducía el alma a un cuerpo carnal, era preciso admitir que el hijo en su momento sería capaz de perpetuar ‑en cuanto hijo- el ideal de ese logos que le había transmitido el verbo paterno. Así, el padre podía tanto encarnar una fuerza mortífera y devastadora como, al contrario, convertirse en el portavoz de una rebelión simbólica del hijo contra los abusos de su propio poder. El poder paterno se vio disminuido. Como el padre maldecía a su descendencia, el hijo tenía el deber de maldecir al padre que había hecho de él un libertino, esclavo del desenfreno, o un extraviado, obligado a la impotencia. Al volverse padre, no podría sino perpetuar con sus propios hijos la genealogía infernal de la maldición paterna.
Freud a finales del siglo XIX introduce una nueva perspectiva, el padre deja de ser el vehículo exclusivo de la transmisión psíquica y carnal, ahora comparte ese papel con la madre; lo que va a surgir toda una polémica en torno a la cuestión del patriarcado y el matriarcado, por ejemplo, Auguste Comte (como es citado en Segalen, 1992), decía: “Los hijos son en todos aspectos, e incluso físicamente, mucho más hijos de la madre que del padre”.
La propuesta de la familia edípica tuvo un impacto tan grande sobre la vida familiar del siglo XX, y sobre la aprehensión de las relaciones internas de la familia contemporánea, que es indispensable comprender el extraño camino por el cual Freud (1930) pudo revalorizar los antiguos linajes a fin de proyectarlos en la psique de un sujeto culpable de sus deseos.
Freud señaló durante toda su investigación que el complejo de Edipo era un fundamento de la sociedad en la medida en que aseguraba una elección de amor normal. Razón por la cual, en su texto del “Esquema del Psicoanálisis (1937–1939), no vaciló en escribir: “Me atrevo a decir que si el psicoanálisis no pudiera gloriarse de otro logro que haber descubierto el complejo de Edipo reprimido, esto sólo sería mérito suficiente para que se lo clasificara entre las nuevas adquisiciones valiosas de la humanidad”. (Freud, 1976/1937, p. 148)
Más tarde, Jacques Lacan en su texto sobre los Complejos familiares (2012, p. 13), vuelve a señalar la distancia radical que existe entre el abordaje de las relaciones subjetivas de los miembros de una familia, en relación con el otro que es espontáneo y cuya composición está regida por el registro de lo biológico. Los integrantes el padre, la madre y los hijos, no son lo mismo que la familia biológica. Esta identidad no es otra cosa que una igualdad numérica. Y señala que la historia de la familia y su teoría no deben comprenderse en una lógica de “inmovilidad” que haga prevalecer desde siempre las formas de una familia (padre, madre, hijo(s)) regida por los instintos, sino como una contracción institucional producida bajo la influencia creciente del matrimonio que, en suma, terminará por reducir las formas primitivas de la familia a las dimensiones estrechas de la “familia conyugal”.
Zafiropoulos (2002), comenta que Lacan viene a movilizar el saber antropológico de su tiempo sobre la familia basándose en Rivers, Malinowski, Fauconnet y Durkheim. Se trata, de un Lacan que acepta el juego de las evoluciones culturales. Un Lacan que parte de la sociología durkheimiana, para saber sobre la dinámica de la familia y sus procesos psíquicos. Y destaca el cuestionamiento sobre: ¿Qué aportaría el psicoanálisis a estas investigaciones de las ciencias sociales?
La subsistencia amenazada de la familia por constantes crisis da cuenta de la necesidad de realizar una investigación sobre los hechos de la familia como un objeto y circunstancias psíquicas, que objetivan la complejidad de su composición dominada por entrecruzamientos de factores culturales. Sería difícil evocar un momento en que la familia no haya estado en crisis. Es un mito la familia llena de paz y bonanza por más objetivo que la gente se proponga. Desde siempre en la familia se ha entretejido la vida de los hablantes, y desde siempre la muerte estuvo inscrita en ella como telón de fondo y como verdad última. Los complejos conscientes, pero también inconscientes de los cuales se deducen actos fallidos, sueños y síntomas que tocará al psicoanalista descifrar para poner de relieve las representaciones inconscientes de la vida del sujeto (creencias y sentimientos).
La experiencia psicoanalítica permite tener acceso a esa especie de reverso de los sentimientos familiares que constituyen los complejos inconscientes: “Los sentimientos familiares, en especial, son a menudo la imagen invertida de los complejos inconscientes”. (Zafiropoulos, 2002, p 29)
Entrecruzamientos. Entramado de lo inconsciente
La familia desempeña un papel primordial en la transmisión de la cultura. Ya que, al encargarse de la educación inicial, la represión de los instintos, la adquisición de la lengua materna, gobierna los procesos fundamentales del desarrollo psíquico, la organización de las emociones de acuerdo con tipos condicionados por el ambiente que constituyen la base de los sentimientos. En un marco más amplio, transmite estructuras de conducta y de representación cuyo desempeño desborda los límites de la conciencia, siendo adoptados muchos de ellos de manera inconsciente.
De ese modo, la familia instaura una continuidad psíquica entre las generaciones cuya causalidad es de orden mental. El artificio de los fundamentos de esta continuidad se revela en los conceptos mismos que definen la unidad de descendencia desde el tótem hasta el patronímico; sin embargo, se manifiesta mediante la transmisión a la descendencia de disposiciones psíquicas que lindan con lo innato.
La propuesta freudiana de convocar la parte inconsciente de los integrantes de la familia, puso a la luz un continente epistemológico del psicoanálisis apto para explicar el desarrollo psíquico de los síntomas y las crisis psicológicas por las que pasaban los miembros de una familia; lo que en su momento le permitieron a Freud hacer el descubrimiento del complejo de Edipo. Dado que la familia favoreció su descubrimiento, la postura epistemológica toma a la familia como condición misma de que éste se presente y exige a la vez, la invención del psicoanálisis para dar cuenta de su dinámica y evolución. Lo que nos lleva a decir que hablar de Edipo es hablar también del padre y su función.
Lacan en su texto de “La familia” (1938), retoma el aporte freudiano y menciona que más que una nostalgia por el padre, hay una “nostalgia por la madre” en los orígenes (orales) de la institucionalización subjetiva. Cuando Lacan habla del complejo del destete pone el acento en la ligazón del individuo con la familia: “El complejo del destete fija en el psiquismo la relación de la lactancia; representa la forma primordial de la imago materna. Por tanto, funda los sentimientos más arcaicos y estables que unen al individuo con la familia”.
Esa nostalgia es mucho más crucial nos dice Lacan, porque la separación con respecto al pecho nutricio devela a una nostalgia más antigua, más penosa y de mayor amplitud vital. Ya que, al nacer y ser separado el pequeño de la matriz de su madre; él vivirá esta separación temprana como un malestar que difícilmente podrá compensar. Esta separación estará regulada necesariamente por una exigencia cultural.
Mas adelante, Lacan en su mismo texto de “La familia” advierte: que en la medida que no exista esta separación o que se resistan a esas nuevas exigencias, que son las del progreso de la personalidad, la imago materna que en el origen es sana, se convierte en el factor de muerte si se permanece ahí.
En este sentido se destaca el fundamento de la relación subjetiva por una “nostalgia por la madre” que toma el lugar de la nostalgia por el padre freudiano, e indica también que la seducción mortífera de esa nostalgia debe sustituir nada menos que la teoría de la pulsión de muerte elaborada por Freud. Lacan, en efecto, despliega aquí la clínica de la nostalgia por la madre (o por la matriz) a la vez que rechaza la teoría freudiana del instinto de muerte, que está a su juicio demasiado marcada por un “prejuicio biologicista”. Lo cual parece muy curioso, ya que la nostalgia por la matriz que él propone como causa de su propia versión del instinto de muerte, también está determinada por una causalidad biológica que es la insuficiencia vital de los primeros años del niño.
Desde un punto de vista general, Lacan explica que el hombre desde sus primeros meses de vida debe elegir siempre la sublimación de la imago materna que permite la entrada en el grupo social, y con ello elegir la vida, renunciando a la seducción mortífera de la nostalgia por la madre, de lo contrario se deduciría el “querer morir de la especie”, o aceptar el que se sucedan los trastornos de la oralidad como anorexia, bulimia, adicciones, etcétera. Paralelamente indica, que la (mortal) nostalgia por la madre conduce al reencuentro de las “nostalgias de la humanidad”, que se manifiestan tanto en el registro de los éxtasis místicos, como en las promesas políticas siempre reformuladas por los regímenes totalitarios.
Así nacerá un deseo de apego a la madre o de tratar de retornar siempre a ella. Está nostalgia por el cuerpo de la madre será una marca que perdurará por toda la existencia del sujeto.
Vayamos despacio teniendo presente una brújula cultural y psicoanalítica: el niño dejará a su madre por la privación que el padre debe realizar; quedando por este mandato separado del primer objeto de amor y de deseo, el cual le será para siempre inaccesible. De esta relación se apartará con la promesa de encontrar en algún otro momento de su vida un nuevo objeto que lo complete. Sin embargo, ya Freud (1931), había dicho que la pulsión sexual es virtualmente imposible de satisfacer, que la promesa de la relación sexual con complementación recíproca nunca se cumplirá, que el acuerdo perfecto entre el hombre y la mujer es algo que nunca hubo ni habrá, por el acto mismo de la división sexual en el origen. Porque el hombre se relaciona con la mujer buscando el reencuentro con algo de la madre, es decir, con lo que esa mujer no es, y que la mujer se relaciona con el hombre buscando la abolición de la falta, eso que del hombre no puede recibir, eso que muchas veces la lleva a desplazar su interés desde el hombre hacia el hijo, el que fue “una sola carne” con ella. Hijo o hija que a su vez será arrebatado y separado de la madre, ya sea por el padre o por quien esté en ese lugar que pueda cumplir la función simbólica de separación; para luego ser entregado a los circuitos del intercambio y de la vida en cultura. “Una sola carne…”, pero solo, por poco tiempo (Freud, 1930).
En 1930, Freud afirma en su texto “El malestar en la cultura”, que una de las causas de las tensiones propias de la vida en sociedad deriva precisamente de la hostilidad que proviene de una mitad de la humanidad, de las mujeres hacia la cultura. Señalaba que esa hostilidad es una consecuencia de la oposición entre los intereses de la familia y los de la sociedad, pues las mujeres representan a la familia y los hombres defienden a la polis. Es una hostilidad sobre la inconciliabilidad de los intereses masculinos y femeninos que retorna sobre un motivo de la reflexión filosófica “sobre sí mismos” que había alcanzado ya meridiana claridad en la Fenomenología del espíritu de Hegel (como es citado en Heidegger 1930–31). Freud agrega que el “Malestar en la cultura” es también un malestar en la familia con su presunta crisis”, y cuyo fundamento común podría encontrarse en lo que superficialmente se ha dado en llamar “la batalla de los sexos”.
Entramado simbólico
Lacan (1953) en su Conferencia R. S. I. propone tres registros fundamentales que están presentes en la constitución psíquica de los sujetos: “Real, Simbólico e Imaginario”, son los tres registros de la realidad humana”. Lo simbólico es el lenguaje y lo fundamental para que se constituya el sujeto promoviéndolo hacia una dependencia con respecto a un orden legal y social, porque el mundo social está estructurado según ciertas leyes que regulan las relaciones de parentesco y el intercambio discursivo entre sus miembros. Asimismo, va a destacar el papel del lenguaje, ya que los conceptos de ley, orden y comunicación son impensables sin lenguaje.
Lacan en 1964, señala que el orden simbólico estructura lo inconsciente, y afirma “el inconsciente está estructurado como un lenguaje”. Además, la dimensión simbólica involucra también las dimensiones imaginaria y real. Lo simbólico es esencialmente una dimensión lingüística que pertenece al orden de la legalidad. Es la ley, la que el padre en su función debe representar indicando los límites y las normas que son exigidas por la cultura.
Ya desde 1956–57, Lacan en su Seminario 4 “La relación de objeto” va a poner mayor énfasis en el papel del padre; subrayando la importancia de su función netamente simbólica. Es el padre y su función como representante de la ley quien posibilitará el control o represión de las pulsiones más primitivas de los sujetos, y con ello facilitará su inclusión en la cultura.
Lacan en 1957–1958, pone el acento sobre la lógica de la castración y desarrolla el concepto: “El Nombre-del-Padre”, destacando la importancia de su soporte en el proceso estructural de un sujeto. La función simbólica que representa el padre ha estado desde tiempos muy remotos asociada con la figura de la ley. Lo simbólico es también el ámbito de la alteridad radical que habita al sujeto y al que Lacan designa como el Otro. “El inconsciente es el discurso del Otro”; entonces, somos el lenguaje del Otro, la lengua del Otro que nos ha hecho hablantes y desde su palabra será desde donde se visualice el mundo aceptando el reino de la ley que regula el deseo en el complejo de Edipo, que también es el reino de la cultura, en tanto opuesto al registro de lo imaginario de la naturaleza al que le pone límites (la castración). Límites a lo imaginario caracterizado por las relaciones duales (madre e hijo, donde el deseo del hijo es ser lo que le falta a la madre, lo que ella desea, es decir, ser el falo imaginario). Por ello, la función Paterna o significante del Nombre-del-Padre en tanto representante de la ley y la cultura, es fundamental su intervención. Lacan destaca la función del padre en el Edipo señalando una doble dirección, por un lado, la castración del deseo materno por el hijo y por el otro, el deseo del hijo por ser lo que a la madre le falta. Es decir, pone el acento en el complejo de Castración y agrega que esta acción es fundamental en la estructuración psíquica de los sujetos en su relación al Otro y los otros, sobre todo durante este periodo. Resumiendo, hablar del Edipo, es hablar del padre como agente de la castración y como vector de una encarnación de la ley en el deseo y una orientación que va más allá del campo de la necesidad.
En otras palabras, el significante del deseo materno queda reprimido por el significante del Nombre-del-Padre. Así se introduce la ley y el efecto simbólico de un puro significante (NP), que organiza toda la dinámica subjetiva inscribiendo el deseo en el registro de la deuda simbólica que conlleva la aceptación de la ley y determinará la estructura psíquica del sujeto.
Hablar de la familia desde el psicoanálisis no es hablar de su muerte, ni de sus crisis, sino de sus movimientos y del permanente malestar en ella. Porque al ser separado el hijo de la madre, la promesa de reencontrarse con ella, será siempre incumplida y obliga a todo sujeto al permanente desplazamiento del deseo a partir de un modelo de la satisfacción que se establece en la primera infancia, en un momento mítico que permanece grabado de modo indeleble. El amor de la madre por su hijo a quien nutre y cuida es algo que llega mucho más hondo que su posterior afección por el niño crecido. Lleva implícito una relación plenamente satisfactoria que no sólo cumple con todos los deseos anímicos, sino también con todas las necesidades corporales. Asimismo, representa una de las formas de dicha posible al ser humano, ya que, en medio de esta relación, se satisfacen sin reproche ciertas mociones de deseo que posteriormente tendrán que reprimirse por su carácter perverso. Por otro lado, el padre puede fallar en su función e incluso percibir a su hijo como un competidor y generar así una cierta rivalidad de profundas raíces inconscientes.
Sabemos que este proceso de la vida en familia no es cosa fácil, y que habrá momentos en que los hijos se enfrenten verdaderamente al padre o experimenten sentimientos de odio, rencor, hostilidad como resistencia a la separación de la madre, hasta que finalmente, una vez reprimidas sus pulsiones más tempranas aceptarán la ley, porque el padre es quien encarna, representa y transmite la ley. Seguidamente quedarán en falta, que los llevará a ser sujetos de deseo y con ello a generar nuevos lazos sociales, teniendo mejores relaciones con sus hermanos, amigos y otros.
Sin embargo, en la función paterna siempre “algo falla”, algo falta que repercute en la subjetividad; tiene que ver con lo que la palabra no puede nombrar, que no logra simbolizar, es un real que escapa a poderse subjetivar, que queda como un vacío y da pauta a la estructura que cada sujeto logre desarrollar, ya sea neurosis, psicosis o perversión y en consecuencia a las patologías que de ellas deriven.
Por otro lado, a pesar de los jalones que la historia marca alrededor de la familia, las funciones que ella desempeña son muy amplias y variadas. Otra de ellas, es precisamente la sexualidad y la búsqueda de su satisfacción que debe seguir siendo regulada atendiendo y respetando las diferencias y los diferentes tipos de relaciones entre hombres y mujeres para mantenerse dentro de los márgenes de la cultura.
Parraga (2017), menciona que una forma de regular la sexualidad en la familia ha sido a través de la prohibición del goce, de la prohibición del incesto, evitando la plena satisfacción de las pulsiones sexuales entre los miembros de la familia, favoreciendo solo la existente entre la pareja paterna. Es decir, la función de la familia tiene que ver con la satisfacción regulada, normativizada de la sexualidad y con vistas a la reproducción y cuidado de los hijos.
Debemos tener claro que la estructura de la familia siempre en todas partes, marca de un cierto tipo de prohibición sobre un determinado tipo de relaciones sexuales: como es la ley de la prohibición del incesto. Es ello una ley simbólica y podemos decir, que es sólo allí donde se puede señalar el pasaje de la naturaleza a la cultura; de la vida animal a la vida humana. Esto nos puede llevar a comprender la esencia de la articulación de la institución familiar como portadora de este mandato básico y fundamental que determina a toda sociedad humana. Es decir, la existencia de la familia es al mismo tiempo condición de la sociedad; cuya función primordial ‑que no exclusiva‑, es la producción-reproducción de los sujetos que una sociedad determinada necesita.
Las paradojas de la familia. La declinación de la función paterna
De acuerdo Freud y Lacan, vemos que la familia es un complejo espacio donde se constituyen los sujetos psíquicamente, su organización no tiene que ver con la biología, es más bien una institución establecida por la cultura y orientada por sus leyes y discursos instituidos socialmente, con el propósito de asegurar la convivencia entre los seres humanos En la actualidad la familia ha dejado de ser la instancia del ideal, homogénea y armónica de quienes la conforman. Aunque sigue siendo la principal institución social donde se intenta anudar, por la vía del padre y la madre, lo que se encuentra radicalmente desregulado es lo indescifrable del empuje pulsional y por la disimetría de los goces entre el hombre y la mujer, que se encuentran entramados en la escritura de lo inconsciente; siendo un real que no se ha podido recubrir por una ley simbólica. La familia se ha convertido en un espacio de paradojas sin sentido y sin garantías de nada.
La desregulación la encontramos relacionada con la declinación del padre planteada por Lacan en el “Seminario IV de la Relación de Objeto” (1956–1957), señalando: cuando la ley que es transmitida por la familia, y ésta no opera, se suple por un síntoma. Lo muestra trabajando el caso Juanito donde la fobia tiene la función de sustituir el nombre del padre, es decir, Juanito se encuentra frente a la inoperancia de la ley y de ello devine su síntoma; es mejor el síntoma de tener una fobia (miedo a los caballos) que vivir la desregulación de un goce pulsional que lo amenaza. Esto mismo se puede trasladar a nuestro tiempo, donde el saber cerrado de la ciencia y la tecnología también suplen el saber y la función del padre, hasta prescindir primero de su figura tanto como la de la madre, deviniendo así, muchos de los llamados nuevos síntomas (depresión, fobias, adicciones, ideaciones suicidas, etcétera).
Tales son las condiciones de la vida familiar como consecuencia del debilitamiento de la autoridad paterna, y de los ideales simbólicos que antes civilizaban, prohibían y regulaban la convivencia siguiendo una ley, ahora, han sido remplazados por una palabra ausente que propicia la aparición de la crisis de la institución matrimonial, que ha abierto la puerta a los síntomas, a la violencia y a la separaciones de los padres (divorcios), a la disgregación de la familia, a las ausencias de la figura paterna en aras de una exigencia de plus-de-goce. La consecuencia de esto es el reino del goce, de la pulsión de muerte que no favorece el compromiso con lo simbólico de anudar y favorecer el respeto entre la pareja, haciendo que cada uno se las arregle como pueda.
El concepto de goce[2] en el sujeto como señala Lacan en el Seminario 7 “La ética del psicoanálisis” (1959–1960), trata de una satisfacción singular, propia de cada sujeto, que marca una interrupción en su relación con el Otro, pero también en una diferenciación crucial entre lo transmitido del lado de la familia como ley y el goce por el que se decide el sujeto, lo que nos hace reflexionar acerca de lo que se juega en esa discontinuidad y sus consecuencias.
En la actualidad, las familias transmiten un cierto debilitamiento de la ley paterna que aparece fundamentalmente bajo tres modalidades, un padre que no logra ponerse a la altura de las necesidades y exigencias de los hijos; por otro lado, del dominio del deseo inconstante, ambivalente de la madre, y un deseo confuso, enigmático, oscuro, cuando no anónimo, del lado de los padres, dejando a los hijos en tres posibles lugares: como síntoma, como falo o como objeto, equivalentes a las neurosis, las perversiones o las psicosis, respectivamente (Parra, 2017).
Este debilitamiento de la ley paterna planteado por Lacan (2012) y de las instituciones simbólicas marcan un declive también en el terreno social, en los grandes relatos y referentes simbólicos de la cultura, promoviendo un incremento del narcisismo, del individualismo exigiendo ahora la plena satisfacción de sus demandas con la consecuente intolerancia y la falta de respeto al Otro y los otros. El lazo social se ha debilitado y estamos en una era del vacío como dijera Lipovestky (2000), ya que el sujeto narcisista marcado por la indiferencia de los contenidos simbólicos de los grandes relatos establece comunicaciones sin objetivo, no sabe tampoco escuchar, de ahí esa basta exposición de videos en las redes sociales, la dependencia de los gadgets con propuestas totalmente intranscendentes, es un expresarse para nada, o solo para sí mismo en un imaginario que vende, y que lamentablemente otros consumen y/o se identifican por su contenido vacío. El narcisismo descubre aquí como en otras partes, su convivencia con la falta de sustancia posmoderna, con la lógica del vacío.
Si bien la familia es un tejido de relaciones, de entrecruzamientos, de entramados de afectos, de emociones, de ausencias, de prohibiciones, etcétera, pero sobre todo de palabras y silencios sobre el goce de cada uno y el general de la familia, donde faltan las palabras y nadie quiere saber sobre el goce del otro porque eso articularía un saber, y todo saber es simbólico que compromete al sujeto a realizar cambios; cada uno prefiere quedarse con su goce en un goce autístico.
Todo esto nos lleva a interrogar la época actual, sobre cuáles están siendo y cuáles serán sus efectos sobre los modelos de familia al transformar la función paterna y el goce femenino, que han dado y darán lugar a nuevos modos de existencia y modos de gozar. Por otro lado, los hijos que nacerán y crecerán tal vez, asistidos o dominados por la ciencia, la tecnología y el discurso capitalista.
La caída de la función paterna y materna ha influido en la irrupción de lo femenino y el borramiento de la diferencia sexual, y los padres son sustituidos por pares, como efecto del declive de la función paterna, es un Otro simbólico que no se respeta, que ya no existe. Y ante tal ausencia, observamos en aumento los síntomas como: las adicciones, la anorexia, la bulimia, depresión, autoagresiones, las ideaciones suicidas, los suicidios, la violencia social, el lenguaje soez ‑entre muchos otros-. Lo cierto es que esta vulnerabilidad de la función paterna ha derivado en una suplantación por otras instancias o discursos que han tomado su lugar como lo es el discurso capitalista que los aliena en un consumo compulsivo.
El psicoanálisis ante todos estos fenómenos de la familia actual no retrocede, como tampoco ante la parentalidad. Habrá que restablecer los lazos afectivos entre ellos, encontrar el deseo como causa del deseo del Otro, un deseo que habita en el porqué de la existencia de cada hijo, que ese deseo no sea anónimo, que se permitan reconstruir el lazo entre ellos y los otros del mundo social, que la familia como institución se fortalezca.
Es ineludible la tarea para el psicoanálisis, para el analista, escuchar a los sujetos en su queja, en su sentir la vida como un infortunio que se reproduce en las relaciones de pareja, en las funciones paterna y materna; en los hijos y sus encrucijadas. Al parecer cada problemática personal y/o social tiene que ver con la familia.
Para concluir
Podemos decir que la familia es una obra cultural y colectiva que introduce la dimensión de la realidad social en la vida psíquica de los seres humanos. Por ello, la familia tiene un papel fundamental en la transmisión de la cultura. Es portadora de la primera educación, reprime las pulsiones más primitivas y proporciona el lenguaje que nos habita. Lenguaje que proviene y procede principalmente de los padres. Su tejido lingüístico favorece la regulación de los lazos sociales, los afectos más tempranos y los desafectos, donde se buscan las marcas del deseo, como de las del amor en medio de este apretado marco familiar. Es necesario reconceptualizar sobre cuál es el concepto de amor del que parten los padres al fundar una familia. Cuál es la herencia amorosa que pretenden transmitir a sus hijos. Cuál es mandato cultural del “dejaras a tu padre y madre”. Continuemos pues analizando el entramado del malestar en la familia que no acabará en tanto sujetos y familias existan.
Referencias
Braunstein, N. (2001). Muerte de la familia en “Por los caminos de Freud”, Ed. Siglo XXI. p. 18.
Freud, S. (1912–1913). Totem y tabú, en “Obras Completas”. Volumen XIII. 2° Edición. Amorrortu Editores.1976.
Freud, S. (1930). Malestar en la cultura, en “Obras Completas”, Vol. 21. Amorrortu Editores.1976.
Freud, S. (1931). Sobre la sexualidad femenina, en “Obras Completas”. Volumen. XXI. Amorrortu Editores. 1976.
Freud, S. (1976/1937). Esquema del psicoanálisis en Obras Completas. Volumen XXIII. Amorrortu Editores. 1976, p. 148.
Heidegger, M. (1930–31). Fenomenología del espíritu de Hegel. Curso del semestre de invierno. Friburgo, Alemania. Colección: Por idioma: español, 2022.
Lacan, J. (1938). “La familia”, Editorial Argonauta, 2003. p.30.
Lacan, J. (2012). Los complejos familiares, en Otros escritos. Editorial Paidós.
Lacan J. (1956–1957). El Seminario IV, La relación de objeto. Editorial Paidós. 1996.
Lacan J. (1957–1958). El Seminario V. Las formaciones del Inconsciente. Editorial Paidós. 2001.
Lacan J. (1959–1960). El Seminario VII, La Ética del Psiconálisis. Clase XV. Editorial Paidós. 1988, pp. 231 ‑247.
Lacan, J. (1964). El seminario 11. “Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis. 3ª. Reimpresión. Ed. Paidós. 1990.
Lacan, J. (1953). Conferencia “Lo simbólico, lo imaginario y lo real”. Documento de estudio, sin establecer. Versión crítica de Ricardo Rodríguez Ponte. (1974 ‑1975).
Lévi-Strauss, C. (1979). “La famille”, en Raymond Bellour y Catherine Clément (comps), Claude Lévi-Strauss. Textes de y Claude Lévi-Strauss, París, Gallimard, 1979, p. 95.
Lipovetsky. G. (2000). La era del vacío. Ensayos sobre el individualismo contemporáneo. Decimotercera edición. Editorial Anagrama.
Parraga, H. (2017). De la prohibición al goce en la familia actual: algunas consideraciones teóricas. Revista Katharsis, N 23, enero-julio 2017, pp. 260 – 276. Disponible y recuperado el 12 de junio de 2025. En: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6133903.pdf
Roudinesco, E. (2006). “La familia en desorden”, Ed. Fondo de Cultura Económica, 2006, pp.19, 20, 37, 49.
Segalen, M. (1992). Antropología histórica de la familia. Editorial Taurus.
Zafiropoulos,M. (2002). “Lacan y las ciencias sociales” La declinación del padre (1938–1953), Ed. Nueva Visión, p. 29.
Notas
- Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Universidad Nacional Autónoma de México, México. ↑
- Goce. Lacan (1960), desarrolló el concepto de goce en oposición al placer. El principio de placer funciona como un límite al goce. Es una ley que le ordena al sujeto “gozar lo menos posible”. Al mismo tiempo el sujeto intenta constantemente transgredir las prohibiciones impuestas a su goce, e ir “más allá del principio del placer”. No obstante, el resultado de transgredir el principio de placer no es más placer sino dolor, puesto que el sujeto solo puede soportar cierta cantidad de placer. Más allá de este límite, el placer se convierte en dolor, y este “placer doloroso” es lo que Lacan llama goce: “el goce es sufrimiento” (pp. 231–247). El goce expresa perfectamente la satisfacción paradójica que el sujeto obtiene de su síntoma, en otras palabras, el sufrimiento que deriva de su propia satisfacción. ↑