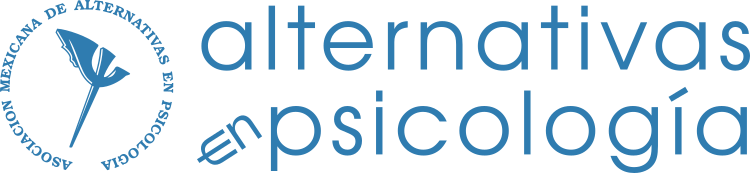Cartographies of the body in times of pandemic
Estela Parra Estrada[1]
Facultad de Estudios Superiores Iztacala
Resumen
Se llevó a cabo un taller de dos sesiones con el tema: Cartografías del cuerpo en tiempos de pandemia dirigido a mujeres. La convocatoria se llevó a cabo a través de redes sociales y participaron 19 mujeres de diferentes edades y profesiones. Se llevaron a cabo dos ejercicios con el objetivo de realizar una cartografía del cuerpo en tiempos de pandemia. Se reflexionó en torno al impacto del confinamiento por la pandemia, características de las viviendas, espacios disponibles, salidas en la contingencia, medidas de protección, percepción sobre la COVID-19 y el confinamiento; el impacto del confinamiento en hábitos básicos, autocontrol, relaciones interpersonales, el golpe emocional, los espacios públicos y privados, el tercer espacio y el cuerpo como un espacio cartografiable.
Palabras clave: Cartografía, cuerpo, Pandemia, arteterapia
Abstract
A two-session workshop was held with the topic: Cartographies of the body in times of pandemic aimed at women. The call was carried out through social networks and nineteen women of different ages and professions participated. Two exercises were carried out with the aim of mapping the body in times of pandemic. The impact of confinement due to the pandemic, characteristics of the homes, available spaces, contingency exits, protection measures, perception of COVID-19 and confinement, impact of confinement on basic habits, self-control, interpersonal relationships were reflected on, emotional impact, public and private spaces, third space and the body as a mappable space.
Keywords: Cartography, body, Pandemic, art therapy
En México se vive en condiciones de desigualdad social, se pueden observar factores como el clasismo, el racismo, el sexismo y la exigencia de uniformidad que se hacen presente de forma diferenciada, es decir entre existen vulnerables dentro de los vulnerables como son los pueblos indígenas, las discapacidades, las diversidades sexuales, pero sobre todo las mujeres; existiendo contra estos cuerpos, prácticas culturales sistemáticas como: violencia de género, homofobia, racismo y sexismo. Estas condiciones de desigualdad se han visibilizado en esta etapa de confinamiento por la contingencia sanitaria derivada del virus SARS COV2
Existen contextos donde podemos encontrar prácticas de exclusión y violencia de género son abundantes: el hogar, el trabajo, la calle, el transporte público y por supuesto, la escuela. Teniendo como común denominador entre los escenarios las relaciones de poder, un ejercicio del poder diferenciado y utilizado contra otro/a.
Por otro lado, de acuerdo con Lamas (2013) el género al ser un símbolo de la diferencia sexual es determinante en el uso y en la distribución de los espacios, algunos espacios se han conformado como espacios utilizados por los hombres, mientras otros son lugares de las mujeres. La reflexión feminista sobre el espacio y los lugares investiga los vínculos entre las formaciones socioeconómicas y culturales y las variadas formas de distribución espacial de mujeres y hombres; también toma el cuerpo como lugar de vivencias topográficas y temporales y lo convierte en una parábola más amplia del espacio social. Así sobre el espacio y los lugares podemos encontrar una variedad de expresiones de género entretejidas en la geografía: significados simbólicos que excluyen a las mujeres de ciertos lugares, ubicación diferenciada por jerarquía de género en determinados trabajos, distribución arquitectónica excluyente (menos baños para mujeres y más para hombres en un lugar de trabajo), entre otros ejemplos.
Según Habegger y Mancila (2006), la cartografía social es la disciplina que analiza los métodos para el trazado del territorio retomando técnicas de lo social, cultural, y el arte para dar a conocer la información recabada.
Así al llevar a cabo un mapeo se puede lograr un acercamiento a la realidad social o cultural del objeto de estudio, es decir a través de un trabajo de cartografía social, al observar un mapa no sólo se está observando un escenario físico sino también un espacio social lleno de significados.
Con relación al género y el espacio, es en los lugares físicos donde se manifiestan las relaciones asimétricas, comportamientos basados en patrones de sumisión y dominación de hombres hacia las mujeres, que se representan también en la apropiación de los espacios públicos y el confinamiento de las mujeres a los espacios privados.
A partir del 19 de marzo en México las autoridades hicieron una campaña para quedarse en casa, la cual produjo temor a los contagios, a la dificultad para acceder a la educación, a los servicios de salud, a lugares para la recreación y el ejercicio; sumado a la incertidumbre del tiempo a pasar en casa, seguía la incertidumbre laboral, de la presencia del virus y las formas de contagio. Y aun cuando el día 31 de mayo del 2020 terminó la Jornada de Sana distancia, en México nos encontrábamos en el pico de contagios.
De acuerdo con de la De la Serna (2020) cuando una situación que produce estrés se establece por algún tiempo, va a tener un impacto diferenciado dependiendo de las características personales, familiares y sociales.
Y entonces tomando en cuenta que, como consecuencia de la pandemia, las mujeres que regresaron a sus casas y han convivido por más de 70 días entre ellos, han retomado sus espacios y se han apropiado de ellos.
¿De qué forma ha cambiado o se ha ajustado la percepción de sus cuerpos?, ¿Es posible trazar cartografías corporales en tiempos de pandemia?, ¿De qué forma ha cambiado la percepción de sus hogares?, ¿Es posible trazar cartografías de los hogares en tiempos de pandemia?, ¿Es posible realizar una cartografía corporal desde una categoría de género?
Marco Referencial
A. Mapas del cuerpo
Desde nuestro nacimiento todas las personas tenemos un cuerpo, y es justamente el cuerpo algo muy personal, íntimo, algo que nos recuerda lo vulnerables que somos, no importa la edad que tengamos, siempre el cuerpo juega un papel importante en nuestras vidas.
Para Le Bretón (2013) la identidad personal es algo abierto que se trama a partir de lo inacabado, donde se traducen las variaciones del deseo, siempre nómadas y proclive a los cambios. Dice Bretón: “El mundo en nosotros y fuera de nosotros sólo existe a través de las significaciones que no dejamos de proyectar sobre él” (Le Bretón, 2013, p.13). Es decir construimos nuestro mundo a partir de proyecciones que hacemos. Hace poco conocí a una mujer que durante el tiempo que platicamos no pasó ni media hora sin que ella criticara su cuerpo, es decir todos los días constantemente proyecta ideas negativas, críticas y juicios sobre su cuerpo.
Y es entonces que nos empezamos a forjar nuestra identidad a partir de las proyecciones que hacemos hacia el cuerpo y nuestra piel cubre esta función contenedora como un vaso que contiene el agua, o en palabras de Le Bretón (2013): “la relación que todo hombre establece con el mundo viene a ser una cuestión de piel, y de solidez de la función contenedora” (Le Bretón, 2013, p.16).
B. Género
Con la frase: “Una no nace, se hace mujer” de Simone de Beauvoir la categoría de género se empezó a difundir y a conceptualizar.
De acuerdo con Lamas (2013) el término gender, género en español hace alusión a diferentes conceptos desde una clasificación literaria: género teatral, una taxonomía: ese género de discusión me molesta, sin embargo, ha provocado una generalización sobre la diferencia sexual, como se hiciera referencia a todos los asuntos de mujeres; y nos recuerda la importancia de reflexionar ¿cuál es la verdadera diferencia entre los cuerpos sexuados y los socialmente construidos? Allí es donde se abre el verdadero debate del papel de las mujeres en la sociedad.
Por otro lado, las relaciones de género tienen su cimiento en sociales y culturales, y al ser una construcción social se trata de normas, símbolos, valores y prácticas que varían a través del tiempo y de cultura a cultura y es así como podemos ver como no es lo mismo ser una mujer soltera de 30 años en la Ciudad de México en el 2019 que en 1919 ó 1519, ni en Veracruz, Durango, Oaxaca, en la Sierra de Guerrero o en un pequeño pueblo Yaqui.
C. El género como categoría
De Barbieri (1996) dice: “La categoría “género” empezó a ser utilizada a mediados de la década de los setenta por académicas feministas de habla inglesa, para referirse a los ordenamientos socioculturales construidos colectivamente a partir de las diferencias corporales” (p. 49).
En la actualidad el género es una categoría de análisis para la investigación, la intervención y la planificación de las políticas públicas, aplicable a la acción comunitaria, a la salud y en la vida cotidiana para visibilizar las diferencias e inequidades entre hombres y mujeres en las sociedades.
El género como categoría de análisis exige profundizar en las relaciones entre los hombres y las mujeres, pone el énfasis en los elementos socioculturales sobre los que se han construido esas relaciones e identifica las desigualdades, permite observar, analizar, cuestionar y transformar los modelos que sostienen y perpetúan las desigualdades entre hombres y mujeres.
Cortés y Rodríguez (2017) dicen: “… el género es una categoría de análisis de la realidad, es decir, un campo de estudio e investigación científica”. (p.15) Esto implica que el género hace referencia a una forma de ver y analizar la realidad desde un enfoque de la desigualdad que existe en las relaciones entre hombres y mujeres
D. Espacio y relaciones de género
Para McDowell (McDowel, 2000, citado en Naranjo, 2018) en el género el significado y el conjunto de relaciones sociales no se pueden separar. Nos invita a reflexionar en la importancia de una geografía feminista que saca a la luz las relaciones entre divisiones de género y divisiones espaciales, en particular porque las relaciones espaciales- público y privado, dentro y fuera tienen una importancia en la construcción de las divisiones de género.
En la actualidad no se puede establecer a partir del cuerpo físico una distinción cultural hombre- mujer; las diferencias lo recorren todo, desde los estereotipos y roles de género hasta las nuevas formas de comprender las relaciones sexo- género de forma individual. Y es a partir de esta reflexión que podemos pensar que la idea de cuerpo más que una constante es una variable.
Butler (2001) dice: “si una es una mujer, desde luego eso no es todo lo que una es” (p.129), no solamente porque trascendemos los atributos del género, sino porque el género no siempre se establece de manera coherente con contextos históricos y porque se entrelaza con modalidades históricas, étnicas, de clase, regionales, por lo cual es “imposible desligar al género de las intersecciones políticas y culturales en que se produce y se mantiene” (Butler, 2001, p.129).
Y dice: “el cuerpo aparece como un medio pasivo en el que se inscriben los significados culturales o como el instrumento mediante el cual una voluntad apropiadora e interpretativa determina un significado cultural para sí misma” (Butler, 2001, p.130).
Jenkins (2008) menciona que la identidad es parte fundamental de la sociedad y la cultura y es así como a partir de las pautas culturales se imprimen significados. Por lo tanto, la cultura al ser un espacio simbólico de clasificación y sistematización de la realidad no solo da sentido a la circunstancia existencial de cada sujeto, sino que, en ese mismo proceso, construye la identidad social y política de este.
Luego entonces se puede hablar de identidades individuales y colectivas, así como de identidades modernas y posmodernas. Y esto nos lleva a cambiar la pregunta ¿Quién soy yo?, por la pregunta: ¿Dónde estoy? El énfasis en el dónde hace que seamos capaces de vernos en relación con los demás y alienta las relaciones de diversos tipos de identidades.
La imagen corporal es una parte fundamental del sentido de pertenencia, y según Le Bretón (2013), es la piel quién dibuja en el espacio los límites, es lo que marca la frontera, la orilla, envuelve a las personas distinguiéndolas de las demás, y de cierta manera, la piel conserva en forma de archivo las huellas de la historia individual; luego podríamos decir que es el espacio físico de la universidad su piel, su orilla, su límite, es una especie de archivo donde se guardan las historias, las cicatrices, las violencias. Así como la imagen del cuerpo se construye a lo largo de la vida de una persona, la imagen corporal de la universidad se va construyendo a través de los años, de los límites y linderos, de las historias, de las heridas y de las zonas donde se ubica, de los vecinos, los actores sociales, entre otros factores.
Para Buchbinder & Matoso (2013) los mapas del cuerpo son organizadores de éste, de la relación con los otros y son una evidencia de la comunicación y la relación con el mundo. Por otro lado, definen al Mapa Fantasmático Corporal, como una representación tanto consciente como inconsciente del cuerpo, donde el sujeto se construye a partir de lo fantasmagórico. Es un modo en que se estructura la subjetividad en la relación del cuerpo, psique y mundo.
Y así, el mapa del cuerpo pasa a ser una organización simbólica en un espacio y tiempo. Es una figuración imaginaria que adquiere el cuerpo en su representación, son recortes de escenas sucesivas, de historias vividas, improntas de cómo se plasman percepciones y modos de expresión por medio de los cuales se vehiculizan las imágenes (Buchbinder & Matoso 2013).
E. Algunas experiencias
Se han llevado a cabo una amplia gama de proyectos vinculando la cartografía y el género, en: Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Perú, Uruguay, existe una publicación que rescata las experiencias denominada: Mapeando el cuerpo-territorio: Guía metodológica para mujeres que defienden sus territorio, en especial el trabajo denominado: Cartografía corporal: Metodología del Mapeo del Cuerpo como Territorio, llevado a cabo en Chiapas, dicho taller surge de la necesidad de compartir con las compañeras experiencias donde el cuerpo sea el centro de atención. Se llevaron a cabo cinco talleres con una duración aproximada de tres horas cada uno utilizando la metodología de educación popular feminista.
Por otro lado, en 2010 Verónica Perales llevó a cabo una investigación teórica denominada: Cartografias desde la perspectiva artística. diseñar, trazar y navegar la contemporaneidad con el objetivo de: elaborar una unidad teórica, con enfoque didáctico, que pueda ser de interés y utilidad para los estudiantes de Bellas Artes y otras carreras afines, fomentando una actitud reflexiva y crítica, y nutriendo el interés por la cartografía como herramienta de investigación y aprendizaje.
El Taller
Se llevó a cabo una intervención dirigida a mujeres en la que realizaron una propuesta de cartografía corporal y rasí como una reflexión crítica tomando como punto de partida el impacto de la pandemia en sus cuerpos, sus espacios y sus vidas. El taller se llevó a cabo en dos sesiones de 3 horas cada una a través de medios digitales, se lanzó una convocatoria en redes sociales.
Se propuso realizar una serie de ejercicios a través del arte, la terapia de arte y la creatividad y se invitó a una reflexión crítica al respecto.
Día 1
La primera actividad que se realizó fue: “Mapa” que consistió en lo siguiente:
- Dibujo del cuerpo-territorio: Dibuja un cuerpo humano completo y ubica en él los lugares que habitas diariamente (como tu casa, comunidad, o entorno), así como los caminos y espacios naturales que recorres habitualmente.
- Identificación de lugares negativos: Marca en el cuerpo-territorio los lugares donde te sientes insegura o has experimentado dolor, rabia o violencia, y reflexiona sobre los conflictos del territorio que te afectan.
- Identificación de lugares de fuerza: Señala en el cuerpo-territorio los lugares donde encuentras fuerza, energía, pasión y rebeldía, y describe cómo se expresan esas energías en el cuerpo y en el territorio.
- Transformaciones por la pandemia: Identifica los espacios del cuerpo-territorio que han cambiado a raíz de la pandemia, aquellos que has adaptado, dejado, o que te generan miedo, y los espacios donde te cuidas.
- Reflexión sobre el mapa: Observa tu dibujo con atención para asegurarte de que refleja todo lo que deseas plasmar.
- Compartir y enviar: Explica el mapa y envíalo a un grupo de WhatsApp creado para el curso.
Se les dejó la siguiente tarea: Convertir en frases literales esta representación gráfica poner las metáforas en forma narrativa. Empezar con la siguiente frase: Habito en …
Finalizar con la siguiente frase: Y me gusta vivir allí
Día 2
Se revisó la tarea dejada el día 1.
Se les solicitó llevar a cabo un mapa de los lugares que extrañan fuera de casa y después comparten sus reflexiones con el grupo.
Resultados
El taller se llevó a cabo en dos sesiones de dos horas y media cada una y una hora para hacer la tarea por zoom. Se llevaron a cabo las actividades tal como se planearon, las mujeres elaboraron sus dibujos y llevaron a cabo una reflexión crítica de los mismos.
Las participantes plasmaron en sus mapas narrativos una reflexión más allá del cuerpo- espacio vivida durante la pandemia, una reflexión cargada de imágenes, significados, emociones, vivencias sobre los espacios- cuerpos que habitan, además les permitió compartir y conectar con otras mujeres que enfrentaban desafíos similares.
A través de la cartografía del cuerpo las mujeres fueron capaces de mirar, cuestionar, explorar y mapear los roles de género y relaciones de poder expresadas durante la pandemia y expresado en los espacios tanto públicos como privados.
Al mapear sus cuerpos y los espacios que habitan, las mujeres pudieron visualizar y resistir las imposiciones que se les han hecho, y encontrar nuevas formas de relacionarse con su entorno y con ellas mismas.
Además, el taller subrayó la importancia de crear espacios seguros para que las mujeres puedan expresar y reflexionar sobre sus experiencias, especialmente en tiempos de crisis.
Por otro lado, las mujeres expresaron diversas desigualdades de género que como mujeres han vivido en la pandemia como la falta de espacios propios, el sentimiento de “tener que ceder los espacios a la pareja y los hijos”, “doble y triple jornada permanentemente”, “una sobrecarga, mientras mis hijos y mi esposo se dedican a estudiar y trabajar”
Algunos de los resultados derivados de la reflexión crítica pueden analizarse desde varias perspectivas clave:
1. Reapropiación del Cuerpo como Espacio de Identidad. Uno de los resultados más importantes del proyecto fue que las participantes pudieron reconectar con sus cuerpos como espacios de identidad relacional e histórico. A través del proceso de mapeo corporal, las mujeres fueron capaces de identificar y expresar cómo sus cuerpos han sido moldeados por la experiencia del confinamiento. Esta reconexión ayudó a transformar la percepción de sus cuerpos de meros “contenedores” o “no lugares” funcionales a territorios ricos en significado personal, histórico y social.
El ejercicio de crear mapas narrativos de sus cuerpos permitió a las participantes visualizar y verbalizar experiencias que, de otro modo, podrían haber permanecido reprimidas o no articuladas, promoviendo un sentido de agencia y control sobre su propio cuerpo en un contexto de incertidumbre y miedo.
2. Transformación de Espacios Domésticos. Durante la pandemia, los espacios privados, como los hogares, se vieron sometidos a una presión sin precedentes, al tener que asumir múltiples roles (hogar, oficina, escuela, etc.). Los resultados del taller muestran cómo las participantes reconfiguraron y resignificaron estos espacios a través del mapeo corporal, identificando áreas de sus hogares que se convirtieron en zonas de tensión, descanso o creación.
Al mapear sus hogares en sus cuerpos, las participantes pudieron identificar cuáles áreas de sus vidas necesitaron reestructuración o cuidado adicional, lo que las llevó a una comprensión más profunda de sus necesidades y limitaciones durante el confinamiento.
3. Confrontación de las Desigualdades de Género. Un punto importante del proyecto fue la visibilización y confrontación de las desigualdades de género que se intensificaron durante la pandemia. Al reflexionar sobre cómo sus cuerpos y hogares fueron transformados por el confinamiento, las participantes identificaron patrones de sobrecarga laboral, estrés emocional, y la invasión de su privacidad, aspectos que a menudo no se reconocen en la narrativa pública sobre la pandemia.
La cartografía corporal permitió a las mujeres expresar cómo las expectativas de género tradicionalmente asignadas se volvieron más exigentes durante la crisis sanitaria, y cómo estas demandas impactaron su percepción de sí mismas y su relación con su entorno. Este ejercicio brindó un espacio abierto a la reflexión sobre los roles asignados durante la pandemia, y la forma en la que los vivieron y percibieron.
4. Búsqueda de espacios. Las participantes utilizaron la cartografía corporal como una forma de resistencia. Durante la pandemia, las restricciones y el aislamiento forzaron a muchas personas a interactuar principalmente a través de espacios virtuales o altamente funcionales que carecen de significado personal.
Al mapear sus cuerpos y sus experiencias, las participantes recuperaron una conexión con su propio ser y con su entorno, contrarrestando el sentimiento de anonimato y desconexión. Este acto de resistencia a la despersonalización permitió a las mujeres reivindicar su identidad en un tiempo en que el distanciamiento físico y social tendía a fragmentar y diluir las experiencias personales.
5. Redefinición del Espacio Público y Privado. La pandemia facilitó la redefinición de las fronteras entre los espacios públicos y privados, y este fue un aspecto clave explorado en los resultados del proyecto. Por ejemplo, una de las ´participantes mencionó que tomó un closet que tenía poco uso para instalar un pequeño espacio para trabajar, lo adaptó y logró una diferenciación dentro de su casa de sus espacios familiares y de trabajo.
Y por otro lado, algunas de las participantes reflexionaron sobre cómo extrañaban algunos de los espacios públicos que solían frecuentar, como parques, cafeterías y centros comerciales, donde se reunían y socializaban, perdiendo así espacios para la socialización.
Y en cuanto a la percepción de los espacios- cuerpo, el mapeo corporal reveló cómo las participantes internalizaron y transformaron estos espacios dentro de sus cuerpos, asignando nuevas funciones y significados a los espacios que aún estaban a su disposición. Por ejemplo, una sala de estar o un balcón pudieron haberse convertido en lugares de ejercicio físico o meditación, roles que antes se cumplían en gimnasios o parques, lo que sugiere una adaptación creativa a las limitaciones impuestas por la pandemia.
6. Empoderamiento a través de la Reflexión Crítica. Uno de los resultados más potentes fue el empoderamiento que las participantes experimentaron al involucrarse en un proceso de reflexión crítica sobre sus cuerpos y espacios.
Las participantes pudieron expresar y visualizar sus sentimientos y experiencias, y además les ofreció una forma de tomar control sobre sus vidas en un tiempo de incertidumbre.
7. Fortalecimiento de la Comunidad y la Solidaridad. Al compartir sus mapas corporales y las historias detrás de ellos, las mujeres abrieron sus corazones a las demás participantes al compartir experiencias y emociones, lo cual les permitió reconocerse en el discurso de las demás.
Esta experiencia compartida importante en un momento en que muchas personas se sentían aisladas y desconectadas por las restricciones. Se creó una red de apoyo emocional que perduró más allá de las sesiones del taller, demostrando la posibilidad de la socialización y el intercambio a distancia.
Conclusiones
A través de la cartografía corporal, las mujeres pudieron explorar cómo la pandemia reconfiguró su relación con sus cuerpos y con los espacios que habitan, y cómo estas transformaciones se relacionan con las desigualdades de género.
El proyecto destaca la importancia de utilizar herramientas creativas y transdisciplinarias para abordar temas complejos como el género, el espacio y la identidad en tiempos de crisis. No solo nos permitió visualizar y mapear estos territorios simbólicos, sino que también ofreció una forma de resistencia y empoderamiento para las mujeres que enfrentan las múltiples cargas del confinamiento.
1. Durante la pandemia, muchos hogares, que tradicionalmente deberían ser espacios de seguridad y pertenencia, se convirtieron en “no lugares” debido a las tensiones y las desigualdades de género exacerbadas por el confinamiento. Al realizar mapas narrativos de sus cuerpos y espacios, las mujeres en el taller reconfiguraron estos no lugares, dotándolos de significado personal y colectivo.
2. El cuerpo es tratado como el primer territorio, un espacio de identidad relacional e histórico. Al crear mapas corporales, las participantes reafirmaron la identidad de su cuerpo como un lugar de historia y experiencia, resistiendo la despersonalización y el anonimato.
3. La pandemia difuminó las fronteras entre los espacios públicos y privados. Las participantes del taller reflexionaron sobre cómo sus hogares, tradicionalmente espacios privados, se transformaron en lugares de trabajo, educación y recreación, mezclando lo público con lo privado. Esta transformación refleja la dialéctica del espacio urbano, donde la redefinición de los roles de género y las dinámicas familiares durante el confinamiento alteró profundamente la percepción y el uso de estos espacios.
4. El control de la privacidad, mencionado en relación con el panóptico, es también relevante en el contexto del taller. Las mujeres, al mapear sus cuerpos, exploraron cómo el confinamiento intensificó la exposición y el acceso visuales dentro del hogar, a menudo resultando en una sensación de vigilancia constante. Este ejercicio les permitió tomar conciencia y reclamar control sobre sus cuerpos y su privacidad, resistiendo la invasión simbólica de la vigilancia.
5. El concepto de “panoptismo voluntario”, que describe cómo las tecnologías de vigilancia son internalizadas y aceptadas, tiene paralelismos en el proyecto. Durante la pandemia, el confinamiento y el uso intensivo de tecnologías digitales (para trabajo, educación y comunicación) pueden haber intensificado la sensación de estar siempre “observadas”. A través del taller, las participantes resistieron esta despersonalización, utilizando la cartografía corporal como una forma de rehumanizar y reapropiarse de sus experiencias.
6. El proyecto sugiere que el cuerpo es un espacio geográfico en sí mismo, transformado por las experiencias y el contexto social. Al igual que el espacio geográfico se adapta a las necesidades humanas, los cuerpos de las participantes fueron mapeados para reflejar cómo han sido moldeados por la pandemia. Este proceso de cartografía corporal permitió a las participantes visualizar y reconfigurar los territorios personales que habitan, otorgándoles un sentido de control y agencia en un contexto de incertidumbre.
7. La inaccesibilidad a los “no lugares” como cafeterías, centros comerciales, gimnasios las mujeres pierden un espacio que, aunque impersonal, les proporciona una sensación de neutralidad y libertad. Starbucks y otros no lugares pueden servir como refugios donde las personas disfrutan de cierta anonimidad, lo que les permite desconectar o realizar actividades sin las presiones de su entorno social habitual. Por otro lado, se eliminaron la diversidad de experiencias relacionales. Los no lugares permiten interacciones breves y variadas con personas de diferentes contextos, lo cual enriquece la experiencia social y ofrece un espectro más amplio de relaciones, incluso si son fugaces. Por último, los no lugares a menudo sirven como puntos de contacto social, y su ausencia podría limitar las oportunidades de conexión, especialmente para aquellas que dependen de estos espacios para su interacción diaria con el mundo exterior.
Referencias
Buchbinder, M. & Matoso, E. (2013). Mapas del cuerpo. Letra Viva
Butler, J. (2000). El género en disputa. Programa Universitario de Estudios de Género UNAM
Butler, J.(2013). Variaciones sobre sexo y género: Beauvoir, Witting y Foucault. En: Lamas, M. El Género. La construcción cultural de la diferencia sexual. 4ª Reimpresión. Ed. PUEG. UNAM
Cantón, I. (2007). El espacio educativo y las referencias al género. En Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado. 21(2/3), p.p. 115–13.
Colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo (2017). Mapeando el cuerpo-territorio. Guía metodológica para mujeres que defienden sus territorios. Colectivo as Críticas del Territorio desde el Feminismo
Cortés, M. y Rodríguez, Y. (2017). Guía pautas para la igualdad de género. Unidad de Igualdad de género SHCP
Conway, J., Bourque, C. y Scott W. (2013). “El concepto de género” En: Lamas, M. El Género. La construcción cultural de la diferencia sexual. 4ª Reimpresión. Ed. PUEG. UNAM
De Barbieri, T. (1992). Sobre la categoría de género. Una introducción teórica metodológica. Revista Interamericana de Sociología, 6(2 y 3), 147–166.
De la Serna (2020). Aspectos psicológicos del COVID 19. Ediciones Tektime
Gastaldo, D., Magalhães, L., Carrasco, C., & Davy, C. (2012). Body-Map Storytelling as Research: Methodological considerations for telling the stories of undocumented workers through body mapping. https://www.migrationhealth.ca/sites/default/files/Body-map_storytelling_as_reseach_HQ.pdf
Habegger, S. y Mancila. I. (2006). El poder de la Cartografía Social en las prácticas contrahegemónicas o la Cartografía Social como estrategia para diagnosticar nuestro territorio.
Jenkins, R (2008). Social Identity. Routledge.
Lamas, M. (2013). “Usos, dificultades y posibilidades de la categoría “genero”. En: Lamas, M. El Género. La construcción cultural de la diferencia sexual. 4ª Reimpresión. Ed. PUEG. UNAM
Larroi, C., Estupiña, F., Fernández ‑Arias, I., Hervas, G., Valiente, C., Gómez, M., Crespo, M., Rojas, N., Roldan, L., Vázquez, C., Ayuela, D., Lozano, B., Martínez, A., Pausada, T., Gómez, A., Asenjo, M., Rodrigo, J., Sanz, S., Jimenez, A., Abarca, B y Parde, R. (2020). Guía para el abordaje no presencial de las consecuencias psicológicas del brote epidémico de covid-19 en la población general. Universidad Complutense de Madrid. https://www.cop.es/uploads/pdf/guia-abordaje-consecuencias-psicologicas-covid19.pdf
Le Bretón (2013). La sociología del cuerpo. Siruela.
Naranjo, V.L.C. (2018). Linda McDowell. 1999. Género, identidad y lugar: un estudio de las geografías feministas. Madrid, España: Ediciones Cátedra Grupo Anaya S.A, 399 p. https://entornogeografico.univalle.edu.co/index.php/entornogeografico/article/download/7503/9985/21895
Perales- Blanco, V. (2010). Cartografías desde la perspectiva artística. Diseñar, trazar
Vallés, J. (2008). Teoría de la narrativa: una perspectiva sistemática. Iberoamericana.
Notas
- SUAyED, Carrera de Psicología, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Universidad Nacional Autónoma de México. Coreo: estela.parra@iztacala.unam.mx ↑