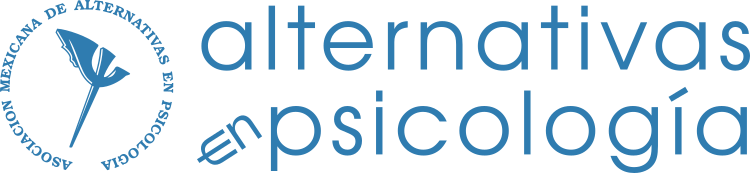Familial and Sociodemographic Predictors of Depression in Older Mexican Adults
César Augusto De León Ricardi[1],[2], Lorena Irazuma García Miranda, Gabriel Martín Villeda Villafaña y Ana Leticia Becerra Gálvez
Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, Universidad Nacional Autónoma de México
Resumen
El presente estudio tuvo como objetivo conocer si los factores familiares y sociodemográficos predicen la depresión en adultos mayores mexicanos. Colaboraron 200 personas con una edad de 60 a 84 años (M=67.7, DE=6.23), seleccionadas mediante un muestreo no probabilístico intencional. Se aplicó la escala de funcionamiento familiar modificada y la escala de depresión geriátrica de Yesavage. El modelo de regresión múltiple explicó el 55.3% de la varianza de síntomas depresivos en adultos mayores, incluyó las variables: familia nuclear, no trabajar, ambiente familiar positivo, conflicto, edad y número de familiares. Se espera que los hallazgos de este estudio impliquen mejoras en los programas de salud dirigidos a promover el bienestar en la vejez.
Palabras clave: familia, salud mental, vejez, depresión
Abstract
The present study aimed to know if family and sociodemographic factors predict depression in mexican elderly people. In this study collaborated 200 people aged 60 to 84 years old (M=67.7, SD=6.23) selected by a purposive non-probability sampling. The modified family functioning scale and the Yesavage geriatric depression scale were applied. The multiple regression model explained 55.3% of the variance of depressive symptoms in elderly people and included the variables: nuclear family, not working, positive family environment, conflict, age and number of family members. It is expected that the findings of this study provide improvements in health programs led to promote well-being in old age.
Keywords: family, mental health, old age, depression
Introducción
La depresión es un trastorno mental recurrente que afecta de forma significativa el bienestar físico, emocional y social de las personas que la padecen. Se calcula que el 3.8% de la población en el mundo tiene depresión, es decir, aproximadamente 280 millones de personas (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2023). La depresión se ha catalogado como un problema de salud pública debido a su elevada prevalencia, repercusión en la calidad de vida y asociación con muerte prematura (Ramírez et al., 2020; Berenzon et al., 2013). Actualmente se ubica entre las enfermedades que generan mayor discapacidad a nivel global. Entre los principales síntomas de la depresión se encuentran la tristeza recurrente, la anhedonia, la energía disminuida, los sentimientos de culpa, las alteraciones del sueño, los cambios en el apetito y los déficits cognitivos; estos síntomas pueden presentarse de forma permanente o cíclica. Es relevante mencionar que la depresión se presenta en todas las edades, sin embargo, se considera que es el trastorno de ánimo más frecuente en la vejez. En México, la Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento y la Encuesta de Evaluación Cognitiva elaborada en 2021 indican que el 26.9% de adultos mayores de 60 años refieren sentimientos de depresión (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2023). La depresión tiene un efecto negativo en la salud integral de los adultos mayores, afecta la dimensión personal, social, física y familiar. Investigaciones actuales han presentado evidencia empírica de esta condición, por ejemplo, en el estudio realizado por De Souza et al. (2022) con 596 adultos mayores de 60 años, se encontró que la existencia de síntomas depresivos se asocia negativamente con distintas dimensiones de la calidad de vida (habilidades sensoriales, autonomía, participación social e intimidad). Asimismo, Runzer-Colmenares et al. (2017) refieren que la presencia de depresión en la vejez puede afectar la independencia funcional en actividades de la vida diaria (básicas e instrumentales). Por otra parte, la salud mental tiene una estrecha relación con la familia, particularmente con el funcionamiento familiar, el tipo de familia y número de integrantes, por esta razón, Booysen et al. (2021) indican que las experiencias familiares son uno de los principales factores asociados con el bienestar o malestar entre sus miembros. Al respecto, Antonucci y Wong (2010) señalan que las interacciones familiares presentan variaciones positivas y negativas ocasionando que sus integrantes sean aceptados o rechazados. En este sentido, las relaciones negativas o poco favorables entre los integrantes de las familias representan un factor de riesgo para diferentes enfermedades mentales y físicas. Investigaciones con población mayor han comprobado esta relación, por ejemplo, el estudio realizado por Lu et al. (2017) reportó la asociación entre la deficiencia de la función familiar y la depresión en la vejez, mientras que Rodríguez-Tovar et al. (2018) señalan que los adultos mayores que carecen de un adecuado sistema familiar presentan altos niveles de mortalidad, alteraciones cognitivas y depresión. En los estudios sobre la relación entre la familia y el bienestar mental, prevalecen dos variables: el funcionamiento y la estructura familiar. El funcionamiento familiar hace referencia a la habilidad de la familia de satisfacer sus necesidades adecuadamente, así como de preservar su función frente a situaciones que generen modificaciones entre sus miembros (Gallegos-Guajardo et al., 2016), como es el caso de una familia que mantiene su sistema ante la presencia de malestar físico o mental en alguno de sus integrantes.
Respecto al tipo de familia se reconocen las siguientes estructuras: nuclear, extensa, reconstituida, monoparental y homoparental.
Además de la familia, en la investigación sobre salud mental se ha descrito el efecto de distintas características sociodemográficas en la presencia de síntomas de depresión, entre estas se encuentran el sexo, la edad, la ocupación y el estado civil (Zegarra-López et al., 2022).
Es importante señalar que diversos países en Latinoamérica presentan un aumento significativo de adultos mayores (Huenchuan, 2018), este fenómeno conocido como envejecimiento poblacional representa una variable demográfica que influye en la estructura y en el funcionamiento de la familia, de acuerdo con Cardona-Arango et al. (2019) el envejecimiento poblacional incrementa el número de familias con adultos mayores que necesitan cuidados y apoyos para el óptimo desarrollo de su vida.
Reconociendo la importancia de estudiar variables asociadas con la salud mental en la vejez y el aumento paulatino de la población mayor, el objetivo de la presente investigación es conocer si los factores familiares y sociodemográficos predicen la depresión en adultos mayores mexicanos, así como ha sido demostrado en estudios con población joven y adulta (Dardas, 2019; Haehnel et al., 2022).
Método
Diseño
Estudio cuantitativo y predictivo, realizado con un diseño no experimental de tipo transversal.
Participantes
Colaboraron voluntariamente 200 adultos mayores con una edad de 60 a 84 años (M=66.77, DE=6.23), del total de la muestra 63.5% eran mujeres. Los criterios de inclusión fueron contar con al menos 60 años, tener educación básica y no presentar limitaciones físicas que impidieran dar respuesta a los instrumentos; como criterio de exclusión se consideró que no aceptaran participar voluntariamente y que no completaran los cuestionarios. Los y las participantes se seleccionaron a partir de un muestreo no probabilístico intencional.
Instrumentos
Escala de Funcionamiento Familiar Modificada de García et al. (2017), validada en población mayor por De León (2022). El instrumento está conformado por 23 ítems organizados en cuatro factores que mediante un formato Likert de cinco opciones (1= Totalmente en desacuerdo; 5= Totalmente de acuerdo) evalúan: ambiente familiar positivo (p. ej., “El expresar nuestro afecto es algo importante para mi familia”) (α =.86), conflicto (p. ej., “En mi familia los límites y reglas son poco claros”) (α=.74), diversión (p. ej., “Mi familia tiene muchos amigos”) (α=.79) y coaliciones (p. ej., “Mis hijos y yo nos ponemos de acuerdo para obtener algún beneficio de mi pareja”) (α=.73). La escala presenta una confiabilidad general de .76 y explica el 51.9% de la varianza total del funcionamiento familiar.
Escala de Depresión Geriátrica de Yesavage (GDS) de 15 ítems (Sheikh & Yesavage, 1986), de los cuales diez son preguntas directas y cinco preguntas indirectas, en conjunto evalúan la presencia de síntomas depresivos. Los ítems se califican con 0 o 1 punto, siendo la calificación mínima 0 y la máxima 15. El Instrumento posee un alfa de Cronbach global de .83 (Méndez, 2021).
Procedimiento
Antes de comenzar la aplicación de los instrumentos los y las participantes recibieron información sobre el objetivo del estudio y la forma de colaboración, que en este caso fue anónima y voluntaria; además, se les indicó que los datos recopilados serían utilizados únicamente con fines académicos. Después, a quienes decidieron colaborar en la investigación se les entregó un cuestionario de datos sociodemográficos, las escalas y las instrucciones para responderlos. Es importante señalar que este estudio se realizó tomando en cuenta las normas del Código Ético del Psicólogo de la Sociedad Mexicana de Psicología (2009).
Resultados
Para conocer las características sociodemográficas de la muestra se ejecutó un análisis de frecuencias (ver tabla 1), después un análisis descriptivo de las siguientes variables: dimensiones del funcionamiento familiar, edad, número de familiares y síntomas depresivos (ver tabla 2).
Posteriormente se realizó un análisis de regresión múltiple paso por paso, la variable dependiente fue la puntuación de síntomas depresivos, las variables independientes fueron el funcionamiento familiar (ambiente familiar positivo, diversión, conflicto, coaliciones), el tipo de familia (nuclear o extensa) y las características sociodemográficas (sexo, edad, número de familiares, estado civil, ocupación y escolaridad).
Tabla 1.
Características sociodemográficas de la muestra
| Características
Sociodemográficas |
Sexo | ||||||||
| Total | Mujer | Hombre | |||||||
| f | % | f | % | f | % | ||||
| Estado Civil | Soltero/a | 13 | 6.5% | 11 | 5.5% | 2 | 1.0% | ||
| Casado/a | 108 | 54% | 51 | 25.5% | 57 | 28.5% | |||
| Divorciado/a | 17 | 8.5% | 14 | 7.0% | 3 | 1.5% | |||
| Viudo/a | 62 | 31% | 51 | 25.5% | 11 | 5.5% | |||
| Ocupación | No trabaja | 131 | 65.5% | 89 | 44.5% | 42 | 21.0% | ||
| Trabaja | 69 | 34.5% | 38 | 19.0% | 31 | 15.5% | |||
| Escolaridad | Básica | 142 | 71.0% | 103 | 51.5% | 39 | 19.5% | ||
| Media superior | 27 | 13.5% | 16 | 8.0% | 11 | 5.5% | |||
| Superior | 31 | 15.5% | 8 | 4.0% | 23 | 11.5% | |||
| Tipo de familia | Nuclear | 69 | 34.5% | 52 | 26.0% | 17 | 8.5% | ||
| Extendida | 131 | 65.5% | 75 | 37.5% | 56 | 28.0% | |||
Tabla 2.
Estadísticos descriptivos de las variables de estudio
| Variable | Min | Max | M | DE | Asimetría | Curtosis |
| Ambiente familiar positivo | 1 | 5 | 3.86 | 0.82 | -0.08 | 0.59 |
| Diversión | 1 | 5 | 3.65 | 0.94 | -0.05 | -0.25 |
| Conflicto | 1 | 5 | 2.80 | 0.77 | -0.09 | -0.60 |
| Coaliciones | 1 | 5 | 2.24 | 1.22 | 1.19 | 1.37 |
| Edad | 60 | 84 | 66.77 | 6.23 | 0.58 | -0.70 |
| Número de familiares | 0 | 13 | 3.61 | 2.55 | 1.27 | 2 |
| Síntomas depresivos | 0 | 12 | 3.03 | 2.60 | 1.05 | 0.45 |
En el modelo de regresión obtenido, la familia nuclear se agregó a la ecuación como predictor en el primer paso del análisis, explicó el 27.4% de la varianza, F(1, 198) = 47.10, p<.001. En el paso dos, se agregó como predictor no tener trabajo, explicó el 40 % de la varianza, con un aumento en R2=0.126, F(1, 197) = 41.25, p<.001. En el paso tres, se añadió ambiente familiar positivo, explicando 47.1% de la varianza, con un aumento en R2=0.072, F(1, 196) = 36.51, p<.001. En el paso cuatro se incluyó conflicto, explicó el 50.4% de la varianza, con un aumento en R2=0.033, F(1, 195) = 31.04, p<.001. En el quinto paso se agregó la edad, explicó el 53% de la varianza con un incremento en R2=0.026, F(1, 194) = 27.34, p<.001. Finalmente, en el sexto paso se agregó número de familiares, explicó el 55.3% de la varianza, con un aumento en R2=0.022, F(1, 193) = 24.73, p<.001. Las variables diversión, coaliciones, sexo, estado civil y escolaridad no se incluyeron como predictores en la ecuación de regresión.
A continuación, se presentan los coeficientes de regresión no estandarizados (B), los estandarizados (β) y los valores del intervalo de confianza para cada ecuación (ver tabla 3).
Tabla 3.
Regresión múltiple paso por paso de las variables que predicen depresión en adultos mayores
| Variables | B | EE | β | Intervalo de confianza | |
| Límite
Inferior |
Límite
Superior |
||||
| Primer paso. Tipo de Familia | -1.851 | 0.37 | -0.32*** | -2.59 | -1.10 |
| Segundo paso. Ocupación | -1.715 | 0.38 | -0.28*** | -2.47 | -0.95 |
| Tercer paso. Ambiente Familiar Positivo | -0.73 | 0.22 | -0.22*** | -1.18 | -0.29 |
| Cuarto paso. Conflicto | 0.73 | 0.22 | 0.19*** | 0.27 | 1.18 |
| Quinto paso. Edad | 0.07 | 0.02 | 0.16*** | 0.01 | 0.12 |
| Sexto paso. Número de Familiares | -0.16 | 0.06 | -0.15*** | -0.29 | -0.03 |
Nota. Tipo de familia: 0=nuclear 1= extensa; ocupación: 0=no trabaja 1= trabaja
***p<.001
Discusión
El objetivo del estudio fue conocer si los factores familiares y sociodemográficos predicen la depresión en adultos mayores mexicanos. En este caso, la familia nuclear, el no trabajar, el ambiente familiar positivo, el conflicto, la edad y el número de familiares explican en conjunto el 55.3% de la varianza de sintomatología depresiva en adultos mayores. Respecto a la estructura familiar, la familia nuclear predice la presencia de síntomas depresivos. Este hallazgo es similar al obtenido por Saavedra-González et al. (2016) quienes en población mayor mexicana reportaron que la familia nuclear se asocia con indicadores de depresión en la vejez. De acuerdo con Taqui et al. (2007), los integrantes con mayor edad que pertenecen a familias nucleares son más propensos a estar deprimidos en comparación con aquellos que viven en familias extensas. Es probable que esta relación se explique a partir de la estructura de la familia nuclear, la cual se caracteriza por un número reducido de integrantes disponibles para brindar apoyo emocional a los adultos mayores.
Con relación a la ocupación, el no trabajar contribuye a la presencia de depresión en la vejez. En investigaciones actuales se ha reportado que el retiro laboral y la falta de empleo aumenta el riesgo de depresión en adultos mayores (Olesen et al., 2015; Woo & Zhang, 2020). Es importante destacar que, durante la vejez, la influencia de la situación laboral en la salud mental está determinada por el significado social atribuido al trabajo y a la jubilación, así como por la valoración personal de estas circunstancias (Fernández-Niño et al., 2018). En cuanto a las dimensiones del funcionamiento familiar, la dimensión ambiente familiar positivo presentó un efecto negativo en la depresión, lo que sugiere que mantener interacciones familiares positivas y manifestar afecto entre los integrantes de la familia disminuye la presencia de síntomas depresivos, mientras que la dimensión conflicto mostró un efecto positivo; es decir, la falta de soluciones a los problemas familiares favorece la presencia de depresión.
Estos resultados coinciden con los hallazgos de Flores-Pacheco et al. (2011), quienes, en un estudio realizado con 141 adultos mayores jubilados, identificaron una relación directa entre los sentimientos que contrarrestan la depresión y un ambiente familiar positivo, así como una asociación negativa entre los síntomas depresivos y la cohesión familiar.
Otro estudio con resultados similares es el elaborado por Souza et al. (2014), en esta investigación se reportó que los adultos mayores con depresión presentan mayor disfunción familiar en comparación con personas mayores sin síntomas depresivos.
En definitiva, las interacciones familiares positivas entre los integrantes de la familia favorecen el bienestar psicosocial durante la vejez, mientras que la disfunción familiar se asocia significativamente con depresión (Troncoso & Soto-López, 2018).
Cabe destacar que en sociedades colectivistas como la mexicana esta relación es más significativa debido al valor cultural asignado a la familia; respecto a la edad se encontró un efecto positivo con los síntomas depresivos; en otras palabras, a mayor edad, mayor presencia de depresión. Distintas investigaciones han descrito que esta relación es más frecuente a partir de los 70 años (Baldeón-Martínez et al., 2019). Esta relación puede ser explicada por el efecto de la exclusión social en la vejez la cual suele estar asociada con el aumento de edad.
En lo que concierne al número de familiares, se encontró un efecto negativo en la depresión, esto sugiere que los adultos mayores que tienen una familia numerosa presentan menor cantidad de síntomas depresivos. Este hallazgo es similar al expuesto por Zegarra-López et al. (2022) quienes reportaron que las personas jóvenes y adultas que viven solas muestran más síntomas depresivos a diferencia de quienes viven con cuatro o más familiares. Conviene subrayar que las familias extensas tienen mayor número de relaciones entre sus integrantes lo que permite contar con más recursos de apoyo social en la vejez.
Una de las limitaciones del presente estudio se encuentra en el diseño utilizado, al ser transversal no es posible conocer el efecto temporal entre las variables analizadas. En conclusión, los resultados son evidencia empírica de la relación entre distintos factores familiares (familia nuclear, ambiente familiar positivo y conflicto) y sociodemográficos (no trabajar, número de familiares y edad) con la depresión en la vejez; se espera que el conocimiento sobre estas variables facilite el diseño de programas de salud que promuevan el bienestar mental en la vejez.
Referencias
Antonucci, T. & Wong, K. (2010). Public Health and the Aging Family. Public Health Reviews, 32, 512–31. https://doi.org/10.1007/BF03391614
Baldeón-Martínez, P., Luna-Muñoz, C., Mendoza-Cernaqué, S., & Correa-López, L. (2019). Depresión del adulto mayor peruano y variables sociodemográficas asociadas: análisis de ENDES 2017. Revista de la Facultad de Medicina Humana, 19(4), 47–52. https://dx.doi.org/10.25176/RFMH.v19i4.2339
Berenzon, S., Lara, M., Robles, R., & Medina-Mora, M. (2013). Depresión: estado del conocimiento y la necesidad de políticas públicas y planes de acción en México. Salud pública de México, 55(1), 74–80. http://dx.doi.org/10.1590/S0036-36342013000100011
Booysen, F., Botha, F., & Wouters, E. (2021). Conceptual causal models of socioeconomic status, family structure, family functioning and their role in public health. BMC Public Health, 21(191), 1–6. https://doi.org/10.1186/s12889-021–10214‑z
Cardona-Arango, D., Segura-Cardona, A., Segura-Cardona, A., Muñoz-Rodríguez, D., I., & Agudelo-Cifuentes, M. (2019). La felicidad como predictor de funcionalidad familiar del adulto mayor en tres ciudades de Colombia. Hacia la Promoción de la Salud, 24(1), 97–111. https://doi.org/10.17151/hpsal.2019.24.1.9
Dardas, L. (2019). Family functioning moderates the impact of depression treatment on adolescents’ suicidal ideations. Child and Adolescent Mental Health, 24(3), 251–258. https://doi.org/10.1111/camh.12323
De León, C. (2022). Evidencias de validez de una escala de funcionamiento familiar en personas mayores. Revista de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de México, 11(22), 165–187. https://doi.org/10.36677/rpsicologia.v11i22.17732.
De Souza, E., Pires, D., Dos Santos, C., Souza, R., De Moura, B., & Okino, N. (2022). Implicações da depressão na qualidade de vida do idoso: estudo seccional Depression implications on older adults’ quality of life: a cross-sectional study. Enfermeria Global, 65, 447–459. https://doi.org/10.6018/eglobal.485981
Fernández-Niño, J., Bonilla-Tinoco, L., Manrique-Espinoza, B., Romero-Martínez, M., & Sosa-Ortiz, A. (2018). Work status, retirement, and depression in older adults: An analysis of six countries based on the Study on Global Ageing and Adult Health (SAGE). Population Health, 6, 1–8. https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2018.07.008
Flores-Pacheco, S., Huerta-Ramírez, Y., Herrera-Ramos, O., Alonso-Vázquez, O. F., & Calleja-Bello, N. (2011). Factores familiares y religiosos en la depresión en adultos mayores. Journal of Behavior, Health & Social Issues, 3(2), 89–100. https://doi.org/10.5460/jbhsi.v3.2.30224
Gallegos-Guajardo, J., Ruvalcaba-Romero, N, Castillo-López, J., & Ayala- Díaz, P. (2016). Funcionamiento familiar y su relación con la exposición a la violencia en adolescentes mexicanos. Acción Psicológica, 13(2), 69–78. https://dx.doi.org/10.5944/ap.13.2.17810
García, M., Méndez, M., Rivera, S., & Peñaloza, R. (2017). Escala de funcionamiento familiar: Propiedades psicométricas modificadas en una muestra mexicana. Revista Iberoamericana de Psicología, 10(1),19–27. https://doi.org/10.33881/2027–1786.rip.10103
Haehnel, Q., Whitehead, C., Broadbent, E., Hanson, C. L., & Crandall, A. (2022). What Makes Families Healthy? Examining Correlates of Family Health in a Nationally Representative Sample of Adults in the United States. Journal of Family Issues, 43(12), 3103–3126. https://doi.org/10.1177/0192513X211042841
Huenchuan, S. (2018). Envejecimiento, personas mayores y Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible Perspectiva regional y de derechos humanos. CEPAL
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (6 de julio de 2023). Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México (ENASEM) y Encuesta de Evaluación Cognitiva, 2021. https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=8294#:~:text=En%202018
Lu, C., Yuan, L., Lin, W., Zhou, Y., & Pan, S. (2017). Depression and resilience mediates the effect of family function on quality of life of the elderly. Archives of Gerontology and Geriatrics, 71, 34–42. https://doi.org/10.1016/j.archger.2017.02.011
Méndez, E. (2021). Evaluación psicométrica de la escala de depresión de Yesavage en adultos mayores latinoamericanos: Estudios SABE y CRELES. Interdisciplinaria, 38(2), 103–115. https://doi.org/10.16888/interd.2021.38.2.7
Olesen, K., Rod, N., Madsen, I., Bonde, J., & Rugulies, R. (2015). Does retirement reduce the risk of mental disorders? A national registry-linkage study of treatment for mental disorders before and after retirement of 245,082 Danish residents. Occupational and Environmental Medicine, 72, 366–372. https://doi.org/10.1136/oemed-2014–102228
Organización Mundial de la Salud. (31 de marzo de 2023). Depresión. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/depression
Ramírez, K., Valdez-Torres, J., Paredes-Osuna, P., Valdez-Lafarga, C., & Hernández, J. (2020). Calidad de vida de pacientes con depresión leve o moderada en México. Revista Ciencias de la Actividad Física, 21(1), 1–15 https://doi.org/10.29035/rcaf.21.1.7
Rodríguez-Tovar, G., Medrano-Martínez, M., Castro-García, R., & Rivera-Vázquez, P. (2018). Funcionalidad familiar y depresión en adultos mayores en una institución de salud de la Ciudad Victoria. Revista de enfermería neurológica, 17(2), 33–41. https://doi.org/10.51422/ren.v17i2.264
Runzer-Colmenares, F., Castro, G., Merino, A., Torres-Mallma, C., Diaz, G., Pérez, C., & Parodi, J. (2017). Asociación entre depresión y dependencia funcional en pacientes adultos mayores. Horizonte Médico, 17(3), 50–57. http://doi.org/10.24265/horizmed.2017.v17n3.09
Saavedra-González, A., Rangel-Torres, S., García-de León, A., Duarte-Ortuño, A., Bello-Hernández, Y., & Infante-Sandova, A. (2016). Depresión y funcionalidad familiar en adultos mayores de una unidad de medicina familiar de Guayalejo, Tamaulipas, México. Atención Familiar, 23(1), 24–28. https://doi.org/10.1016/S1405-8871(16)30073–6
Sheikh, J. L., & Yesavage, J. A. (1986). Geriatric Depression Scale (GDS): Recent evidence and development of a shorter version. Clinical Gerontolology, 5, 165–173. https://doi.org/10.1300/J018v05n01_09
Sociedad Mexicana de Psicología. (2009). Código Ético el Psicólogo. Trillas
Souza, R., Desani da Costa, G., Yamashita, C., Amendola, F., Gaspar, J., Alvarenga, M., Faccenda, O., & Oliveira, M. (2014). Family functioning of elderly with depressive symptoms. Revista da Escola de Enfermagem da USP, 48(3), 469–476. https://doi.org/10.1590/s0080-623420140000300012
Taqui, A., Itrat, A., Qidwai, W., & Qadri, Z. (2007). Depression in the elderly: Does family system play a role? A cross-sectional study. BMC Psychiatry, 7(57), 1–12. https://doi.org/10.1186/1471–244X‑7–57
Troncoso, C., & Soto-López, N. (2018). Funcionalidad familiar, autovalencia y bienestar psicosocial de adultos mayores. Horizonte Médico, 18(1), 23–28. https://dx.doi.org/10.24265/horizmed.2018.v18n1.04
Woo, K., & Zhang, Z. (2020). The effect of unemployment in depression by age group: using 12 states’ data from the behavioral risk factor surveillance system. Journal of Korean Academy of Community Health Nursing, 31(4), 436–446. https://doi.org/10.12799/jkachn.2020.31.4.436
Zegarra-López, A., Florentino-Santisteban, B., Flores-Romero, J., Delgado-Tenorio, A., & Cernades-Ames, A. (2022). Cross-Sectional study on the prevalence of depressive symptoms and Its associated sociodemographic factors in peru during the COVID-19 pandemic. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19, 1–16. https://doi.org/10.3390/ijerph192114240