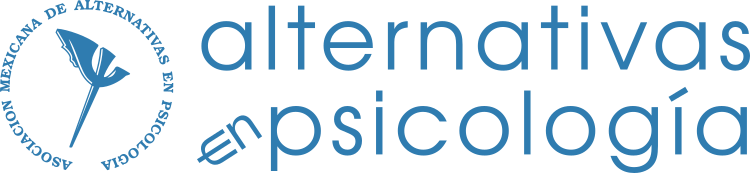Prevention of sexual harassment and bullying in colleges
Alba Luz Robles Mendoza[1]
Facultad de Estudios Superiores Iztacala
Resumen
La importancia de la prevención del acoso y hostigamiento sexual universitario radica en el análisis de estas conductas sexuales no deseadas como expresiones de violencia en razón de género. Desde este enfoque, el objetivo será dimensionar la problemática psicosocial de estos dos delitos sexuales mediante una revisión bibliográfica sistemática de tipo cualitativa para visibilizar su condición en contextos universitarios y diseñar estrategias preventivas como políticas institucionales encaminadas a la disminución de su prevalencia. Los resultados dan cuenta de los factores de riesgo que influyen en la invisibilidad de la denuncia formal, así como la legitimidad social de su existencia dentro de los recintos de Educación Superior. En conclusión, es necesario un compromiso institucional para la implementación de estrategias preventivas efectivas en la erradicación de todas las formas de violencia sexual y de género incluidas el acoso y hostigamiento sexual.
Palabras clave: prevención, acoso sexual, hostigamiento sexual, género, universidad.
Abstract
The importance of preventing university sexual harassment and harassment lies in the analysis of these unwanted sexual behaviors as expressions of gender-based violence. From this approach, the objective will be to dimension the psychosocial problems of these two sexual crimes through a systematic qualitative literature review to make their condition visible in university contexts and design preventive strategies such as institutional policies aimed at reducing their prevalence. The results show the risk factors that influence the invisibility of the formal complaint, as well as the social legitimacy of its existence within Higher Education campuses. In conclusion, an institutional commitment is necessary for the implementation of effective preventive strategies in the eradication of all forms of sexual and gender violence, including sexual harassment and harassment.
Keywords: prevention, stalking, sexual harassment, gender, university
El acoso y hostigamiento sexual en estudiantes universitarios es un problema psicosocial serio del cual poco se habla y se sabe mucho. La referencia de su existencia se encuentra dentro de los comentarios que se dan en los pasillos y aulas de las universidades, sin embargo, las denuncias relacionadas con este delito son mínimas. Su prevalencia se visibiliza como parte de los delitos dirigidos hacia las mujeres, aunque no sea un tipo de violencia exclusiva para estas, ya que también los hombres y las personas no binarias las sufren.
El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI, 2023) en su Sistema Integrado de Estadística sobre Violencia contra las Mujeres menciona que en el 2022 se registraron 75,659 carpetas de investigaciones de delitos dirigidos hacia las mujeres, siendo el 2% relacionados con el acoso sexual y 0.7% con el hostigamiento sexual; aunque este dato habla de denuncias del delito, las sentencias condenatorias son menores; en este mismo reporte estadístico sólo el 0.008% presenta cárcel para el agresor o agresora sexual; no obstante, las afectaciones a la salud psicológica y mental de las personas víctimas de estas conductas sexuales ilícitas son altas; Maldonado (2024) refieren consecuencias relacionadas con trastornos de estrés postraumático, de ansiedad, depresión, de conducta alimentaria como la bulimia, atracón o anorexia e incremento de consumo de drogas y alcohol.
La violencia, el acoso y el hostigamiento sexual contra las mujeres son fenómenos interrelacionados que visibilizan las desigualdades de poder aprendidas desde las determinantes sociales del género. Históricamente, las mujeres han sido sometidas a diversos tipos y manifestaciones de violencia y discriminación basadas en su género afectando su salud, autonomía y derechos fundamentales (Rojas, 2024). En este sentido, se define a la violencia contra la mujer como cualquier acto de violencia de género que conlleve un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico, patrimonial y/o digital para las mujeres, incluidas las amenazas, la intimidación, coerción o privación arbitraria de la libertad, dentro del ámbito de la vida pública o privada (Ley General de Acceso de la Mujeres a una Vida libre de Violencia, 2007; ONU/OPS, 2024).
El acoso y hostigamiento sexual como expresiones de violencia de género se definen desde la emisión de comentarios sobre el cuerpo sexuado de las mujeres hasta acercamientos físicos de naturaleza sexual inapropiados que se dan generalmente en el ámbito educativo y/o laboral. Pueden presentarse como insinuaciones sexuales o solicitudes de favores sexuales no deseados, así como contactos físicos sin consentimiento con la finalidad de influir en la condición laboral o escolar de la víctima; por ejemplo, en su desempeño académico o laboral, creación de ambientes intimidatorios u hostiles, conductas de acecho y vigilancia constante, entre otras (Maldonado et al., 2024).
Rojas y Ostos (2024) definen al acoso y hostigamiento sexual como cualquier comportamiento de naturaleza sexual no deseada que tenga el propósito de atentar contra la dignidad de una persona, crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo e interferir en su desempeño laboral o escolar.
Si bien, la estadística delictiva no es representativa de la presencia de este tipo de conductas sexuales no consentidas, la importancia de hablar de ellas significa visibilizar su existencia para diseñar acciones preventivas que disminuyan su prevalencia y cotidianidad como actos legitimados de la violencia de género.
El presente estudio contiene una revisión bibliográfica sistemática de tipo cualitativa cuyo objetivo es exponer esta problemática psicosocial para su visibilidad como una condición social real de tipo universitario que requiere de modelos preventivos para su disminución.
Acoso y hostigamiento sexual en espacios universitarios
La literatura actual ha hecho hincapié en distinguir los conceptos de acoso y hostigamiento sexual con el fin principal de distinguir las repercusiones que estas conductas ilícitas traen a las víctimas en sus contextos laborales y/o escolares.
Robles (2024) define al acoso sexual como una expresión de violencia entre pares, en el cual existe un ejercicio de poder y en consecuencia un estado de indefensión y riesgo victimal, mientras que el hostigamiento sexual lo define como la imposición no deseada de requerimientos sexuales vinculada a través de una jerarquía institucional que pone de por medio una pérdida o beneficio para la víctima. Ambas son expresiones de violencia de género en donde las desigualdades de poder marcan la dominación y control de unos sobre otros.
Por su parte, Klein (2021), mencionan que el acoso y hostigamiento sexual en espacios escolares generan ambientes hostiles llamados también “acoso de género” haciendo referencia a los grupos universitarios de minorías sexo-diversas como la comunidad LGBTI+, donde se obstaculizan las capacidades intelectuales para participar en actividades educativas a causa de actitudes degradantes y de asedio. Estas acciones se ejemplifican a través de comentarios ofensivos sobre su identidad de género u orientación sexual que conlleva gestos sexuales amenazante e intimidantes para la exigencia de requerimientos sexuales no deseados.
Con lo anterior, se presentan tres características principales en las conductas de acoso y hostigamiento sexual:
- Las acciones sexuales, ya sean físicas y/o verbales, no son bienvenidas y, por ende, no son recíprocas;
- Se presenta una intimidación y acorralamiento sexual por parte de la persona que violenta, y;
- La persona violentada expresa un sentimiento de desagrado ante esta conducta abusiva.
Vera-Gray (2020), reafirman lo anteriormente descrito al mencionar algunas manifestaciones del acoso y hostigamiento sexual relacionadas con la violencia de género:
- El acoso verbal: el cual incluye comentarios ofensivos de naturaleza sexual, insinuaciones, chistes, bromas y lenguaje degradante o humillante dirigido a una persona en razón de su género;
- El acoso físico: que implica gestos lascivos, acercamientos inapropiados, tocamientos no deseados y/o cualquier contacto físico de naturaleza sexual sin consentimiento;
- El acoso visual: referente a la exhibición de materiales, fotografías e imágenes sexuales ofensivas sobre el cuerpo de la persona, así como miradas lascivas que crean un entorno social hostil;
- El acoso psicológico: que incluye la manipulación emocional, intimidación, coacción y/o cualquier comportamiento que tenga como fin menoscabar la confianza y la dignidad de una persona en razón de su género.
- La Vinculación del hostigamiento y acoso sexual como expresiones de violencia de género en el ámbito laboral y/o escolar son formas específicas de discriminación que afectan las condiciones de salud física, emocional, mental y social de las mujeres; manifestándose generalmente en comportamientos, actitudes, comentarios y gestos cotidianos que invisibilizan su existencia, perpetúan la desigualdad de género y obstaculizan la participación plena y equitativa de las mujeres, violando así sus derechos fundamentales y afectando, de forma general, el desarrollo de la productividad y cohesión en las organizaciones, sean estas instituciones laborales o educativas. Es decir, no sólo es una afectación individual a las víctimas sino hacia toda la comunidad o colectivo perjudicando el bienestar grupal (Mota, 2024).
Al respecto, Alonso-Ruido (2021), realizaron un estudio con estudiantes universitarios donde realizaron entrevistas relacionadas con el acoso y hostigamiento sexual dentro de sus vivencias escolares. Encontraron que la afectación de estas conductas sexuales no deseadas se debe al desconocimiento de lo que significan y de lo que debe de hacerse para prevenirse e identificarse. También, mencionan que el miedo, la vergüenza y la confrontación con el acosador u hostigador hace que se queden calladas y que todas las personas lo sepan pero que no se hable de ello, lo que perpetúa las situaciones de riesgo y enmascara su presencia a través de bromas cotidianas o conductas permitidas en el grupo.
Lizama (2019), confirman el alto porcentaje de no denuncia asociada a la minimización de la conducta sexual no deseada, ya que un 61 % de las víctimas no denuncian debido a que no le dan importancia al hecho o lo normalizan, no reconociendo que es un delito. Asimismo, mencionan en su estudio con estudiantes universitarios, que esta población no distingue las medidas de prevención y protección dentro de las universidades teniendo un desconocimiento de cómo actuar ante este tipo de conductas ilícitas.
De forma similar, en cifras publicadas por Echeverría (2018), de 1,149 casos de entrevistas realizadas a estudiantes sobre las conductas de acoso y hostigamiento sexual, únicamente el 12% fueron denunciadas, y aquellas personas que no lo denunciaron fueron por considerar el evento como algo sin importancia (59%), por desconocimiento de la problemática (10%), por vergüenza (10%), por no confiar en las autoridades para hacerlo (7%) o por miedo (5%).
También, Ramírez (2019), en su investigación con entrevistas a participantes universitarias, determinaron que no suelen identificar al hostigamiento y/o acoso sexual como una práctica abusiva, llegando a dudar de la gravedad de las experiencias vividas y desestimando sus propios testimonios; lo cual puede provocar miedos generales que impiden desarrollar estrategias de resistencia y prevención, así como actitudes de pasividad para reaccionar ante situaciones de riesgo ante este tipo de violencia sexual.
Otro estudio, realizado por Plata (2024), en estudiantes encuestadas de una universidad colombiana, mencionaron que las miradas morbosas y los piropos agresivos son las expresiones de hostigamiento y acoso sexual más frecuentes. Confirman nuevamente la falta de la denuncia formal e informal, ya que lo consideran algo sin importancia o no quieren comentarle a nadie, hecho que favorece en la naturalización, normalización e invisibilidad de este tipo de delitos sexuales.
Por último, el Informe Anual de Actividades del 2021 del área de Violencia de Género de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UNAM, instancia especializada que tiene como meta proporcionar asesoría sobre violencia en razón de género, así como dar atención sobre quejas del estudiantado, de integrantes de la academia y de personal administrativo sobre este tipo de violencia, para auxiliar a las autoridades en el desarrollo de estrategias de prevención, reporta una atención en este ámbito de 1,211 personas, las cuales derivaron en 245 casos procesados como quejas ante la Defensoría.
De estos casos, 95% fueron mujeres quienes promovieron la queja siendo 85% estudiantes universitarias. La relación académica apunta al 31% entre pares de compañeros y compañeras, seguida del 20% por relación alumna-profesor. Las violencias denunciadas fueron en 54% académicas, donde se encuentra el acoso sexual en 74 casos y 65 de hostigamiento sexual; mientras que, el 6% de violencias laborales fueron 6 casos de acoso y 3 de hostigamiento sexual, lo que se reafirma la falta de denuncia de este tipo de violencia debido a que la persona promovente no quiere que se conozca esta queja por vergüenza y miedo a represalias, así como desea frenar la conducta que le está causando daño y buscar una sanción de la parte agresora para evitar que vuelva a presentarse.
A continuación, con base en los diversos estudios revisados sobre las experiencias universitarias del acoso y hostigamiento sexual universitario, se presentan los siguientes componentes conductuales que entrevén sus manifestaciones:
- Piropos y halagos agresivos
- Peticiones no deseadas para salir constantemente
- Miradas y gestos al cuerpo sexuado de la persona acosada
- Comentarios o bromas sobre el cuerpo o la apariencia física
- Bromas de contenido sexual
- Comentarios y pláticas sobre aspectos sexuales
- Recibir llamadas, correos electrónicos o mensajes con proposiciones sexuales no deseadas
- Tocamiento de alguna parte del cuerpo aparentemente de forma accidental
- Vigilancia o asedio constante hacia la víctima
- Interrogatorio a familiares, amistades y demás conocidos de la víctima
- Sentir el cuerpo del otro sobre el propio o muy pegado sin buscarlo o desearlo
- Recibir pellizcos o nalgadas
- Ser arrinconada o acorralada con insinuaciones sexuales
- Recibir besos o abrazos inesperados
- Insinuaciones sexuales a cambio de beneficios o promesas
- Amenazas sutiles de algún tipo para presionar y obtener favores sexuales
- Proposiciones francas y abiertas de tener relaciones sexuales no deseadas
- Agresiones físicas o insultos como presión para obtener favores sexuales
- Diversos intentos de violación sexual
De lo anterior, Ríos (2010) mencionan las respuestas habituales que realizan estudiantes universitarios frente al acoso y hostigamiento sexual, por ejemplo, el 80% evita a la persona hostigadora, un 66% reclama a quien hostiga o pide que deje de hacerlo sin cambios al respecto; el 50% cambia de grupo, laboratorio o práctica escolar. También, el 50% reporta la conducta a una docente o jefatura de carrera, módulo o área; el 15% contempla la opción de cambiar de carrera o Facultad. Un 13% lo toma como broma o le sigue la corriente, el 48% insultan o agreden a quienes realizan estas conductas, otro 50% no hace ningún tipo de acción, y, un 30% piensa en la posibilidad de aceptar el hostigamiento o acoso sexual por presión o beneficio.
Si bien se ha realizado en el apartado anterior una breve descripción del fenómeno del acoso y hostigamiento sexual universitario tanto laboral como escolar, la importancia de situar esta problemática psicosocial no sólo como tipos de violencia sexual sino como expresión de la violencia en razón de género, requiere de una corresponsabilidad institucional entre autoridades y comunidad universitaria que permita nombrarla, admitirla y atenderla desde su realidad y existencia dentro de los recintos universitarios
Asimismo, es necesario abordarla como un problema de salud institucional que requiera de una atención integral de las personas involucradas (víctimas, victimarios, observadores), donde la transversalidad de género sea un eje fundamental de análisis y de política institucional para la visibilidad de este tipo de violencia y, por tanto, contribuir al desarrollo de estrategias preventivas de cultura de paz y no violencia.
Acciones preventivas del acoso y hostigamiento sexual
De acuerdo con las directrices internacionales de salud pública que la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Panamericana de la Salud ratifican, la violencia se puede prevenir (ONU/OPS, 2024). Este enfoque menciona cuatro pasos que ofrecen un marco de referencia para prevenir la violencia. Incluye:
- Definir el problema,
- Identificar las causas y los factores de riego,
- Diseñar y evaluar las intervenciones, y,
- Incrementar en escala las intervenciones que resultan efectivas.
En este sentido, atender a la violencia de forma preventiva garantiza el bienestar individual y colectivo, así como asegura la salud para todos y todas.
Por tanto, es importante que las Instituciones de Educación Superior reduzcan las determinantes sociales de una educación sexista y legitimadora de identidades jerarquizadas, permitiendo los procesos de igualdad de género y de respeto de los derechos humanos (Rojas 2024).
Se requiere incrementar los registros de casos de hostigamiento y acoso sexual vivenciados por la comunidad universitaria como reconocimiento de su existencia. Además, se recomienda llevar a cabo la creación, implementación y difusión de medidas preventivas que permitan la identificación, abordaje y detención de estos delitos dentro de la institución universitaria, para favorecer la denuncia formal de esta violencia.
En el campo laboral, es fundamental que las instituciones universitarias reconozcan la importancia de promover un entorno de trabajo académico y administrativo seguro, inclusivo y respetuoso, a través de políticas de promoción de la igualdad de género para la erradicación del acoso y hostigamiento sexual como expresiones de violencia de género laboral.
Rojas (2024) mencionan algunas de las estrategias para prevenir y atender el acoso y hostigamiento sexual en el ámbito laboral universitario.
- Implementación de políticas de género. Las instituciones universitarias deben desarrollar e implementar políticas efectivas contra el acoso y hostigamiento sexual, incluyendo definiciones conceptuales claras, así como procedimientos de denuncia y sanciones concretas conforme a la legislación interna de cada dependencia.
- Formación y sensibilización. Es indispensable realizar acciones de transversalidad de género para proporcionar formación y sensibilización continua a toda la comunidad universitaria sobre la igualdad de género y la prevención del acoso y hostigamiento sexual como expresión de violencia de género. Esta formación debe incluir la identificación de conductas inapropiadas y la promoción de entornos sociales de respeto y dignidad de las personas.
- Creación de mecanismos de denuncia y apoyo. Se requiere del establecimiento de mecanismos accesibles y confidenciales para la denuncia de manera segura del acoso y hostigamiento sexual, proporcionando. asistencia legal, psicológica y médica como red de apoyo complementario.
- Promoción de la igualdad de género: Es fundamental promover la igualdad de género en todos los niveles, fomentando la participación igualitaria, es decir, el acceso a oportunidades para todos y todas, independientemente de su sexo o género.
- Fomento de una cultura institucional inclusiva: Es crucial desarrollar una cultura institucional que valore las expresiones sexo-diversas y promueva la inclusión y el respeto, disminuyendo actitudes y comportamientos sexistas y discriminatorios.
- Evaluación y monitoreo continuo: Las universidades deben realizar evaluaciones diagnósticas, continuas y permanentes para asegurar la efectividad de las políticas y medidas implementadas. Esto incluye el registro de datos sobre casos de acoso y hostigamiento sexual escolar y laboral, así como encuestas de efectividad de los programas institucionales.
Por otro lado, es necesario tomar en cuenta algunas acciones o medidas que disminuyan los factores de riesgo que conllevan este tipo de delitos sexuales. A continuación, enlistaremos qué se puede hacer al respecto (Vélez, 2013; Guzmán, 2017; Echeverría, 2017).
- Hay que enfrentar la situación. Pensar que no está sucediendo o dudar sobre si es o no es un acto de hostigamiento o acoso sexual implica minimizar el problema.
- Mantener un historial escrito de lo ocurrido. Las alteraciones emocionales que se encuentran involucradas en estas experiencias no deseadas pueden hacer que se olviden fechas, horas o detalles de lo ocurrido. Es importante escribir anecdóticamente lo ocurrido para tener más claro los hechos para la queja formal.
- Comunicar asertivamente al hostigador(a) su conducta. La confrontación de la problemática puede ayudar a fortalecer y empoderar a la persona acosada, siempre y cuando no afecte su estado emocional y se haga en presencia de otras personas como testigos.
- Discutir el problema con una compañera de trabajo o escuela o alguna otra persona para que estén al tanto de lo que ocurre. Esta acción ayuda a conocer la percepción de la problemática desde alguien externo y que no está involucrada. Es importante que la selección de esta persona sea de mucha confianza y confidencialidad.
- Discutir la situación con otras personas que hayan sufrido la misma experiencia. La importancia de fortalecer la denuncia de forma colectiva ayudará a reconocer el historial de acoso del hostigador(a).
- Informar el problema a la autoridad inmediata del hostigador(a). Esta medida permite regresar al ambiente de seguridad de la persona acosada a través de la solicitud del cese de las acciones de acoso u hostigamiento sexual a la autoridad inmediata.
- Someter una queja formal si la institución universitaria tiene un sistema interno de quejas. Conocer los protocolos de atención de casos de violencia en razón de género donde se encuentre involucradas conductas de acoso y hostigamiento sexual serán condiciones indispensables para llevar a cabo esta medida.
- Hacer público el comportamiento del hostigador(a). Esta medida es una de las más recurrentes en las universidades a través de los tendederos de denuncias anónimas donde se coloca el nombre del acosador u hostigador sexual en ella para su visibilidad. Sin embargo, se recomienda que vaya acompañada de la queja formal.
- Evitar dejarse invadir por el sentimiento de culpa. La consideración más importante es la de protegerse a sí misma.
- Iniciar un proceso legal, imponiendo una querella judicial. El acoso y hostigamiento sexual son delitos sexuales que pueden llevarse ante una autoridad judicial para su sanción penal. Es importante un asesoramiento legal que permita analizar los costes jurídicos tanto económicos como de tiempos para presentar las pruebas idóneas que permitan sancionar estos delitos de forma eficaz y efectiva, evitando el desgaste físico, emocional y económico que conlleva este tipo de acciones judiciales.
Es urgente y necesario un compromiso de las autoridades universitarias ante los comportamientos ilícitos relacionados con el acoso y hostigamiento sexual que permita incrementar la percepción de la Universidad como un espacio seguro de convivencia, respeto y bienestar individual y colectivo.
Conclusiones
La importancia de las determinantes sociales de género en la conceptualización del acoso y hostigamiento sexual justifica mucho de los resultados que existen en torno a la falta de denuncia formal de estos delitos dentro de las Instituciones de Educación Superior.
El escaso conocimiento que el alumnado universitario presenta sobre los conceptos relacionados con estas dos problemáticas psicosociales, así como el desconocimiento de los protocolos de atención sobre la denuncia formal ante conductas de violencia de género y en particular de casos de acoso y hostigamiento sexual, son condiciones de vulnerabilidad que requieren de campañas de prevención primaria donde se enseñe a la comunidad universitaria información sobre qué hacer y cómo identificar estas conductas dentro de su vida cotidiana escolar.
Por otro lado, la normalización de las conductas de acoso y hostigamiento sexual universitario invisibiliza su existencia y enmascara la participación de los acosadores y hostigadores sexuales desde una conducta legitimada socialmente a través de las prácticas cotidianas reflejadas en chistes y bromas de tipo sexual hasta tocamientos no deseados e intentos de violación como imposición de requerimientos sexuales sin consentimiento.
La existencia de actitudes permisivas ante el acoso y hostigamiento sexual conlleva una tolerancia ante este tipo de conductas, así como una complicidad de género que conlleva condescendencia en las sanciones y minimización de las conductas violentas. Por ende, es indispensable que las estrategias preventivas contengan habilidades de detección de este tipo de comportamientos y acciones de empoderamiento femenino para el fortalecimiento de medidas colectivas efectivas.
Referencias
Alonso-Ruido, P., Martínez-Román, R., Rodríguez-Castro, Y., & Carrera-Fernández, M.V. (2021). El acoso sexual en la universidad: la visión del alumnado. Revista Latinoamericana de Psicología 53(1), 1–9. https://doi.org/10.14349/rlp.2021.v53.1
Defensoría de Derechos Universitarios (2022). Informe de Labores 2020–2021. Igualdad y atención de la violencia de género. https://www.defensoria.unam.mx/web/informes/INFORME_2020-2021.pdf
Diario Oficial de la Federación (1° de febrero 2007). Ley General de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV.pdf
Echeverría, R., Paredes, L., Kantún, D., Batún, J.L., & Carrillo, C.D. (2017). Acoso y hostigamiento sexual en estudiantes universitarios: un acercamiento cuantitativo. Enseñanza e Investigación en Psicología, 22(1), 15–26. https://www.redalyc.org/pdf/292/29251161002.pdf
Echeverría, R., Paredes, L., Kantún, D., Batún, J.L, Carrillo, C.D, Evia, N.M. et al. (2018). Caracterización del hostigamiento y acoso sexual, denuncia y atención recibida por estudiantes universitarios mexicanos. Revista de Psicología, 27(2), 1–12. https://www.scielo.cl/pdf/revpsicol/v27n2/0719–0581-revpsicol-27–2‑00049.pdf
Guzmán, M.L. (2017). Atención y prevención del acoso sexual. En Casillas, M., Dorantes, J., & y Ortiz, V. (Eds.). Estudios sobre la violencia de género en la universidad (91–99). https://www.uv.mx/bdh/files/2017/12/Estudios-sobre-violencia-de-genero-18-deenero.pdf
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática [INEGI] (2023). Sistema Integrado de Estadística sobre Violencia contra las Mujeres. https://sc.inegi.org.mx/SIESVIM1/paginas/inicio.jsf
Klein, L.B., & Martin, S.L. (2021). Sexual Harassment of College and University Students: A Systematic Review. Trauma Violence Abuse 22(4), 777–792. doi: 10.1177/1524838019881731
Lizama, A., & Hurtado, A. (2019). Acoso sexual en el contexto universitario: estudio diagnóstico proyectivo de la situación de género en la Universidad de Santiago de Chile. Pensamiento educativo. Revista de Investigación Educacional Latinoamericana, 56(1), 1–14. http://ojs.uc.cl/index.php/pel/article/view/24251/19517
Maldonado, G. B., Saeteros, R. D. C., Mejía, M. C., & Ochoa, D. X. (2024). Factores de riesgo de acoso sexual en Instituciones de Educación Superior. CSSN. La Ciencia al servicio de la salud y nutrición, 15(1), 167–175. https://doi.org/10.47187/cssn.Vol15.Iss1.282
Mota, L., Almeida, D., & Machado, F. (2024). The impacts of violence among women in intimate relationships: an integrative literature review. Ciência & Saúde Coletiva, 29, e03232023.
Organización de las Naciones Unidas / Organización Panamericana de la Salud [ONU/OPS] (2023). Violencia contra la mujer. https://www.paho.org/es/temas/violencia-contra-mujer
Plata, L., Rodríguez, L., & Pérez L. (2024). Determinantes de la no denuncia de acoso sexual en estudiantes de una universidad privada de Bucaramanga, Santander-Colombia. La Manzana de la Discordia, 17(2), 1–33. e20212932 https://www.doi.org/10.25100/lamanzanadeladiscordia.v17i2.12932
Ramírez, K., & Trujillo, M. (2019). Acoso sexual como violencia de género: voces y experiencias de universitarias chilenas. Cuestiones de género: de la igualdad y la diferencia 14(1), 221–240. Número monográfico. Violencia contra las mujeres: miradas sin fronteras. https://doi.org/10.18002/cg.v0i14.5779
Robles, A.L. (2024). Efectos psicoemocionales del acoso y hostigamiento sexual. Narrativas y experiencias de estudiantes. Revista Electrónica de Psicología Iztacala, 27(2), 903–915. https://www.revistas.unam.mx/index.php/repi/article/view/89062
Ríos, M .R. & Robles, A. L. (2010) Elementos básicos del enfoque de género en la prevención primaria del acoso sexual dentro de los ámbitos universitarios. Psicología y ciencia social. 12(1–2). 25–41. http://cuved.unam.mx/ojs/index.php/pycs/article/view/176
Rojas, A. & Ostos, O.L. (2024). Invisibilización, violencia, exclusión y acoso contra la mujer: Una problemática multidimensional. Revista Internacional del Instituto del Pensamiento Liberal 1(1), 111–148. https://doi.org/10.51660/ripl11
Vélez, G., & Munguía, K. (2013). Análisis, prevención y atención del hostigamiento y acoso escolar hacia los estudiantes: caso de la Universidad Autónoma del Estado de México. https://www.researchgate.net/publication/315114077_Analisis_prevencion_y_atencion_del_hostigamiento_y_el_acoso_escolar_y_sexual_hacia_las_y_los_estudiantes_Caso_de_la_Universidad_Autonoma_del_Estado_de_Mexico
Vera-Gray, F., & Kelly, L. (2020). Contested gendered space: Public sexual harassment and women’s safety work. International Journal of comparative and Applied Criminal Justice 44(4) 265–275. https://doi.org/10.1080/01924036.2020.1732435
Notas
- Programa Institucional de Estudios de Género, Carrera de Psicología de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Universidad Nacional Autónoma de México. Correo: albpsic@unam.mx ↑