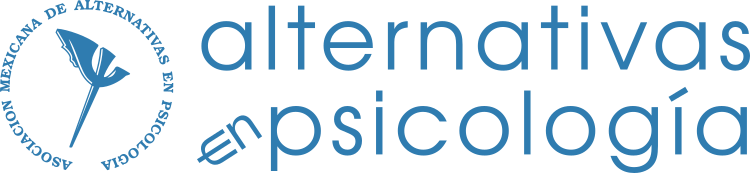Psychotherapy for women who have suffered childhood sexual abuse: a look from a gender perspective
María Antonieta Dorantes Gómez[1]
Facultad de Estudios Superiores Iztacala
Resumen
El abuso sexual ocurrido durante la infancia afecta la salud psicológica y física de las mujeres. Abordar el tratamiento psicoterapéutico de estas mujeres desde una perspectiva de género, implica reconocer el impacto de las dinámicas de poder, los roles de género y las expectativas sociales. El objetivo de la presente investigación es presentar algunos aspectos que deberían considerarse en el trabajo psicoterapéutico gestáltico con mujeres adultas que sufrieron abuso sexual infantil. Los aspectos que se desarrollaron fueron la sensibilidad de género del(a) psicoterapeuta y el trabajo con los mecanismos de defensa. Por lo que se refiere a la sensibilidad de género se requiere que los(as) psicoterapeutas reflexionen sobre sus propios prejuicios de género e identifiquen las maneras en que éstos pueden influir en su práctica. Para trabajar con los mecanismos de defensa se requiere promover su expresión emocional en un espacio seguro y libre de juicios.
Palabras clave: abuso sexual infantil, psicoterapia Gestalt, perspectiva de género, mecanismos de defensa, mujeres.
Abstract
Sexual abuse that occurs during childhood affects women’s psychological and physical health. Approaching the psychotherapeutic treatment of these women from a gender perspective implies recognizing the impact of power dynamics, gender roles, and social expectations. The aim of this research is to present some aspects that should be considered in gestalt psychotherapeutic work with adult women who suffered child sexual abuse. The aspects that were developed were the gender sensitivity of the psychotherapist and the work with defense mechanisms. Gender sensitivity requires psychotherapists to reflect on their own gender biases and identify ways in which these can influence their practice. To work with defense mechanisms, it is necessary to promote their emotional expression in a safe and judgment-free space.
Keywords: child sexual abuse, Gestalt psychotherapy, gender perspective, defense mechanisms, women.
Una de las formas de violencia de género que más laceran la integridad física y emocional de las mujeres es el abuso sexual ocurrido durante su infancia (ASI). Aunque las estadísticas son poco confiables para determinar el porcentaje de mujeres que han sido víctimas de ASI se estima que, a nivel mundial, entre un 15% y un 25% de la población femenina ha tenido antecedentes de abuso sexual (Leseerman,2005). La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que, en el mundo, 150 millones de niñas en términos aproximados, han sido víctimas de alguna forma de abuso sexual [AS] antes de cumplir los 18 años (Mebarak, 2010).
El ASI es un ejercicio de violencia con un menor que todavía no cuenta con el nivel de desarrollo emocional y cognoscitivo suficiente para comprender, decidir o impedir dicha actividad. El abusador enfrenta al menor a un mundo adulto sexualizado, para el que no tiene referentes. En el ASI, el abusador satisface sus necesidades sexuales sin considerar las necesidades del infante. Este ejercicio de violencia sexual puede ser explicito cuando se usa la fuerza física o sutil, cuando se utiliza la situación de dependencia del menor (Canales, 2022).
En la mayoría de los casos los agresores utilizan la manipulación psicológica para mantener en la secrecía sus abusos sexuales. Engañan a las víctimas, disfrazan lo que están haciendo, las amenazan, se tratan de ganar su confianza, les dan premios o privilegios. En un porcentaje menor se utiliza la violencia física para agredir sexualmente al menor.
Las circunstancias en las que ocurrió el ASI (abuso sexual infantil) influyen en las secuelas que van a presentar las personas en la edad adulta. Entre estas circunstancias se puede considerar:
- el momento evolutivo del menor en el cual se inicia el abuso.
- las características sociales y familiares del entorno en el que se desarrolla el menor.
- las características del acto abusivo (gravedad, frecuencia, nivel de coacción y violencia, duración).
- la relación que existe con el abusador.
- el tipo de reacción del menor ante el abuso.
- la respuesta de los adultos al conocer el abuso, el nivel de credibilidad que se le otorga al menor que sufrió el abuso.
- las medidas que se toman en relación con el cese del abuso y la protección del menor.
- las diferentes estrategias o medidas que se desarrollan a nivel institucional (servicios sociales y jurídicos).
- la ayuda terapéutica que se ofrece (Almedro, et. al 2013: 51).
Un abusador puede ocupar un lugar de privilegio que le permita atacar a múltiples víctimas, en reiteradas ocasiones, esto ocurre en el caso de líderes religiosos, entrenadores deportivos, profesores, etc. Cuando una persona se atreve a hablar de este tema generalmente aparecen otras que también fueron abusadas sexualmente durante su infancia.
Una de las principales características del ASI es su carácter transgresor. El abusador y en muchas ocasiones personas del sistema familiar o institucional, exigen el silencio al menor que fue abusado(a) y esta demanda puede seguir a lo largo de muchos años. En el contexto familiar o social, los agresores pueden seguir estando presentes durante mucho tiempo en la vida de las personas que sufrieron ASI.
El abuso sexual infantil (ASI) es un acto de poder y control, se origina en una sociedad en la cual hay una desigualdad de poder entre los géneros, lo cual favorece que los infantes sufran este tipo de violencia. El ASI es un fenómeno que se relaciona con la manera en que se presentan a las mujeres y a los infantes como objetos que pueden ser utilizados sexualmente por los varones.
Dentro de esta cultura patriarcal se ha asociado a las mujeres con el mal. Las mujeres, bajo esta perspectiva son la fuente de seducción que pierde a los varones. Las figuras de Eva, Pandora, Medusa y Lilith han sido paradigmáticas. La imagen de las mujeres como fuente de perdición de los hombres está presente en la manera en que se estigmatiza a las mujeres que se atreven a hablar del ASI.
El abuso sexual de las niñas en muchas ocasiones no se denuncia por miedo a la vergüenza y a los problemas que se pueden generar dentro de una estructura patriarcal en la cual, en la mayoría de las ocasiones, el abusador es un hombre conocido que tiene un lugar privilegiado dentro de la estructura social.
Se ha documentado ampliamente cómo el abuso sexual ocurrido durante la infancia afecta la salud psicológica y física de las mujeres. Las adicciones, relaciones codependientes, fobias, trastornos depresivos y de ansiedad, trastornos de la conducta alimentaria son algunos de los trastornos que se originan por haber vivido algún tipo de abuso sexual en la infancia (Almendro, 2013, Real-López, 2023, Pereda, 2010, Cantón, 2015).
El trabajo psicoterapéutico con mujeres adultas que sufrieron ASI es un tema que debería tener mayor atención dada su prevalencia. El objetivo de estas intervenciones debería ser el empoderamiento de estas mujeres. De acuerdo con la Ley General de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia (2007) el empoderamiento es: “el proceso por medio del cual las mujeres transitan de cualquier situación de opresión, desigualdad, discriminación, explotación o exclusión aun estado de conciencia, autodeterminación y autonomía.” (pp. 3 y 4).
Los principios en los que se sustenta la psicoterapia Gestalt están acordes con el desarrollo de procesos de empoderamiento. Esta es la razón por la cual es un enfoque que puede ser utilizado para promover procesos de empoderamiento en mujeres adultas que sufrieron abuso sexual durante su infancia.
El trabajo psicoterapéutico desde la Gestalt tiene como ejes principales, la conciencia del momento presente, la capacidad de autorregularse y la integración del individuo desde la responsabilidad de su propia existencia y sus implicaciones (Perls, 2002).
Abordar el tratamiento psicoterapéutico en mujeres adultas que sufrieron abuso sexual infantil (ASI), desde una perspectiva de género, implica reconocer el impacto de las dinámicas de poder, los roles de género y las expectativas sociales que influyen en sus experiencias del abuso. Este enfoque permite una comprensión más profunda y una respuesta más efectiva, asegurando que las necesidades específicas de estas mujeres sean atendidas de manera adecuada y equitativa.
El objetivo de la presente investigación es presentar algunos aspectos que deberían considerarse en el trabajo psicoterapéutico gestáltico con mujeres adultas que sufrieron ASI. Los aspectos que se van a desarrollar son la sensibilidad de género del(a) psicoterapeuta y el trabajo con los mecanismos de defensa.
Sensibilidad de género del(a) psicoterapeuta
Es crucial que los(as) psicoterapeutas estén capacitados(as) en sensibilidad de género para promover procesos de empoderamiento en mujeres que sufrieron ASI.
Los y las psicoterapeutas deben ser conscientes de sus propios sesgos y prejuicios relacionados con el género. Los prejuicios de género de los y las psicoterapeutas pueden influir en la relación terapéutica y en la eficacia del tratamiento.
Un(a) psicoterapeuta puede, de manera inconsciente, reforzar la discriminación de género de la que ha sido objeto la mujer que sufrió ASI. Esto se puede hacer a través de la revictimización, situación que ocurre cuando en la psicoterapia se presiona a la mujer a que cuente una y otra vez el incidente ocurrido sin hacer un cierre adecuado que le permita ir elaborando esas experiencias traumáticas.
Otro de los sesgos de género que pueden estar presentes en el trabajo psicoterapéutico es el asumir un rol paternalista con la mujer que sufrió abuso sexual durante su infancia. En algunas ocasiones se presiona a la mujer para que realice acciones para las que no está preparada, o que no están acordes con sus necesidades, sino que son más bien necesidades del (a) psicoterapeuta.
Cuando una mujer adulta decide hablar sobre el abuso sexual que vivió durante su infancia en un proceso psicoterapéutico, se le puede culpabilizar por la experiencia que vivió, diluyendo la responsabilidad del abusador. Esto ocurre cuando se les cuestiona por su forma de comportarse, por no haberse opuesto de una manera contundente, por ser la culpable de que la familia se desintegre, por tratar de arruinar la imagen de una figura importante dentro de la Iglesia, la familia, etc. Incluso se le puede presionar para que acepte que ella imaginó un abuso sexual que en realidad no ocurrió.
Otro de los sesgos de género que pueden estar presentes en el trabajo psicoterapéutico es minimizar la experiencia de abuso sexual experimentado. En la mayoría de los casos las personas no acuden a psicoterapia para trabajar con las secuelas del abuso experimentado durante su infancia. Generalmente acuden por otras cuestiones (problemas de ansiedad, conflictos en sus relaciones interpersonales, depresión, ideación suicida, etc.) y es durante el proceso psicoterapéutico que ellas toman conciencia del impacto que en sus vidas tuvo el abuso sexual del que fueron víctimas durante su infancia. Entonces en virtud de que puede ser un tema delicado, puede existir la tendencia a que el(a) psicoterapeuta minimice el efecto de esta experiencia en la paciente.
Para abordar los prejuicios de género, que pueden obstaculizar el trabajo psicoterapéutico de empoderamiento de mujeres que sufrieron abuso sexual infantil (ASI) es crucial que los(as) psicoterapeutas reciban formación continua en cuestiones de género. Se requiere que estos(as) profesionales reflexionen sobre sus propios prejuicios de género e identifiquen las maneras en que éstos pueden influir en su práctica. Al reconocer y trabajar activamente contra sus propios prejuicios, los(as) psicoterapeutas pueden ofrecer un apoyo más equitativo y efectivo a las mujeres que sufrieron ASI.
Trabajo con los mecanismos de defensa
El proceso psicoterapéutico con mujeres adultas que sufrieron ASI deberá promover la exploración y expresión emocional en un espacio seguro y libre de juicios. Es preciso reconocer y validar las emociones y experiencias de las víctimas sin juzgar ni minimizar sus sentimientos. Muchas de estas mujeres han utilizado mecanismos de defensa que las han llevado a desconectarse de sus sensaciones, emociones y necesidades. Es necesario fomentar el sentido de empoderamiento y autonomía de estas mujeres permitiéndoles descubrir que tienen el poder de cambiar sus condiciones de vida.
De acuerdo con la Gestalt, los mecanismos de defensa son estrategias que las personas utilizan inconscientemente para protegerse de emociones y experiencias dolorosas (Canales, 2022 p.28). El trabajo psicoterapéutico con mujeres que han sufrido abuso sexual infantil y que han utilizado mecanismos de defensa para sobrevivir, es una labor delicada y compleja. Las niñas que experimentaron abuso sexual utilizaron determinados mecanismos de defensa que les permitieron enfrentar esa condición. El problema se origina cuando estos mecanismos las han llevado a desconectarse de sus sensaciones, emociones y necesidades personales, lo cual va a generar diversos trastornos físicos y psicológicos.
Joseph Zinker, uno de los cofundadores de la Terapia Gestalt, describió varios mecanismos de defensa que las personas utilizan para protegerse del dolor emocional y la ansiedad. Estos mecanismos se alinean con los principios de la terapia Gestalt y se centran en cómo las personas interfieren con el contacto y la conciencia en el aquí y ahora. Los mecanismos de defensa que identificó Zinker (2003) son la desensibilización, proyección, introyección, retroflexión, deflexión y confluencia.
Los mandatos de género influyen en las experiencias que estas mujeres. Las mujeres en esta sociedad patriarcal han sido socializadas para ser sumisas y no cuestionar la autoridad, lo que puede dificultar su capacidad para atender sus necesidades y para contactar con sus sensaciones y emociones.
Desensibilización
Cuando una persona utiliza el mecanismo de la desensibilización va a evitar sentir las sensaciones y emociones dolorosas. Las personas pueden volverse insensibles para evitar el dolor o la incomodidad emocional, lo que las puede llevar a desconectarse de sus sensaciones, emociones y necesidades.
Cuando hubo abuso sexual, para no sentir, la niña puede haber aprendido a desconectarse de sus sensaciones corporales y de sus emociones. Uno de los aspectos que interfiere con el pleno desarrollo de la mujer que sufrió abuso sexual infantil (ASI) es cuando desarrolla un mecanismo de evitación emocional como una forma de protegerse del dolor. Esto la puede llevar a una desconexión de sus propios sentimientos y a dificultades para experimentar y expresar emociones. La desensibilización extrema la puede llevar a estados disociativos, donde se siente desconectada de su cuerpo o de su entorno. Esto puede interferir con la capacidad de establecer relaciones saludables.
La utilización de la desensibilización por parte de las mujeres que sufrieron ASI las puede haber llevado a internalizar que el abuso es algo normal, aumentando el riesgo de que se involucren en relaciones abusivas en el futuro o de que perpetúen comportamientos autodestructivos. Aquí es conveniente señalar que en muchas ocasiones el abuso sexual que experimentaron estas mujeres se dio aunado a un abuso físico y psicológico.
En virtud del conflicto que generalmente representa para los integrantes de la familia el reconocer el ASI se puede demandar que no se hable de ese tema, lo cual puede llevar a que la niña comience a dudar de si realmente ocurrió. El ASI puede ser tan traumático que la psique de la niña y posteriormente de la mujer reprime este contenido y parece que está olvidado, no obstante, permanece a nivel de mente inconsciente y por eso puede provocar reacciones desproporcionadas en determinados momentos futuros de la vida de estas mujeres.
Muchas mujeres adultas tratan de manejar las secuelas del ASI negando sus sentimientos y bloqueando sus recuerdos. Sin embargo, los sentimientos desagradables, los recuerdos reprimidos, la culpa y la vergüenza, los flashbacks (imágenes que regresan intempestivamente), las pesadillas, los problemas sexuales, la depresión, los ataques de pánico y otros problemas surgirán durante este proceso, aunque se quiera hacer a un lado el abuso e ignorarlo por completo (Canales, 2022).
Las mujeres que sufrieron abuso sexual durante su infancia pueden creer que con el paso del tiempo este evento va a dejar de seguir afectándolas. No obstante, puede haber situaciones que detonan el material reprimido (por ejemplo, cuando la mujer tiene relaciones sexuales, cuando se embaraza, cuando su hijo(a) tiene la edad en la que ella fue abusada, cuando ve una película sobre abuso sexual, cuando ve al abusador, etc.).
Cuando ya de adultas, las mujeres que sufrieron ASI, comienzan a tener intimidad sexual con sus parejas a raíz de la desconexión de sus sensaciones corporales pueden presentar problemas que obstaculicen el pleno ejercicio de su sexualidad, pueden volverse frígidas o tener regresiones espontaneas cuando el contacto sexual las remite a la experiencia no trabajada del ASI.
Otra de las formas en las que se manifiesta la desensibilización es cuando las mujeres niegan el impacto del abuso sexual justificando al abusador. Esto se manifiesta cuando señalan que el abusador sufrió abuso sexual de niño también, o que era una persona ignorante y no sabía el daño que estaba haciendo o tal vez cuando dice que los abusos eran muestras de cariño que se volvieron inadecuadas, pero que en el fondo el abusador no lo hizo de mala fe (Canales, 2002).
Cuando se realiza de manera adecuada y bajo la supervisión psicoterapéutica, la desensibilización puede ser parte de un proceso terapéutico beneficioso para estas mujeres. Las técnicas de desensibilización pueden ayudar a reducir la intensidad de las emociones negativas asociadas con los recuerdos traumáticos, permitiendo que estas mujeres puedan procesar el trauma de manera más efectiva. A medida que los recuerdos traumáticos pierden su carga emocional intensa, ellas pueden desarrollar una mejor capacidad para regular sus emociones y atender sus necesidades actuales. Superar los efectos del trauma mediante desensibilización terapéutica puede fortalecer procesos de empoderamiento.
Proyección
Cuando una persona utiliza el mecanismo de defensa de la proyección responsabiliza al ambiente de lo que se origina dentro de ella misma, le atribuye a los otros sentimientos, pensamientos o deseos que en realidad son propios. Esto puede ser una forma de evitar enfrentarse a aspectos negativos de sí misma al verlos en los demás (Aguirre, 2015).
Las mujeres que sufrieron abuso sexual durante su infancia pueden proyectar los sentimientos de miedo, desconfianza o enojo que han albergado a lo largo de muchos años, esto les genera conflictos en sus relaciones interpersonales. Las experiencias de abuso sexual ocurridas durante la infancia, ocurren en un ambiente hostil y amenazador. Las niñas fueron traicionadas, atacadas, amenazadas y obligadas a guardar silencio. La proyección de sentimientos de vulnerabilidad o traición puede hacer que estas mujeres cuando crezcan desconfíen profundamente de los demás, lo cual va a dificultar que acudan a redes de apoyo que son esenciales para su recuperación.
En esta sociedad patriarcal estas mujeres han sido estigmatizadas, el abuso experimentado las puede haber llevado a sentirse culpables y avergonzadas. Ya de adultas pueden proyectar estos sentimientos en las personas con las que se relacionan. Al proyectar sus sentimientos negativos en otros, estas mujeres están evitando enfrentar y procesar su propio dolor y trauma.
Cuando la mujer adulta que sufrió abuso sexual infantil (ASI) utiliza la proyección le puede atribuir a los demás sentimientos y deseos propios, que considera inaceptables. Generalmente el abusador crea un ambiente ambivalente para la niña. El abusador generalmente intentó ganarse la confianza de la niña a través de regalos o de atenciones para posteriormente atacarla sexualmente. Esta ambivalencia pudo haber creado mucha confusión en la niña. Una niña puede haber sentido placer sexual o puede haberse sentido atendida cuando el abusador la tocaba y esto puede ser inaceptable para ella ya de adulta. Entonces puede haber aprendido a proyectar sus emociones inaceptables en otras personas.
La proyección puede ser utilizada de manera constructiva en un entorno psicoterapéutico para apoyar a estas mujeres para que reconozcan y procesen sus emociones. En psicoterapia, se puede ayudar a que estas mujeres identifiquen cuándo están proyectando y puedan explorar los sentimientos subyacentes que están evitando. Trabajar con la proyección puede ayudarlas a desarrollar una mayor conciencia de sus propias emociones y reacciones, reduciendo la necesidad de proyectar sentimientos negativos en los demás.
Introyección
La introyección es un mecanismo de defensa mediante el cual la persona incorpora dentro de sí misma patrones, actitudes, modos de actuar y de pensar que no son verdaderamente suyos.
Las mujeres que sufrieron abuso sexual infantil (ASI) pueden haber internalizado mensajes negativos sobre sí mismas que recibieron de su entorno familiar, como sentimientos de indignidad, vergüenza o culpa. Esto puede llevarlas a tener problemas de autoestima.
La introyección puede llevar a las mujeres que sufrieron ASI a creer que el abuso fue de alguna manera su culpa o que lo merecían. Estos sentimientos de culpa y vergüenza pueden ser paralizantes y dificultar su proceso de recuperación. Al internalizar las expectativas y valores del abusador, estas mujeres pueden tener dificultades para desarrollar y expresar su identidad auténtica.
Para trabajar con los efectos negativos de la introyección, es esencial un abordaje psicoterapéutico que ayude a estas mujeres a tomar una mayor conciencia y aceptación de sus emociones permitiéndoles cuestionar las creencias introyectadas que han obstaculizado su desarrollo personal. Al diferenciar entre creencias introyectadas y valores auténticos, estas mujeres pueden desarrollar una identidad más genuina acorde con sus necesidades y deseos.
Retroflexión
La retroflexión es un mecanismo de defensa en el que una persona dirige hacia sí misma las emociones, impulsos o acciones que originalmente estaban destinados a otra persona (Spangenberg, 2018). Cuando se utiliza la retroflexión la persona abandona todo intento de influir en su entorno y se hace así misma lo que querría hacer a los demás. Cuando existe un gran enojo hacia los demás, la persona que retroflecta se ataca a sí misma.
Cuando una mujer que ha sufrido ASI utiliza la retroflexión puede dirigir su ira y frustración hacia sí misma en lugar de hacia el abusador, lo que la puede llevar a realizar comportamientos autodestructivos como el cutting, el abuso de sustancias y otras formas de autolesión. La retroflexión puede manifestarse en trastornos de la alimentación como la anorexia, la bulimia o el trastorno por atracón, donde estas mujeres intentan ejercer control sobre su cuerpo y sus emociones de manera dañina.
La tendencia a culparse a sí mismas y a dirigir la ira y la frustración hacia su propio ser puede dañar gravemente la autoestima de las mujeres que sufrieron ASI. Pueden desarrollar una imagen de sí mismas como indignas y poco merecedoras a ser amadas y esto las puede llevar a aislarse socialmente. Una mujer que sufrió ASI puede creer que está marcada negativamente por lo que le ocurrió, puede sentirse impura y una de las repercusiones en su vida adulta es la realización de acciones que atentan contra su integridad física y psicológica.
El trabajo psicoterapéutico con estas mujeres deberá fomentar que estén más conscientes de sus experiencias internas y de cómo se retroflectan. Esto les permitirá tomar responsabilidad por sus emociones y acciones y explorar nuevos patrones de contacto con sus sensaciones y gestión de sus emociones.
Deflexión
La deflexión es un mecanismo de defensa en el que una persona evita enfrentar directamente sus emociones, pensamientos o experiencias dolorosas, desviando su atención hacia algo menos amenazante o distrayéndose con otras actividades.
Al utilizar la deflexión, las mujeres que han sufrido abuso sexual infantil (ASI) evitan enfrentar y procesar estas experiencias traumáticas. La evitación constante de emociones dolorosas puede contribuir al desarrollo de trastornos de ansiedad, depresión.
La deflexión puede afectar el establecimiento de relaciones interpersonales maduras ya que las mujeres que han sufrido ASI evitan contactar con sus emociones, esto dificulta la conexión genuina consigo mismas y con los demás.
En el caso del ASI las mujeres adultas pueden evitar contactar con las emociones (tristeza, enojo, culpa, resentimiento, vergüenza, miedo) que les produjo la experiencia del abuso, recurriendo a las adicciones. Cuando estas mujeres comienzan a sentir el dolor por la experiencia traumática pueden recurrir al consumo de sustancias o a la realización de acciones compulsivas (juego, compras, etc. (Canales, p. 37).
El trabajo psicoterapéutico deberá fomentar que estas mujeres enfrenten directamente las emociones que han estado evitando y que aprendan técnicas útiles para gestionarlas. Es necesario crear un espacio seguro en el que ellas puedan explorar en detalle lo que está tratando de evitar y qué emociones subyacentes están presentes. También es necesario que exploren cómo la deflexión les ha servido como un mecanismo protector y evaluar los costos que han tenido que experimentar. Es preciso apoyar a estas mujeres para que puedan evaluar si la deflexión sigue siendo necesaria y cómo podría enfrentar sus emociones de manera más directa y saludable.
Confluencia
La confluencia es un mecanismo de defensa en el que una persona pierde la distinción entre sus propios sentimientos, pensamientos y deseos y los de otra persona. Cuando se utiliza la confluencia la persona diluye las fronteras o límites para fundirme con los límites de otros, o del medio que la rodea (Spangenberg, 2018). Las personas que utilizan la confluencia pueden tener dificultades para distinguir sus propias necesidades y emociones de las de los demás, lo que las lleva a una falta de individualidad y autonomía. En la confluencia existe una falta de diferenciación entre uno mismo y los demás, donde los límites personales se disuelven y la persona puede perder su sentido de identidad propia en relación con los otros.
as personas que utilizan la confluencia consideran que todos(as) las integrantes del grupo deben comportase, pensar o sentir de acuerdo con lo que el grupo establece (Giorgana, 2023). Esto les impide diferenciar y atender sus necesidades particulares. Las personas que confluyen no han sido capaces de diferenciarse del grupo.
Las mujeres que sufrieron abuso sexual infantil (ASI) al utilizar la confluencia tienen dificultades para diferenciar entre sus propios sentimientos y los de los demás. Esto las puede llevar a establecer relaciones en las que tienen dificultades para mantener límites saludables. Pueden permitir que otros invadan su espacio personal o tomen decisiones por ellas, lo que puede resultar en una mayor vulnerabilidad a futuros abusos.
Uno de los factores que se han señalado respecto al hecho de la alta incidencia del ASI en México es el valor que se le da a la familia. Muchas mujeres que han sufrido ASI han sido presionadas a mantener en secreto este delito con el objetivo de mantener la unión, lealtad y cohesión familiares, a costa de su propia integridad (Canales, 2022).
Trabajar con la confluencia en la terapia Gestalt implica ayudar a estas mujeres a establecer y mantener límites saludables, así como a desarrollar una identidad más clara y definida. Es preciso crear un espacio en donde estas mujeres puedan observar sus interacciones e identificar momentos en los que sus límites personales se vuelven difusos. Este trabajo deberá promover que estas mujeres identifiquen sus propios deseos, necesidades y opiniones, diferenciándolos de los de los demás.
Conclusiones
El trabajo con los sesgos de género que pueden estar presentes en las intervenciones psicoterapéuticas con mujeres que sufrieron ASI requiere un esfuerzo consciente por parte de los(las) terapeutas para cuestionar sus propias percepciones y sus intervenciones psicoterapéuticas.
El trabajo psicoterapéutico con mujeres que sufrieron ASI debe encaminarse a desarrollar procesos de empoderamiento. Es esencial que, en el espacio seguro de la terapia, estas mujeres pueden darse cuenta y asumir la responsabilidad de sus pensamientos, sentimientos y acciones. Esto incluye reconocer y hacerse cargo de sus mecanismos de defensa. Al hacerlo, estas mujeres podrán empezar a tomar decisiones más conscientes y auténticas en sus vidas. El empoderamiento a través del trabajo psicoterapéutico permitirá que estas mujeres puedan tener un mayor control y poder sobre sus propias vidas.
Referencias
Aguirre, F. (2015). Ciclo de la experiencia e interrupciones, por Joseph Zinker. Irradia Terapia México. https://psicologos.mx/ciclo-de-experiencia-interrupciones-joseph-zinker/ [Consultado el 15 de julio del 2024].
Almendro M., Ortiz, E. García B. y Sánchez del Hoyo, E. (2013) Abuso sexual en la infancia: consecuencias psicopatológicas a largo plazo. Psicopatología y Salud mental. 2013, 22, 51–63. https://www.fundacioorienta.com/wp-content/uploads/2019/02/Almendro-Maria-22.pdf#:~:text=Teniendo%20presente%20esta%20revisi%C3%B3n%20bibliogr%C3%A1fica%2C%20se%20rea-liza%20el,que%20nos%20parece%20relevante%20en%20la%20pr%C3%A1ctica%20cl%C3%ADnica.
Canales J. (2022) El cristal roto: sobreviviendo al abuso sexual en la infancia. Libros del Marqués
Cantón-Cortés D. y Cortés M.(2015). Consecuencias del abuso sexual infantil: una revisión de las variables intervinientes Anales de Psicología
https://dx.doi.org/10.6018/analesps.31.2.180771
Giorgana, A. (2023, septiembre) La confluencia en la terapia Gestalt. https://institutocedes.com/blog/la-confluencia-en-la-terapia-gestalt
Leserman, J. (2005). Sexual abuse history: prevalence, health effects, mediators, and psychologica ltreatment. Psychosomatic Medicine, 67, 906–915.
DOI: 10.1097/01.psy.0000188405.54425.20
Ley General de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia (2007). https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV.pdf
Mebarak, M., Martínez, M., Sánchez A. & Lozano, J. (2010) Una revisión acerca de la sintomatología del abuso sexual infantil. Psicología del Caribe. (25) 128–154.
Pereda N. Consecuencias psicológicas a largo plazo del abuso sexual infantil. Papeles del Psicólogo, 2010. Vol. 31(2), pp. 191–201. https://www.papelesdelpsicologo.es/pdf/1846.pdf
Perls, F, Goodman, P y Hefferline, R. (2002) Terapia Gestalt. Excitación y crecimiento de la personalidad humana. Edit. Los libros CTP.
Real-López M; Peraire ‚M. Ramos Vidal C. Llorca, G, Julián, M. y Pereda, N. (2013). Abuso sexual infantil y consecuencias psicopatológicas en la vida adulta. Revista de Psiquiatría Infanto-Juvenil24 Mar 2023.
Spangenberg, A. (2018) Terapia Gestalt: un camino de vuelta a casa teoría y metodología Centro gestáltico de Montevideo www.gestaltmontevideo.com, p. 65
Zinker, J. El proceso creativo en la terapia Gestáltica. (2003) Paidós, México.
Notas
- Programa Institucional de Estudios de Género, Carrera de Psicología, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Universidad Nacional Autónoma de México. Correo: dorantes.gomez@hotmail.com ↑