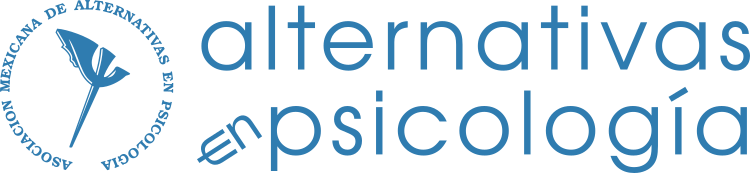Violence in postgraduate studies: a look from a gender perspective
Laura Evelia Torres Velázquez[1]
Facultad de Estudios Superiores Iztacala
Resumen
El presente artículo aborda desde la Perspectiva de Género la violencia sexual en un ámbito educativo, el posgrado. Un fenómeno que ha sido evidenciado en años recientes y que deja serias repercusiones en la vida personal, familiar, escolar y laboral del alumnado. Se entrevistaron a seis exestudiantes del posgrado de dos Universidades Públicas, una vez firmado el consentimiento informado. El contenido de las entrevistas se agrupó en cinco ejes de análisis: Significado de la violencia; casos de violencia; sus repercusiones; recursos y estrategias para enfrentarla y recomendaciones para erradicarla. Los resultados demuestran la presencia cotidiana de múltiples formas de violencia en las aulas de posgrado, que en muchos casos se normaliza, tanto por el personal directivo y docente como por el alumnado. Se concluye con recomendaciones, algunas del propio alumnado, para erradicar la violencia, debido a las repercusiones que tiene en la vida de las y los involucrados.
Palabras clave: Violencia, posgrado, repercusiones, recursos y recomendaciones.
Abstract
This article addresses from the Gender Perspective sexual violence in an educational setting, the postgraduate. A phenomenon that has been evidenced in recent years and that leaves serious repercussions on the personal, family, school, and work life of students. Six former graduate students from two public universities were interviewed once the informed consent was signed. The content of the interviews was grouped into five axes of analysis: Meaning of violence; cases of violence; repercussions of violence; resources and strategies to confront violence and recommendations to eradicate violence. The results show the daily presence of multiple forms of violence in postgraduate classrooms, which in many cases is normalized by both management and teaching staff and students. It concludes with recommendations, some from the students themselves, to eradicate violence, due to the repercussions it has on the lives of all those involved.
Keywords: Violence, postgraduate, repercussions, resources, and recommendations.
La Perspectiva de Género como categoría de análisis nos permite estudiar las relaciones genéricas, tomando en cuenta la construcción social, es decir cómo se han construido las mujeres y los hombres, cómo han aprendido a interactuar mujeres y hombres en relaciones intragenéricas e intergenéricas, teniendo como base que estar relaciones no son inmutables ni innatas, sino que se van construyendo a lo largo de la vida, conforme a la interacción con el contexto en que hombres y mujeres se desarrollan.
Esta Perspectiva nos permite estudiar el tipo de relaciones que se establecen en un grupo o sociedad determinada, la manera en que se han formado, las diferencias que se establecen y si estas diferencias se transforman en desigualdad, afectando los derechos humanos de las personas. De tal forma que cualquier circunstancia en que interactúen hombres y mujeres puede ser analizada con lentes de perspectiva de género, a fin de tomar postura y promover la igualdad y equidad entre las personas, con el fin de garantizar sus derechos humanos.
Puesto que la organización social en el presente forma parte de un sistema en el que priva la dominación masculina, y como señala Brunet (2008) “Bajo esta dominación en la actualidad se observa que la posición económica de las mujeres se viene deteriorando, por su situación en el mercado laboral, en el trabajo doméstico y por el escaso acceso a la protección contributiva.” (p. 30), y podemos añadir, por lo que les implica estudiar una carrera universitaria y un posgrado.
En este trabajo se retoma algo que en años recientes se ha intensificado: la demanda por visualizar, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en diferentes ámbitos sociales. En respuesta a ello, se han realizado diferentes acciones y actuaciones que buscan desde prevenir hasta erradicar la violencia, específicamente contra las mujeres, a la que se ha denominado también como Violencia de Género. La violencia de género es definida por la Organización de las Naciones Unidas (2023), como “… actos dañinos dirigidos contra una persona o un grupo de personas en razón de su género” (p.1).
Mientras que en el artículo 5 fracción IV de la Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia (2007), señala que la violencia contra las mujeres es: “cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause [a las mujeres] daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público” (p.3).
Se puede notar que no hay un consenso en lo que abarca el término violencia de género, pues algunos se centran solo en la violencia hacia las mujeres, otros organismos también incluyen a los hombres. Tampoco hay consenso en los tipos de violencia que incorpora este término, por ejemplo, según el Código Penal la violencia de género es solo contra mujeres y no incluye el acoso y hostigamiento sexual, pues estos delitos están en el rubro de delitos contra la libertad sexual.
Sin embargo en varias dependencias educativas se circunscribe el acoso, hostigamiento y abuso sexual como parte de la violencia de género y en esta violencia de género se incorpora la violencia contra hombres, mujeres y personas cuya identidad se aparta de la normatividad genérica heterosexual.
Dadas estas diferencias, el presente artículo tiene como objetivo evidenciar la violencia (en general) dentro de un ámbito educativo, el posgrado. Un fenómeno que ha sido señalado en años recientes y que deja serias repercusiones en la vida personal, familiar, escolar y laboral del alumnado.
Metodología
Participantes
Seis exestudiantes de posgrado: maestría o doctorado de universidades públicas. El contacto se realizó mediante una solicitud en redes sociales de una universidad pública para participar en la investigación, posteriormente las participantes se contactaron por el método de bola de nieve, unas de las estudiantes recomendaban a otras, con las cuales ya habían hablado y aceptaban participar. Todas fueron mujeres, la solicitud se hizo a hombres y mujeres, no atendió algún hombre, algunas alumnas invitaron hombres, pero no quisieron participar.
Instrumento
Entrevista semiestructurada. El contenido de las entrevistas se agrupó en cinco ejes de análisis: Significado de violencia; casos de violencia que habían vivido o que hubieran conocido durante sus estudios de posgrado; repercusiones de la violencia en la vida del alumnado; recursos y estrategias que tenía el alumnado para enfrentar la violencia vivida y recomendaciones para erradicar la violencia en el posgrado.
Procedimiento
Una vez que se contactó con la primera participante se le presentó el objetivo de la investigación, el tema, la dinámica de la entrevista, la libertad que tenía de contestar o no las preguntas formuladas y de abandonar la entrevista en el momento que quisiera, también se le informó sobre el tratamiento que se daría a la información proporcionada y la confidencialidad de su persona. Algunas contactaban con una amiga, le preguntaban si quería participar, si aceptaba nos enviaban sus datos, la contactábamos y les proporcionábamos la información descrita anteriormente Con cada una de las personas propuestas, se realizó el mismo procedimiento.
Posteriormente se transcribieron todas las entrevistas, se analizaron los contenidos y se establecieron 5 ejes de análisis: Significado de la violencia, casos de violencia, sus repercusiones, recursos y estrategias para enfrentarla y, finalmente, recomendaciones para erradicarla. No se establecen discursos de cada participante, sino que se elabora una historia colectiva, en donde se da cuenta de cada uno de los ejes de análisis como los temas en los que se puede intervenir y proponer políticas educativas que promuevan la erradicación de la violencia en los ámbitos educativos.
Resultados
Los resultados evidencian la presencia cotidiana de múltiples formas de violencia en las aulas de posgrado, que en muchos casos se normaliza tanto por el personal directivo, docente como por el alumnado. Para dar cuenta de lo encontrado se presenta en cada uno de los ejes el análisis realizado.
Significado de violencia
Entre las definiciones que las participantes mencionaron se encuentran:
- Es el ejercicio del poder que realiza una persona sobre otra, con base en un lugar de privilegio, que afecta a la persona que lo recibe.
- Todo acto dirigido a una persona que le genere algún daño, consciente o inconscientemente.
- Es el acto intencional de herir a alguien.
- Es un ejercicio de poder o un daño hacia la otra persona con el fin de humillar, de hacerle sentir mal, sacando un beneficio, sin el conocimiento de la otra persona, sobrepasando los límites del respeto y la ética, tanto personal como profesional, y que trae consecuencias para la víctima.
- Forma extrema de dominación, de dañar, obteniendo algo en detrimento de la dignidad de otra persona.
- Ejercer poder para un beneficio, haciendo uso del otro, sin tomar en cuenta su cuidado, sin ser responsable con el otro, con la intención de sacar provecho del otro, a costa del otro.
Como podemos observar todas las definiciones son apropiadas, enfocan adecuadamente la parte sustancial del término. Martínez (2016), señala dos aspectos sobre la violencia: “a) la violencia es un acto relacional, un tipo de relación social; b) la subjetividad de la víctima es negada o disminuida, tratándosele de objeto.” (p.13). Los aspectos señalados por Martínez (op. cit.) pueden resumir las partes esenciales de las definiciones de violencia descritas por las estudiantes.
Algunas de las entrevistadas querían definir por tipo de violencia, sin embargo les costaba trabajo, porque mencionaban que estaban muy relacionadas, esto concuerda con lo escrito por Manero (2021), que menciona “No podemos establecer cortes o dimensiones de la violencia, no hay una violencia que sea física, otra psicológica, otra familiar o escolar. Todas son ejercicio de violencia y su concomitante producción de víctimas” (p.12).
Casos de violencia durante sus estudios de posgrado
Personal administrativo
Con este tipo de personal los trámites que mencionan que son engorrosos son los referentes a la obtención de la beca, para inscribirse, para la solicitud de exámenes, para los documentos que hay que entregar cuando egresan y para titularse, al parecer no hay consenso en todas las personas y en las instancias participantes, y generalmente son las secretarias las que solicitan, reciben y tramitan cada proceso, no tienen acceso al jefe de sección de los alumnos para corroborar la información, muchas veces dada a medias o contraria a lo que en algunos documentos se estipula. Tampoco les dan fechas aproximadas de lo que dura el trámite, o de algunas gestiones alternas que puedan ir haciendo; en ocasiones preguntan por correo y no les contestan. En suma, no hay información de parte del personal administrativo. La información se la van pasando entre los mismos estudiantes, de los que ya hicieron o acaban de hacer el trámite a los que van a iniciar o acaban de iniciar las gestiones.
Una de las estudiantes mencionó que se tardó 3 años en titularse, porque no encontraban un papel que tenía una Secretaria y siempre le dijo que ella no lo tenía, que ese papel estaba en Administración Central; dio varias vueltas entre una y otra dependencia hasta que se dio por vencida. Al recibir una llamada de su Tutora, le explicó el problema y ella le comentó al Jefe de Sección, entonces la Secretaria sacó el documento de su escritorio y lo entregó… la alumna ya pudo titularse.
Es recurrente que las alumnas mencionan que no hay una guía de los procesos administrativos que se tienen que hacer. En algunas dependencias todo lo tienen que realizar y preguntar por correo. Si se dirigen a una oficina, les dan información errónea, o no saben los procedimientos, señalan que la información es confusa o contradictoria, además del fastidio y molestia conque les atienden.
Carrasco (2018) señala, en su estudio, que la violencia verbal continúa reproduciendo los estereotipos de género, pues de siguen haciendo comentarios denigrantes contra las mujeres, principalmente por parte de los docentes, de los y las compañeras. Sin embargo, este tipo de violencia también lo ejerce el personal administrativo hacia el estudiantado.
Profesores
Consideran que los Profesores ejercen el poder porque son doctores, pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y obtienen recursos por sus proyectos de investigación. Esto les da estatus y piensan que pueden humillar y menospreciar al estudiantado. Aunque la creencia es que entre más estudia una persona, más educada es y mejor se comporta, la experiencia de las alumnas no es así, al menos con algunos docentes.
Mencionan que algunas profesoras esperan que el alumnado siga su script, es decir que piensen igual que ellas, que valoren lo que ellas valoran, que no difieran, ni contradigan sus posturas; sin embargo, no es esto lo que en la Universidad se fomenta, sino que se anima a la pluralidad, a la diversidad y a la argumentación. Pero sigue la idea de que si el alumnado no piensa como el profesor, no es grato, se ve como adversario, parece que se es intolerante ante el diferente; y a veces no solo intolerante sino que se trata de destruir y aniquilar al que no piensa igual.
as alumnas mencionan que los profesores que les hicieron la entrevista durante el proceso de admisión al doctorado no habían leído sus proyectos, no las saludaron, ni las tomaron en cuenta, sin embargo, al final se ofrecen para ser sus tutores.
Ya durante los cursos, a unas de las alumnas sus profesores les señalaban que no tenían la capacidad para estar en un posgrado, que mejor se deberían retirar y dejar el lugar para otros que sí fueran capaces.
Entre las acciones que aludieron las estudiantes que realizaron los y las profesoras que tuvieron en el Posgrado, se encuentran, que les rompen sus proyectos, los insultan continuamente (por ejemplo les decían: “si tuvieran un poco de dignidad renunciaban a la beca y le dejaban el lugar a alguien que fuera más inteligente que ustedes”), evalúan tomando en cuenta las calificaciones parciales que quieren, solicitan el trabajo que les apetece, los reprueban, y no hay quien les diga algo o les cuestione su conducta.
Otra queja de las alumnas es que no hay oferta de materias, sobre todo de epistemología y de metodología, y de las que hay el docente no los deja entrar porque no son de sus tutorados, o bien dentro de la clase los atacan o los ignoran.
También mencionaron que muchos de los docentes saben de aspectos teóricos, pero nunca han trabajado en el campo, no han aplicado en la comunidad el conocimiento que tienen, consideran que eso les limita su aprendizaje.
Algunas alumnas narraron la forma en la que ciertos profesores las hostigaban o acosaban, cuando lo declararon ante diferentes autoridades de la Universidad, no se hizo nada; por el contrario se supo lo que les pasaba y después tenían que lidiar también con las burlas y comentarios de sus compañeros, sin que el acoso cesara.
Compañeros de clases
Las participantes señalan que dentro de los posgrados hay mucha competencia, que se busca sobre todo la productividad, que constantemente se descalifican las ideas y de paso a la persona. En los posgrados cursados mencionan que se realiza menos investigación cualitativa y se promueve más la tradición positivista, por tanto si tienen un proyecto con investigación cualitativa las atacan, se burlan y terminan por ignorarlas. Señalan que todo esto es promovido por los profesores, quienes fomentan los ataques de sus compañeros, consideran que viven muchas cosas de su vida académica en soledad.
También declaran que algunas recibieron ataques verbales de compañeras, que se dedicaban a denigrarlas, diciendo mentiras de ellas a la Tutora que compartían, ello las llevo a alejarse del trabajo conjunto que se hacía en el laboratorio. Al respecto, Peña y López (2022), señalan que enseñar a los alumnos a ser competitivos es un gran error, porque el mundo necesita aprender a cooperar, no a competir y ganar.
Tutores
La queja en la Maestría es que no se puede elegir a la tutora, ni el tema de investigación, pues las tutoras eran las que escogían al estudiantado que ingresaba y el tema era el que trabajaba la tutora, algunas mencionan que las tutoras eran autoritarias y arbitrarias en exceso.
Marcan que si la tutora se enojaba con ellas, porque para ella no hacían bien el trabajo, porque tenían iniciativa o porque constantemente aportaban ideas, les quitaban el tema de su investigación y les decía que ya no podían hacer su trabajo de ese tema, lo que implicaba tener que empezar de nuevo.
Una estudiante explicó que ella sabía más de metodología y estadística que su tutora, y eso le molestó a esta, por lo que empezó a agredirla en lo personal, en cuanto al asco que sentía por el perfume que usaba la alumna, por su estado de salud, porque era tan tonta que rayaba en la estupidez.
Mencionan que una compañera tuvo que cambiar de tutora en 3ro o 4to semestre, porque su tutora trataba de sabotearle la tesis, renunció a dirigirla, pero nunca le avisó, no habló con ella, la alumna se enteró cuando se quiso inscribir, lo vincula a que ella no le quiso dar los datos de la investigación, y la tutora la amenazó diciéndole que iba a impedir que avanzara en su doctorado, que se iba a acordar de ella. La alumna opto por empezar un proyecto nuevo, no quiso meter una queja… así lo solucionó.
Otro compañero, les platicó que después del examen de postulación su tutora le dijo que el comité lo había pasado por lástima, no porque era bueno, el alumno no dijo nada porque los docentes que formaban el comité eran amigos de la tutora, así que no había a quién pedir ayuda.
Algunas señalan que veían a su tutor dos veces por semestre, solo para que les firmara formatos para el trámite de su beca. Nunca los asesoró, ni les revisaba los documentos que le mandaban.
Una alumna señaló que su tutor le hacía proposiciones sexuales, la primera vez le sorprendió mucho y al rechazarlo se preguntó: “¿Qué acaba de pasar? ¿Cuál es el costo de esto que no quise hacer?” y efectivamente empezó a reprobar todos los ensayos que eran revisados por él.
Como lo señalan Benítez y Barrón (2018), el tutor es fundamental en un proceso de resiliencia en el estudiantado, sus cualidades deben ser, entre otras, apoyo incondicional, estimulo afectivo a los logros, empatía, confianza, capacidad para ayudar a resolver problemas. Sin embargo a menudo los tutores fungen como tales, por tener cierto grado académico y un estímulo como el SNI, requisitos nada despreciables, pero no esenciales para la función que van a desempeñar en la formación académica del estudiante.
Comité tutorial
Una entrevistada indica que en su examen de postulación, una de las Profesoras integrantes de su Comité Tutorial no se presentó, porque tenía otros compromisos, aun y cuando se había acordado con todo el Comité la fecha del examen y ella había aceptado. Además la Profesora nunca leyó los documentos que le enviaba; la alumna considera eso como una forma de violencia.
También señalan que a algunas les decían constantemente que podían perder la beca, por eso tenían que realizar todo lo que el Comité les pedía, no tenían derecho a elegir, ni los docentes del comité, ni el tema, ni la investigación a realizar. Las docentes les mencionaban a las alumnas que si ellas querían las podían sacar de la Maestría, que la calificación dependía de que les gustara o no su trabajo.
Otro caso es que el Comité hablaba mal de las alumnas, mencionaban que no les gustaba el proyecto, querían que lo cambiaran, inclusive que lo abordaran desde otra perspectiva teórica. Como resultado las alumnas perdieron el semestre e incluso una se dio de baja. Algo semejante sucedió con una compañera que era feminista y su Comité no entendió su perspectiva y no aceptaban sus propuestas, ante lo cual, ella mejor se dio de baja.
Algunas de las entrevistadas calculan que de sus conocidos, un 80% han sufrido violencia emocional o psicológica durante sus estudios de posgrado, sin embargo no está documentado, los profesores del Comité tutorial no perciben la falta de respeto que hay hacia el estudiante.
Una alumna mencionó que su tutor todo el tiempo la acosaba, pero que dentro del Comité no había a quién irle, al parecer se cubrían entre ellos. Señalan que no se denuncia porque se corren muchos riesgos, dicen que cuando el docente imparte un seminario, pues lo dan de baja y listo, pero cuando es el asesor, tienen que aguantar, porque van a estar con él o con ella durante cuatro años.
Como parte de las actividades académicas del doctorado se prevé una evaluación semestral, con el fin de que el Comité tutorial vaya evaluando la actividad académica y de investigación de los estudiantes, sin embargo indican que hay estudiantes que nunca tuvieron una evaluación semestral, y que parece ser que no hay precisión en el trabajo que debe hacer el Comité, ni hay quien lo supervise. Consideran que algunos docentes creen que su labor dentro del Comité solo es firmar, sin revisar, sin participar, sin evaluar, sin asistir a las reuniones de evaluación, sin supervisar el trabajo del estudiante, sin involucrarse en la formación de este.
Otra cuestión más que mencionaron es que, cuando les dan la oportunidad, deben escoger docentes que se lleven bien para integrar el Comité tutorial. Porque de otra forma sus rivalidades perjudican su trabajo de investigación o sus evaluaciones semestrales; señalan que en uno de los posgrados que cursaron, había muchos pleitos entre los tutores y ellos quedaban en medio. Una de las entrevistadas indicó que ella, antes de proponer docentes en su Comité del Doctorado, investigó si tenían quejas o había rumores de violencia o acoso a las estudiantes, para que no le fuera a suceder lo mismo que le había pasado en la Maestría.
Una de las estudiantes mencionó que en el primer coloquio de su posgrado, un compañero se dio de baja, una compañera tuvo crisis de ansiedad y estuvo internada tomando diazepam, todo por el grado de violencia de los docentes al cuestionar su trabajo, al realizarles preguntas cuyo fin parecía incomodarlos, exhibirlos o humillarlos. Señala que ella empezó a comer por ansiedad y subió en ese posgrado 10 kilos, indica que cuando ella exponía en los coloquios no veía a nadie, evitaba hacer contacto visual con alguno de los profesores del público.
En ese mismo posgrado señalan que algunos de sus compañeros comenzaron a somatizar, hicieron alergias, padecieron de estrés, de ansiedad y algunos hasta la fecha no se han podido titular, después de casi 6 o más años. Todas concuerdan que en sus respectivos Programas es muy difícil cambiar a un docente de su Comité, por lo que se tienen que aguantar, darse de baja o seguir intentando titularse.
Jurados
En algunos Programas de posgrado, el Comité tutorial se compone de tres docentes, incluido el Tutor principal, y para los exámenes de Postulación, de Candidatura y de Grado, intervienen dos docentes más, que forman el jurado.
Las entrevistadas señalan que el problema para elegir o para que les asignen estos jurados es que no hay suficientes docentes que manejen los temas de las tesis, si es difícil encontrar profesores para formar el Comité, mucho más para los Jurados, porque además deben considerar que se lleven bien, que no se peleen entre ellos, que estudien el constructo desde el mismo marco teórico. También hay que lidiar con que los docentes acepten formar parte del jurado y después, que la Coordinación del Posgrado los admita.
Una de las participantes menciona que cuando cursaba la Maestría, le asignaron su jurado, que ella no podía escogerlo, la experiencia que tuvo es que no todos sabían del tema de su investigación, que no se llevaban bien y que fue una calamidad tener que lidiar con cada uno de los docentes.
Otra exalumna cuenta que cuando finalmente pudo cambiar a su tutor, que la acosaba (aunque el cambio no se lo dieron por eso), el nuevo tutor le dijo, en la primera evaluación en la que él estaba, que él qué ganaba con asesorarla, los docentes que estaban presentes no dijeron nada, uno volteo la mirada. Ella le dijo que si sacaba la tesis, le daba un artículo; es decir ella hacia un artículo y lo incluía como autor. Ante esto él accedió asesorarla para continuar su trabajo de tesis. Sin embargo, este nuevo tutor no estuvo presente en su examen; menciona que después de titularse, no volvió a tocar su tesis, ni a leer algún artículo, no quiso hacer ya nada académico.
Coordinadores o jefes de comités académicos
Una exalumna apunta que un profesor, que también acosaba sexualmente, quedo como director académico. Así es que en ese posgrado, cuando ella lo cursó, no había a quién irle, no había forma de emitir alguna queja o de pedir ayuda ante los desatinos de algunos docentes. En los demás posgrados, señalan que entre los docentes se cubren las espaldas, así es que no pudieron exponer la violencia que estaban viviendo.
Repercusiones de la violencia en la vida del alumnado
Entre el listado que las participantes enumeraron, se encuentran las siguientes repercusiones que tuvo la violencia en el alumnado, que concuerdan con lo señalado por diversos autores, como Hernández (2015) y Peña (2022):
- Abortar la idea de seguir estudiando
- Angustias graves
- Atrasos en los tiempos de entrega de tareas o escritosAumento o disminución de peso
- Comportamiento agresivo
- Cuadros graves de ansiedad
- Diversos problemas de salud
- Estado de ánimo volátil, frustración, enojo, tristeza
- Falta de motivación y creatividad para escribir
- Gran presión de no perder la beca. Aunque Álvarez et al. hace poco más de 10 años, no encontraron un efecto significativo entre la beca otorgada a los estudiantes y la titulación y eficiencia terminal de los posgrados, todas la entrevistadas coinciden en que perder la beca es un factor muy importante para que los estudiantes decidan continuar sus estudios y terminar su posgrado.
- Hartazgo del trabajo académico
- Incertidumbre de qué hacer, reclamar, aguantar, callar.
- Se pasaron un buen tiempo medicados
- Soledad, resolvían las situaciones de violencia solas
- Somatizar y alergias
- Terminan su posgrado quemados (burnout)
- Un compañero les decía que sufría en silencio, este alumno tuvo depresión y estuvo en tratamiento psiquiátrico, tomando fármacos.
Reyes (2024) señalan que cuando el estudiantado reporta un caso de acoso sexual, innegablemente presenta efectos psicosociales, los que deben “tener alta prioridad en la agenda de reflexión, investigación y acción de las universidades.” (p. 67); que estos efectos psicosociales se diferencian por género, clase, semestre, identidad étnica y de estudio, y que es necesario atender al estudiantado que ha pasado por este acoso con orientación, intervención en crisis y con procesos de reparación.
Recursos y estrategias que tenía el alumnado para enfrentar la violencia vivida
Entre los recursos que algunas de las entrevistadas utilizaron se encuentra ir a terapia psicológica, señalan que sentían como si hubieran salido de la cárcel, con la terapia consideran que poco a poco fueron sanando.
Otra exalumna señala que al salir del posgrado entró a trabajar, y al tener un buen ambiente de trabajo fue recuperándose poco a poco, su autoestima fue mejorando. En esa oficina le validaban su trabajo, sus ideas, su conocimiento, fue muy diferente al ambiente escolar.
Una participante menciona que se hizo buena amiga de otra estudiante de la Maestría que cursó, y que el hablar de sus experiencias les ha ayudado, detectaron que ellas no eran el problema. Menciona que aunque ya habían trabajado 4 o 5 años después de la licenciatura, no contaron con elementos para contrarrestar la violencia que vivieron. Todo ello lo han analizado y les ha ayudado a sanar.
Otra entrevistada menciona que buscó redes de apoyo con otros compañeros de estudios anteriores. Le brindaron estrategias para “sobrevivir” al posgrado; le ayudó socializar lo que le pasaba porque se dio cuenta de que no era la única, sino que así actuaba el docente (Hernández, 2015, Ramírez, 2019).
Una exalumna considera que hasta que cursan la mitad del posgrado van desarrollando estrategias, por ejemplo ir anotando en un agenda lo que les pasa, para evitar la violencia emocional, para sacar las palabras violentas que sus profesores o tutores les dicen.
Consideran que una estrategia es quedarse calladas ante la violencia, porque no les beneficia reprobar. Piensan que no es conveniente enfrentarse con los profesores, porque existe la posibilidad de no llegar a obtener el grado, porque no se puede ir truncando la posibilidad de acreditar las materias.
Una más cree que tienen que aprender a ser diplomáticos y relacionarse con los docentes, no pelear con los tutores, reconocer que hay tutores celosos y siempre desacreditan la asesoría de otros, porque llegan a sentirse amos y señores del proyecto de sus tutorados.
También la búsqueda de docentes que se lleven bien para conformar el Comité tutorial es una buena estrategia, considerar no solo el conocimiento que tienen sino sus valores, ética, el respeto que puedan tener al trabajo y la persona del alumnado.
Otras se enfocaron en el objetivo de aprender, de pensar que algo tenían que aprender de la situación que estaban viviendo. Tenían claro que debían seguir avanzando y titularse, no obstante recuerdan que fueron tiempos de mucho estrés, de ver a sus compañeras llorar, verlas destrozadas, y de asistir a terapia.
Una de las participantes estuvo en un grupo de WhatsApp llamado Contención Doctorado, en donde podían tratar temas profundos, esto le permitió afrontar las problemáticas que se le presentaban.
Una de las alumnas que sufrió acoso sexual, mencionó lo siguiente:
Al principio lo enfrenté enterrando la situación, luego hablándola, llorándola, enojándome, super enojándome. Puedo entender las pintas de las mujeres, estaba tan enojada, pero me di cuenta de que si no hacia algo, nadie lo iba a hacer por mí, estaba sola, muy sola, sabía que era ir en contra de mi reputación, pude haber pasado como una loca, como que estaba difamando, pudo venirse todo en mi contra, pero era todo o nada. Pensé: Incendio dando a conocer lo que pasa y que pase lo que tenga que pasar. Y a ver hasta dónde llegamos o me quedo callada. Si me quedaba callada, no lo iba a superar nunca, sentía que no me iba a recuperar nunca, era como mandar mi mensaje: así no debían ser las cosas. No quedarme con la sensación de sentirme indefensa.
Esto concuerda con lo descrito por Mingo (2014), y lleva a cuestionarse, ¿en 10 años las cosas no han cambiado? ¿Se sigue pasando de la culpa a la indignación, sin que suceda nada?
Una exalumna dice que una compañera iba a entrar al doctorado, por lo cual trabajó un año con un profesor que la invitó para laborar con él, sin embargo le decía que era una “pendeja”, le solicitaba realizar escritos, le solicitaba hacer cambios, ella los hacía y él decía: “eres una pendeja, ¿cómo crees que yo te voy a pedir esto?”. La traumatizó de tal manera que su compañera ya no quiso entrar a ningún doctorado.
Las entrevistadas mencionan que también existe el robo de artículos, conocen de compañeras que hicieron el trabajo de investigación y no les dan crédito de autoras en el artículo que se publica, argumentando que se les olvidó poner su nombre. Su estrategia fue hacer otro artículo, poniendo su nombre como autoras.
También se mencionó que encontraron tutoras que se retiran cuando el trabajo ya está avanzado y no dejan a las alumnas seguir con el proyecto, porque se deriva de su investigación, y les dicen que todo lo que han hecho es de ellas porque es de su investigación, que investiguen otro tema. Su estrategia fue buscar otro tema y volver a empezar.
Otra estrategia señalada fue aguantarse, cuando sus Tutores los violentan en cortito, no los atienden, no los leen, los ponen a trabajar en artículos donde ellos no aparecen, los abandonan, y tiene que seguir el nombre de su tutor allí, aunque no revise, ni colabore en el trabajo.
Posteriormente, una exalumna menciona que en su casa le posibilitaron un espacio de opinión, donde podía decir lo que pensaba, principalmente esto se lo facilitó su mamá, la participante en su familia tenía derecho de disentir, creció en un espacio de democracia y de libertad. Piensa que como lee bastante puede argumentar y decir cuando no está de acuerdo con algo.
Recomendaciones para erradicar la violencia en el posgrado
Una vez que cursaron el posgrado, las participantes consideran algunas recomendaciones para que en las siguientes generaciones el estudiantado tenga una estancia más armoniosa, donde sus esfuerzos se centren en el logro de sus objetivos académicos y no en sobrevivir a la violencia ejercida contra ellos:
Una de las exalumnas señala que en cierta Facultad hay una página en la que se pregunta sobre los profesores, cómo son, su perspectiva teórica, su método de enseñanza; y considera que habría que preguntar también cómo han sido en su trato, si son violentos o no, si respetan a sus alumnos o no. Cree que es necesario hacer una red de apoyo en donde se informe sobre los profesores.
También mencionan que es necesario sensibilizar a los docentes, que estén conscientes de su puesto de poder, y saber que si ese poder no se sabe ejercer pueden causar muchos problemas a sus estudiantes. Al respecto Colunga (2020) desarrollan un texto sobre la tarea de enseñar como una misión, para lo cual analizan las partes que componen esta tarea, como el diseño curricular, la evaluación, la inclusión, innovación, la investigación educativa, la práctica docente y los procesos de enseñanza-aprendizaje, entre otras; quizá haga falta un ejercicio así entre los docentes del posgrado, para entender cómo su práctica docente afecta el aprendizaje del alumnado, y en ocasiones también otras áreas de su vida.
Señalan que es necesario promover cursos propedéuticos, en donde les enseñen las líneas de investigación que tienen los profesores, y les den indicaciones de trámites y actividades que tienen que hacer durante sus estudios. También precisan que sería conveniente escoger al tutor o asesor una vez avanzados los estudios, porque al principio no los conocen, ni saben cómo son.
Otra idea es crear un grupo de contención emocional, pues no se forma una comunidad en el doctorado. También es necesario para apoyarse en la realización de los trámites administrativos, pues señalan que los regaños de la Secretaria Técnica, son de casi, casi correrlos del posgrado.
Asimismo sugieren que los estudiantes escojan el tema de investigación no solo por estar con cierto académico, sino que escojan un tema que les apasione, porque llega el momento en que ya no se quiere saber nada de ese tema; que cuando se sientan violentados, lo señalen y lo expresen. Peña (2022) mencionan a una alumna que señaló: “Las tesis no deberían hacerse llorando… La investigación se disfruta, las jerarquías deben ser cercanas y empáticas.” (p. 28).
Consideran que es necesaria una oficina para la denuncia de la violencia emocional y psicológica, que tenga una mirada de género, pues hay mucha cultura patriarcal en el doctorado. Reyes (2024) mencionan la necesidad de que los planes de prevención y atención a estudiantes que han sufrido acoso sexual sean orientados por resultados de investigación que no se centren solo en modelos clínico-médicos, sino que tengan un encuadre interseccional. Un espacio con ayuda legal y psicológica en el que se asegure el respeto a la dignidad y derechos fundamentales del estudiante (Echeverria 2017; Quintero, 2020).
También es necesario un departamento académico en el que el estudiante sea visto como una persona importante en el posgrado; que señale claramente las responsabilidades y derechos de los administrativos, los tutores, los profesores, los alumnos, que supervise los cursos, actividades, evaluaciones y trámites. Y que este departamento no esté dirigido por docentes, pues en ocasiones son juez y parte.
Aunado a lo anterior recomiendan que haya un área más cercana con los estudiantes y que sirva como mediación. Actualmente, los profesores son los mismos: los que están violentando, los que van a decidir el futuro académico y los que van a defenderlos de la violencia, eso hace que se sientan atrapados. Creen conveniente que exista un Administrativo que pueda mediar y que no se involucre con las calificaciones o con la decisión de la permanencia del estudiante en el programa.
Evaluar la posibilidad de cambiar tutores o profesores de comité, o que el alumno elija los temas y los tutores. Ahora se promueve la misma proporción de alumnos para los tutores, independientemente de los intereses de estos, teniendo como resultado que trabajen temas que no les gustan, ni les llamen la atención.
Que en los Comités haya un tercero en discordia, pero colaborativo, que coopere para el aprovechamiento y desarrollo del estudiante. Sugieren formular un procedimiento que garantice integrar profesores en el comité tutorial, que participen en el proceso de investigación de los estudiantes. Y que haya alguna repercusión si no asisten a los exámenes, si no evalúan, si no leen los avances, si no se involucran en el desarrollo académico del estudiantado.
Las estudiantes consideran que los hombres también viven violencia psicológica, verbal, institucional; sin embargo, las mujeres además viven violencia sexual (la cual repercute más profundo, tanto durante el ataque como en la recuperación psicológica). Consideran que la violencia sexual llega a enraizar más, no importa que se vayan del posgrado, su cuerpo sigue manchado. Les dejan un mensaje contundente: “en ningún lugar estás segura, en todos los lugares tienes que cuidarte”. Esto concuerda con que la violencia de género afecta primordialmente con mayor fuerza los cuerpos de las mujeres (Araiza, 2022; Echeverria, 2017)
Asimismo, se les preguntó si expusieron en la Institución Educativa lo que les pasaba, si pidieron ayuda a alguien. Su respuesta fue negativa, porque habían sabido que daban de baja a los estudiantes que hacían una denuncia por violencia, eso les genera la duda de si a las autoridades les interesa más preservar el posgrado de excelencia, que preservar el cuidado integral de sus estudiantes.
Una exalumna indicó que en una ocasión por cuestiones de violencia, fue a jurídico y por eso no pudo terminar a tiempo sus estudios, le hicieron saber que la culpa fue de ella, por ir a jurídico y denunciar (Hernández, 2015; Pérez, 2021; Plata, 2024).
No cabe duda de que las Instituciones de Educación Superior han hecho esfuerzos importantes por realizar protocolos para atender y erradicar la violencia sexual y de género (por ejemplo, Araiza, 2022), sin embargo las cifras y denuncias dan cuenta de que no han sido suficientes, es por ello por lo que se deben continuar de forma firme y eficiente acciones y medidas que permitan la equidad, igualdad y justicia en los ambientes educativos (Gamboa, 2019, Quintero, 2020).
Concordamos con Mingo (2015) que señala: “El acto de denunciar tendrá eficacia —será más o menos afortunado— en la medida en que el contexto de su recepción sea capaz de combatir y suprimir la cultura del silenciamiento, el derecho a no saber y la ignorancia cultivada” (p.153).
Conclusiones
La violencia en los ámbitos educativos cada día es más frecuente, o cada día se evidencia más, esta violencia es ejercida por hombres y mujeres, y se ejerce sobre hombres y mujeres. Con la mirada de género podemos identificar causas de la discriminación y desigualdad, y promover una cultura de equidad e igualdad entre las personas, para deconstruir estructuras que fomentan la violencia. Se pueden proponer nuevos modelos de relación, colaborando para erradicar la violencia, debido a las repercusiones que tiene en la vida de todas las personas involucradas.
Si bien, la violencia no debe ser tolerada en ningún contexto social, mucho menos en un ambiente educativo, en donde se fomenta o debería hacerlo, la diferencia, la diversidad, la pluralidad de opiniones, la libertad de expresión y el respeto. Es necesario reflexionar sobre los paradigmas educativos tradicionales que se basan en modelos androcéntricos y en estereotipos de género, y proponer aquellos que se sustentan en la perspectiva de género, que propone la equidad e igualdad en todas las esferas relacionales entre hombres y mujeres (Aroca, 2022).
Las recomendaciones hechas por las entrevistadas son ideas concretas que permitirían fomentar un mejor ambiente educativo en el ya de por si difícil proceso del posgrado en cuanto a la carga académica. En este trabajo se visibiliza la violencia que el estudiantado ha sufrido en sus estudios de posgrado, pero también se exponen acciones que pueden contrarrestar y erradicar dicha violencia. Hay trabajo que realizar, el hablarlo es solo el inicio, unamos esfuerzos para hacer de nuestras casas de estudio un ambiente libre de violencia para todos y todas.
Referencias
Álvarez, M., Gómez, E. y Morfín, M. (2012). Efecto de la beca CONACYT en la eficiencia terminal en el posgrado REDIE. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 14(1), 153–163.
Araiza, A. y Hernández, J. (2022). Por una universidad libre de violencias sexuales y de género. Una propuesta piloto de protocolo universitario. Edähi Boletín Científico de Ciencias Sociales y Humanidades del ICSHu, 11(21), 40–52.
Aroca, M. (2022). Concepción de un nuevo paradigma educativo desde la perspectiva de género. Cultura, Educación y Sociedad, 13(1), 19–40. DOI: http://dx.doi.org/10.17981/cultedusoc.13.1.2022.02
Benítez, L., Barrón, M.C. (2018). Análisis cualitativo de resiliencia en estudiantes de posgrado. Revista Electrónica Educare, 22(1), 125–145.
Brunet, I., (2008). La perspectiva de género. BARATARIA. Revista Castellano-Manchega de Ciencias Sociales, (9), 15–36.
Carrasco, M. (2018). El género de la violencia en las aulas universitarias, una realidad invisibilizada. El Cotidiano 212, 87–96.
Colunga, C., González, B.L., Godínez, I., Pérez, D.M. (Compiladoras) (2020). La tarea de enseñar: una misión construida desde diferentes perspectivas. Secretaría de Educación de Veracruz, ISBN EBOOK: 978–607-725–402‑7
Echeverría, R., Paredes, L., Diódora, M., Batún, J.L., y Carrillo, C.D. (2017). Acoso y hostigamiento sexual en estudiantes universitarios: Un acercamiento cuantitativo. Enseñanza e Investigación en Psicología, 22(1), 15–26.
Gamboa, F.M. (2919). Acoso sexual en la Universidad: de protocolos y protocolos. NÓMADAS 51, 211–221.
Hernández, C.A., Jiménez, M. y Guadarrama, E. (2015). La percepción del hostigamiento y acoso sexual en mujeres estudiantes en dos instituciones de educación superior. Revista de la Educación Superior, XLIV(4), 176, 63–82).
Ley General de Acceso de la mujeres a una vida libre de violencia (2007). México: H. Cámara de Diputados. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV.pdf
Manero, R. (2021). Más allá del horror. Ensayos sobre la construcción social de las víctimas de la violencia. UAM Unidad Xochimilco.
Martínez, A. (2016). La violencia. Conceptualización y elementos para su estudio. Política y Cultura, 46, 7–31.
Mingo, A. y Moreno, H. (2015). El ocioso intento de tapar el sol con un dedo: violencia de género en la universidad. Perfiles Educativos, XXXVII(148), 138–155.
Organización de las Naciones Unidas (2023). La violencia de género es una de las violaciones más generalizadas de los derechos humanos en el mundo. https://unric.org/es/la-violencia-de-genero-segun-la-onu/
Peña, F. y López, S. (2022). Violencias en contra del estudiantado de posgrado en México. El Cotidiano 233, 17–30.
Pérez, G.I., Estrada, S. y Catzin, E.A. (2021). Acoso y hostigamiento sexual en estudiantes universitarios del sureste de México. LIMINALES. Escritos sobre psicología y sociedad, 31.66.
Plata, L.J., Rodríguez, L.B. y Pérez, L.M. (2024). Determinantes de la no denuncia de acoso sexual en estudiantes de una universidad privada de Bucaramanga, Santander-Colombia. La Manzana de la Discordia, 17(2), DOI: 10.25100/lamanzanadeladiscordia.v17i2.12932
Quintero, S. (2020). El acoso y hostigamiento sexual escolar, necesidad de su regulación en las Universidades. Revista de Estudios de Género, La Ventana, 31, 245–271.
Ramírez, K. y Trujillo, M. (2019). Acoso sexual como violencia de género: voces y experiencias de universitarias chilenas. Cuestiones de género: de la igualdad y la diferencia, 14, 221–240.
Reyes, C., Larrea, M.L. y Guarderas, P. (2024). Efectos psicosociales del acoso sexual en estudiantes de instituciones de educación superior de Quito, Ecuador. Revista Castalia 42, 51–73.
Notas
- División de Investigación y Posgrado, Grupo en Aprendizaje Humano, Programa Institucional de Estudios de Género, Carrera de Psicología, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Universidad Nacional Autónoma de México. Correo: lauratv@unam.mx ↑